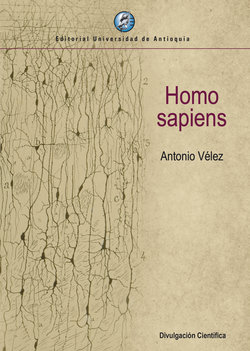Читать книгу Homo sapiens - Antonio Vélez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Reproducción sexual
Para los genes masculinos, la copulación es la puerta que conduce a la inmortalidad
Geoffrey Miller
Si la reproducción sexual requiere el concurso de dos, es para producir otro
François Jacob
En las especies de mamíferos superiores es fácil reconocer una serie de características comunes, asociadas, por regla general, con los machos: menor interés por las crías; papel más activo en el cortejo y en el apareamiento; menor discriminación en la elección de la pareja sexual; mayor inclinación a la poligamia
(o promiscuidad, para ser más claros; en palabras de David Barash y Judith Lipton, se consideran equivalentes monogamia y monotonía); mayor tamaño y peso corporal, y posesión de más adornos naturales y un poco más de agresividad y propensión a la lucha. Estas características, como veremos, se derivan, en una clara lógica, de la asimetría de aportes reproductivos y de la forma como trabaja la evolución. Para tranquilidad de muchos, digamos que en la sociedad humana contemporánea esa lógica ya no tiene validez.
Una fuente muy importante de diversidad genética en las poblaciones se origina en la reproducción sexual. En aquellos organismos que presentan reproducción asexual, el material genético pasa completo de la madre a los hijos, para formar un “clon” o conjunto de réplicas exactas de la madre, excepto si en el justo momento de engendrarse el nuevo individuo se introducen en él mutaciones que destruyan la exactitud de la copia. En las especies con reproducción sexual el asunto es diferente, pues el material genético del hijo se obtiene mezclando dos mitades tomadas de cada uno de los progenitores.
El proceso reproductivo
Los gametos (óvulo y espermatozoide) son producidos por medio de la meiosis, un proceso especial y complejo de división celular, compuesto por dos divisiones nucleares consecutivas. Durante la primera, los cromosomas homólogos se aparean y, con frecuencia relativamente alta, se rompen e intercambian entre sí algunos segmentos, también homólogos. Este apareamiento con intercambio de material, denominado “entrecruzamiento” o “recombinación genética”, tiene como efecto directo un aumento apreciable en la variabilidad genética de los descendientes. Y, también, hace que los cromosomas no sean, hablando en sentido estricto, las unidades mínimas de la herencia, ya que, después del entrecruzamiento, cada cromosoma resultante puede ser un mosaico de partes maternas y paternas.
Todo lo anterior significa, en rigor, que los cromosomas de los descendientes son, casi con certeza, algo nuevo bajo el sol, “otro”. Una combinación no conocida antes y, dada su absurda improbabilidad, algo que no se repetirá jamás sobre la tierra ni fuera de ella. Salvo en el caso de los mellizos idénticos, cada uno de nosotros es un suceso único en el universo. Puesto de otra manera, la reproducción sexual es una fórmula para producir semejantes, no iguales.
En las hembras, al llegar el feto a su quinto mes de desarrollo, se da comienzo a la formación de los óvulos, elementos que servirán años más tarde para producir la descendencia propia. Después de iniciada la primera división nuclear, y cuando aún los cromosomas se encuentran apareados realizando el entrecruzamiento, el proceso se congela de manera más que misteriosa. De acuerdo con Nuland (1998), los entre uno y dos millones de células que, potencialmente, se convertirán en óvulos, permanecen en un estado de animación suspendida hasta que, varios años más tarde, a uno de ellos, escogido en la ruleta del azar reproductivo durante uno de los ciclos menstruales, le llegue el turno de salir al encuentro de su complemento directo, el espermatozoide.
El afortunado ganador completa entonces el proceso de división y se apresta para recibir a su microscópico cónyuge, el espermatozoide. Si la cita amorosa no se lleva a cabo, el huevo muere y desaparece. Más o menos se pierde un óvulo cada cuatro minutos a lo largo de la vida de una mujer, tasa que se acelera cuando esta se acerca a los cuarenta años de edad, y el depósito de células germinales prácticamente se agota durante la década siguiente, de tal suerte que a los cincuenta años quedan menos de mil óvulos. Justo en este momento los ovarios dejan de producir las hormonas que regulan la ovulación, la menstruación se detiene y se entra en la menopausia.
Si se llega a producir el encuentro sexual, la célula ganadora mezcla su material genético con el del espermatozoide que primero haga contacto con ella, y así se da inicio al desarrollo embrionario de un nuevo individuo, heredero de los dos triunfadores. La evolución escoge siempre a los triunfadores. Es una de sus características intrínsecas. En la fecundación no hay sino medalla de oro, un solo ganador; los puestos siguientes son perdedores netos. No hay bronce ni plata.
Asimetrías sexuales
La reproducción sexual, fuente inagotable de diversidad genética y, por tanto, de variabilidad de individuos, lleva en sus entrañas una problemática asimetría en los aportes de macho y hembra al proceso reproductivo (germen de la desigualdad entre los sexos): es una verdadera injusticia de la madre naturaleza. Desnaturalizada, dirán algunos. Mientras que las hembras aportan el óvulo, una célula casi completa, pues solo le falta la mitad del adn, los machos aportan únicamente la mitad complementaria. Esto es así porque el microscópico espermatozoide, en esencia, no es más que una bolsa insignificante que encierra en su interior la mitad de los invisibles cromosomas, más la fuente de energía para sus desplazamientos y algunas enzimas para penetrar al óvulo. En la especie humana, la relación entre los pesos de espermatozoide y óvulo es de 1 a 85.000; por eso —y por otras razones— puede afirmarse, sin meditarlo mucho, que siempre le debemos más a la madre que al padre.
En aves y reptiles, el óvulo original se convirtió en un huevo de alto costo energético, dotado de todo el material biológico necesario para construir el nuevo organismo, con total independencia de la madre. Los huevos del epiornis, ave gigante de Madagascar, exterminada por el Homo sapiens durante la Edad Media, equivalían, en peso, a 140 huevos de nuestras gallinas, y los del avestruz sobrepasan a veces el kilo y medio. Por contraste, los espermatozoides que llevan a cabo la fecundación de esos gigantes no son visibles a simple vista.
Durante nuestro pasado evolutivo un solo macho era capaz de inseminar a varias hembras, sin ningún costo biológico importante, prerrogativa que en las granjas se ha hipertrofiado hasta extremos impensables. De Fatal, un famoso toro semental francés de raza holstein, se vendieron en el mundo entero 1,2 millones de “pajillas” o dosis de semen (ochenta dólares valía la dosis “personal” para una vaca). Pues bien, a pesar de haber muerto a finales de 2002, Fatal dejó suficiente material genético para, muchos años después, seguir procreando post mortem (solamente en Colombia se compraron diez mil pajillas); envidiable eficacia reproductiva la de Fatal, capaz de sobrevivir a su propia muerte.
Entre los mamíferos placentarios, el aporte de las hembras es aún mayor, y mayor es la injusticia biológica: además de cargar con el sostenimiento de un feto parasitario, después tienen que alimentar, transportar, proteger y educar a la cría que resulta. Los machos, por el contrario, siguen cómodamente aportando el barato y minúsculo espermatozoide. Creada esta situación asimétrica, la evolución, mecanismo oportunista por su propio diseño, no tardó en aprovechar las oportunidades: con el fin de aumentar las probabilidades de fecundación del óvulo, los machos terminaron aumentando generosamente la producción de espermatozoides, hasta alcanzar una proporción de varios millones de ellos por cada óvulo o huevo de las hembras. En la especie humana, una hembra normal puede llegar a producir unos cuatrocientos óvulos maduros en toda su vida, contra unos trescientos millones de espermatozoides por cada eyaculación del hombre.
En el comercio sexual resultante de la asimetría de aportes reproductivos, de momento la suerte pareció estar del lado masculino, pero en la naturaleza no hay nada gratuito: por ser tan barata la reproducción para los machos, de inmediato se elevó la oferta masculina. Así, la hembra se convirtió en “artículo de lujo” y se desencadenó entre los machos la lucha despiadada por el acceso a la pareja, situación que hace que solo los mejores, en sentido biológico, logren dejar descendencia. El dimorfismo sexual se ve reforzado por esta exigente selección masculina y por la no menos exigente de las hembras, que desarrollan, por coevolución, mecanismos para seleccionar las parejas más “atractivas”, lo que permite conjeturar que los residuos arcaicos y dimórficos del hombre moderno, como la barba, la abundancia de vellos y un mayor volumen corporal, son el eco que nos llega ahora de esas remotas épocas.
La notable asimetría de aportes reproductivos exige cambios evolutivos, también notables, en las estrategias sexuales óptimas. Para los machos, la mejor política es buscar el mayor número de apareamientos con el mayor número de hembras (en la reproducción masculina —observa Steven Pinker—, mucho nunca es suficiente); para las hembras, la política óptima es la hipergamia, esto es, seleccionar la pareja de mayor calidad, los “mejores” genes. Para el macho, cantidad; para la hembra, calidad: y para ambos, variedad. El resultado combinado de las estrategias reproductivas óptimas es que algunos machos triunfan y muchos pierden, al tiempo que casi todas las hembras ganan.
Pero eso no es todo. Si algunas características visibles, como simetría o plumaje brillante, indican de manera indirecta la posesión de “buenos genes”, las hembras harán “buen negocio” evolutivo eligiendo dichos rasgos. Queda así todo listo para sacarles más ventajas a las aventuras amorosas: las hembras pueden beneficiarse si eligen como parejas sexuales a los portadores de características que sean preferidas por otras hembras, lo que les asegurará cierto éxito reproductivo a sus descendientes directos. Porque el éxito engendra más éxito.
Por lo general, al macho le rentan beneficios genéticos ser agresivo con sus compañeros del mismo sexo cuando de elegir pareja se trata, y no detenerse en exclusividades sexuales; a la hembra, que aporta el recurso costoso, le conviene tener su descendencia solo con aquellos machos que le aseguren buena calidad biológica y se muestren capaces de responder por la supervivencia de la prole. Además, le resulta conveniente concentrar la actividad sexual o estro en periodos cortos, repartidos cíclicamente a lo largo del año, de acuerdo con las épocas de mayor abundancia de alimentos. El macho, en cambio, puede darse el lujo de permanecer activo sexualmente durante casi todo el año, siempre listo, sin importar demasiado con quién se aparea (es donante universal). Y para los dos sexos es, por lo regular, ventajosa la poligamia, como búsqueda de nuevas combinaciones genéticas. La historia universal del adulterio en todas las culturas estudiadas confirma la existencia en nuestra especie de un residuo zoológico poligámico, en perfecta concordancia con lo esperado desde la perspectiva evolutiva.
En cuanto a las diferencias entre los organismos que se han de mezclar, no es conveniente “ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre”, como dice el dicho. Existe un problema con el apareamiento entre una pareja de la localidad y un extraño, y es que se puede romper cierto acople de genes que han convivido muy cerca, y que corresponden a adaptaciones locales que no posee el extranjero (quizás este problema haya incidido en la aparición, o el refuerzo, del racismo). Tooby y Cosmides argumentan que las diferencias entre las personas —o entre los individuos de una misma especie— deben ser menores y cuantitativas; no son permitidas diferencias cualitativas apreciables; la razón es la reproducción sexual. Imaginemos —proponen Tooby y Cosmides— que dos personas fueran “construidas” con diferencias fundamentales en sus diseños: diferencias esenciales en los pulmones o en los circuitos neuronales, por ejemplo. Al ser máquinas complejas, requerimos partes que se ensamblen con precisión milimétrica. Si dos personas tuvieran realmente diseños esencialmente diferentes, sus descendientes heredarían una mezcla de fragmentos imposibles de casar, fragmentos derivados del programa genético particular de cada miembro de la pareja. Algo así como si quisiéramos ensamblar un automóvil tomando partes de un Mazda y un Chevrolet.
Selección sexual
El sicólogo Geoffrey Miller (2001) hace un repaso concienzudo de un variado número de características humanas que deben haber aparecido por selección sexual, pues o bien no mejoran la adaptación del individuo o, peor aún, algunas desmejoran las características del portador. Algunas pueden haber aparecido porque reflejan indirectamente las buenas condiciones físicas del portador, como puede ser el caso de los adornos sobrecargados de los machos de algunas aves, especie de propaganda masculina que le indica a la hembra que el portador es un individuo sano, joven, vital, libre de taras y parásitos. Se los llama “indicadores de adaptación”. Otras pueden ser puro bluff, ostentación vana, falsificaciones que funcionan como si fueran auténticas.
Para que esas vitrinas de exhibición de atributos físicos funcionen como agentes de evolución, es indispensable que las parejas desarrollen conjuntamente la capacidad de juzgar con buen tino los indicadores. Al macho le conviene simular que posee una alta eficacia biológica; a la hembra, detectar a los simuladores. En el competido mercado de parejas, para el macho es ventajoso hacer publicidad acerca de lo “bueno” que es, así no lo sea; de hacer atractivo el producto, aunque a veces sea de mala calidad; mientras que a la hembra le conviene detectar los posibles engaños publicitarios. Por eso la selección natural crea buenos vendedores de imagen entre los machos, y desarrolla el escepticismo y la discriminación entre las hembras.
Si una característica ha evolucionado por medio de la selección sexual como indicador de adaptación, debe mostrar grandes diferencias entre individuos, pues ha aparecido específicamente para discriminar a favor de los poseedores, a expensas de los rivales sexuales. Asimismo, para que los indicadores de adaptación sean confiables —dice Miller—, deben ser derrochadores, no eficientes. Deben implicar grandes costos, con el fin de no ser fácilmente falsificables por los menos dotados. Finalmente, deben ser totalmente modulares y separados de otras adaptaciones, porque su función crucial es reflejar virtudes generales del organismo, como salud, fertilidad, adaptación o inteligencia (mens sana in corpore sano, pero leído al revés).
Cuando en la naturaleza aparecen los indicadores de adaptación, es usual que se produzca una carrera evolutiva desbocada que hipertrofia las características, como ocurrió probablemente con los cuernos exuberantes del alce irlandés, animal ya extinto, dueño de una cornamenta que llegaba a medir de un extremo a otro hasta 3,5 metros, y que debió constituir una desadaptación enorme, pues requería una ingente cantidad de calcio para formarla y mantenerla, y una enorme cantidad de calorías para transportarla, amén de hacer al animal muy vulnerable frente a los predadores. La idea de una carrera desbocada fue concebida en 1930 por el genetista Ronald A. Fisher, en su obra Teoría genética de la selección natural: si los machos más atractivos pueden aparearse con un mayor número de hembras y así dejan más descendientes, entonces las preferencias de las hembras guían las características responsables del atractivo hasta niveles exagerados. En estos casos, postuló Fisher, las preferencias de las hembras también se hipertrofian. En la figura 3.1 se muestra el gallo onagadori, que, al ser manipulado por selección artificial, demuestra los excesos a los que puede llevar la carrera loca de selección por atributos estéticos, en detrimento de la seguridad personal.
Figura 3.1 Gallo onagadori
Bien claro resulta que la selección sexual por medio de la escogencia de parejas no puede favorecer rasgos difíciles de percibir. Con el fin de calcular “a ojo” el buen estado físico de un compañero, un animal no puede observar ni juzgar directamente el estado de sus órganos internos, solo su reflejo externo, sus indicadores. Miller observa con sarcasmo que la vivisección no sería un método práctico para elegir pareja. Tal vez por esto, en todas las sociedades, los deformes, los poseedores de enfermedades que afean o deterioran el aspecto físico, aquellas personas con graves desórdenes mentales y los retrasados mentales tienen dificultades para conseguir pareja, amén de correr peligro, cuando niños, de ser golpeados, abandonados y, aun, de ser asesinados por las personas que los cuidan. Y por eso también se pagan tan bien los “indicadores de juventud”, que en el fondo son indicadores de calidad biológica. El mercado de los tratamientos para rejuvenecer, aunque la juventud conseguida sea ficticia y de corta duración, es multibillonario.
Si una especie habita en las nieves perpetuas, lo mejor que puede ocurrirles a sus individuos es evolucionar hacia un pelaje espeso y una buena capa de grasa para protegerse del frío. Esto sería evolucionar en busca de una buena adaptación. Pero la selección sexual trabaja con otros criterios, pues adapta los machos a las hembras y las hembras a los machos, con gran independencia a veces del nicho que ocupen. La llave se ajusta a la cerradura, sin importar dónde esté la puerta. De esta manera, la selección sexual ha producido aquellas diferencias observadas más de una vez entre los sexos: machos adornados, ardientes y acosadores; hembras sin adornos, pero exigentes y “difíciles”.
En la naturaleza, las preferencias sexuales de las hembras se han inclinado más de una vez por el ornato y la exageración, y los machos han respondido con suficiencia: colores vistosos, plumajes de gran lujo, apéndices espectaculares e innecesarios, complicadas ceremonias de galanteo, cantos con melodías elaboradas… Puede hablarse perfectamente de “placer estético”. La razón evolutiva puede consistir en que resulta benéfico disponer de un sistema unificado de recompensa que simplifique el aprendizaje en diferentes contextos, por medio de las mismas recompensas. Los adornos derivados de la selección sexual pudieron ser los precursores de los criterios estéticos que, muchos años más tarde, desembocarían en la decoración del cuerpo, en la moda y en el arte entre los seres humanos. La selección sexual debió de crear, por un lado, a los “artistas”, y por el otro, a los “críticos”, en un circuito que se retroalimentaba hasta llegar hoy a las aberraciones más impredecibles y extravagantes.
Esto ayuda también —según Miller— a entender la existencia de algunos rasgos mentales que en el hombre han llegado a extremos exagerados, y que son desconocidos en el mundo animal, amén de que su utilidad para la supervivencia no siempre está clara. Mientras podemos percibir una cara u otras características externas de manera directa, la calidad de un cerebro solo la podremos apreciar de manera indirecta, por medio de sus productos directos: inteligencia, creatividad, dominio lingüístico (nada desencanta más que una persona que por ignorancia maltrate su idioma nativo), elocuencia, capacidad musical, ingenio, gracia, salero (humor), talento artístico, capacidad de seducción, bondad, generosidad, moralidad, caridad. Sin la selección sexual, dice Miller, las características acabadas de mencionar son difíciles de explicar; en particular, la proclividad humana a la caridad es un enigma evolutivo insoluble, pues es difícil imaginar cómo un instinto que nos incline a destinar una parte de nuestros recursos para los extraños beneficie al donante. En las sociedades de cazadores-recolectores, poligámicas por lo general, los hombres más encantadores, los más respetados por su valor y los más inteligentes se han llevado siempre una tajada grande de los apareamientos. Y en las culturas pastoriles, a mayor número de cabezas de ganado mayor número de hembras a disposición. Una simple regla de tres que se vuelve de “ene”.
El solo timbre de la voz puede ser motivo importante de selección sexual, si se mira desde la perspectiva de la atracción que produce en los humanos, no de su utilidad práctica. Pero la voz debe estar respaldada por buenas ideas, de lo contrario se dirá que la persona habla muy bonito pero que no dice nada. Groucho Marx aconsejaba en estos casos quedarse con la boca cerrada: “Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente”. En particular, el canto encanta, y una voz fea desencanta y puede arruinar una promisoria conquista amorosa. Una voz melodiosa, sexy, acompañada de un oído afinado, conduce a la fama, al enriquecimiento y a la seducción en masa. Que lo digan los mil y un cantantes de este mundo, los locutores y los presentadores de televisión. Una voz altiva y un verbo convincente tienen la capacidad de convencer y arrastrar a las masas, como manada de dóciles borregos, en la dirección dictada por los caprichos de sus poseedores, además de asegurar una buena cosecha de parejas. Los casos tristemente célebres de Mussolini y Hitler ilustran muy bien el poder magnético de la elocuencia.
La selección sexual —según el evangelio de Geoffrey Miller— explica la existencia de algunos rasgos físicos que han tomado formas y tamaños más allá de lo requerido para la supervivencia: en los varones, barba y penes de gran tamaño; en las hembras, caderas ampulosas, senos abultados y labios llenos. La estatura parece ser un factor importante, aunque el pretendiente no juegue básquetbol. Por eso no es raro oír a alguien decir que su pretendiente “es muy buen mozo, pero… es muy bajito”.
La mayoría de los factores de atracción señalados se desarrollan al comenzar la pubertad, justo al iniciar la vida sexual, y son considerados atractivos sexuales en cada una de las sociedades conocidas, y en todas ellas se resaltan con maquillaje y adornos artificiales. Además, muestran gran variabilidad entre los individuos, clara señal, para muchos biólogos evolutivos, de que su origen se encuentra en la selección sexual, aunque no se puede descartar que algunos de ellos aumenten la adaptación al nicho, lo que actuaría como refuerzo evolutivo.
Una hembra, en las exigentes condiciones del pasado preagrícola, debía estar bien provista de grasa para resistir las frecuentes y largas hambrunas. Desde el punto de vista térmico, la mejor manera de usarla sería repartirla uniformemente en todo el cuerpo, pero esto acarrearía dos problemas: por un lado, el calor sofocante del trópico —cuna del hombre— se tornaría insoportable; por el otro, desaparecerían las diferencias entre las siluetas, es decir, el mundo femenino se emparejaría, como les ocurre a focas y ballenas. El defecto o la virtud de las maxifaldas. Una hembra que acumulara su grasa en las caderas y los senos, una vez iniciada la carrera de selección sexual en estos dos aspectos, sería preferida como compañera sexual por los machos y no se sofocaría con el sol del mediodía. Sería más curvilínea y más fresca. Las caderas amplias y los senos abultados pudieron convertirse así en indicadores de adaptación, para señalar el estado nutricional de las hembras. Si hay dudas en esta afirmación, obsérvese lo que les sucede a las mujeres que se someten a dietas exigentes: lo primero que lamentan es la reducción de los senos.
El papel de los senos como indicadores de adaptación —nutrición en este caso— explica por qué en todos los grupos humanos hay tanta variación en sus tamaños. Si se necesitaran grandes senos para alimentar a los bebés, todas las mujeres los tendrían voluminosos. La firmeza y el volumen de los senos sirven además como indicadores de juventud y, en consecuencia, como indicadores indirectos de la capacidad de recolección de alimentos. Estamos hablando en pretérito remoto, el tiempo apropiado cuando se habla de ventajas evolutivas. Cuando una mujer sufre una hambruna prolongada, la ovulación desaparece junto con la grasa, lo cual permite inferir que, en el pasado, una mujer con senos pequeños y flácidos, y nalgas sin grasa, no era fértil, con lo que perdía automáticamente su atractivo para los machos.
Puesto que el cortejo está restringido a la época de la madurez sexual, cualquier rasgo que logre su plenitud en ese periodo es casi seguro que se debe a la selección sexual. Miller anota que las niñas preadolescentes no tienen pechos abultados pues ello sería fisiológicamente inútil y además cargoso. Solo se desarrollan cuando ya comienzan a ser fértiles, lo que le da un sentido sexual a su existencia, como imanes para atraer la atención de los varones. Más de un rasgo físico debe su desarrollo evolutivo a un efecto de selección sexual, apoyado en el placer que produce en la pareja. La belleza de un rostro, la armonía del conjunto, la limpieza de la piel y el vigor físico exhibido son señuelos que usa la evolución para lograr dos propósitos: por un lado, parejas de mejor calidad; por el otro —en especial para los machos—, mayor número de apareamientos y, en consecuencia, en aquellas épocas primitivas en que la reproducción estaba relacionada directamente con el apareamiento, un mayor número de herederos.
En el mundo animal, gracias a las exigencias de las hembras y a la selección sexual, los penes vienen en todos los diseños pensables: tamaños variados, bifurcados algunos, con flagelos a veces, y variedad de ornamentos, con el fin de aparentar o de estimular los genitales femeninos. Anotemos que algunos primates poseen un hueso dentro del pene, llamado báculo, de tal modo que consiguen la erección principalmente por medio del control muscular. Envidiable báculo, dirá más de un humano. Como simple curiosidad, señalemos que los elefantes tienen penes que miden cerca de metro y medio de longitud, nada cuando se los compara con los de los machos de las ballenas azules y de las jorobadas, poseedores de penes de dos metros y medio de longitud y treinta centímetros de diámetro.
Es posible que la vagina de una mujer se lubrique durante un acto sexual no deseado, con el fin de evitar daños, pero en tales casos es casi imposible llegar al orgasmo. Esto representa un argumento a favor del rol del orgasmo clitoral en la escogencia femenina. El clítoris conduce al orgasmo femenino solo cuando la mujer se siente atraída por la pareja: cuerpo, mente y personalidad, y cuando el varón demuestra su atención por medio de una correcta estimulación. El clítoris puede ser una adaptación para la escogencia sexual, lo que resolvería tan antiguo misterio. Anotemos que el orgasmo femenino parece muy mal diseñado como mecanismo para mantener unida a la pareja, como se ha argumentado tantas veces, pero está bien diseñado como sistema discriminatorio para separar a los hombres maduros de los jóvenes inexpertos.
Una característica universal observada en todas las culturas estudiadas es que los varones participan con mayor frecuencia y mayor número que las mujeres en las competencias deportivas, y también son los varones los que llevan la iniciativa en este aspecto. Ahora bien, los deportes se rigen por reglas que determinan el ganador. Los jueces se nombran con el fin de poner orden en el juego y evitar las escaladas de violencia, no siempre con éxito. Algunas reglas parecen creadas con el propósito de amplificar las diferencias entre los competidores, y de esta manera la práctica deportiva se convierte en indicadora de adaptación, lo que explica su atractivo universal. Un deporte en que ganen con igual facilidad los hábiles y los torpes no tendría mayor atractivo. El reglamento de un deporte debe servir para discriminar a los bien dotados, a los talentosos. Por eso, quizá, se prohíben los estimulantes. Los resultados son bien conocidos: los astros del deporte se convierten con sus éxitos en parejas muy apetecibles.
Para un evolucionista, los deportes son otra forma de competencia masculina ritualizada, en la cual los varones compiten para exhibir su coeficiente de adaptación, con el fin de impresionar a las mujeres por medio de la dotación física (Miller, 2001). El proceso evolutivo debe haber comenzado con la caza, que pudo convertirse en una competencia masculina para exhibir las dotes atléticas; en otras palabras, exhibir los coeficientes de adaptación ante las hembras. No en vano los varones gastan ingentes cantidades de energía en la práctica de deportes en apariencia inútiles. Actividades que hacen sudar o se traducen en lesiones.
Algunos evolucionistas defienden un principio llamado “del handicap”, que enfatiza en que los ornamentos sexuales deben ser costosos biológicamente para que sean indicadores confiables de la buena adaptación. Para que sean confiables deben ser generosos —“principio del derroche conspicuo de Veblen” (1944)—, como lo son las grandes fiestas de los millonarios (con las cuales estos aumentan su atractivo sexual frente a las damas) o los regalos absurdos por el alto costo, o, ya en los animales, el derroche de cantos de un ave en temporada de reproducción, el canto desmesurado de hasta media hora por canción de una ballena enamorada, las elaboradas danzas de galanteo de tantas aves o los nidos decorados con gran arte de los pájaros glorietas. Las familias ricas exhiben la supuesta buena adaptación de sus miembros por medio de mansiones ostentosas, haciendas de ensueño, automóviles fabricados a la medida y capricho, fiestas de despilfarro para celebrar cumpleaños de costos imposibles de competir para la mayoría de los mortales, celebraciones suntuosas al llegar las niñas a edades claves...
Desde el punto de vista de indicadores de adaptación, el consumo vistoso y vicioso es bastante eficiente y confiable para descubrir la “buena” adaptación de la pareja. El escritor Julio Ramón Ribeyro, en “Dichos de Luder” (2004), lo corrobora: “Nunca alcanzarás a los ricos —le dice Luder a un amigo, un dandi arribista—; cuando te mandes hacer tus ternos en Londres, ellos ya se los hacen en Milán. Siempre te llevarán un sastre de ventaja”. Cuando las parejas potenciales se encuentran por primera vez, es común que se exhiban las virtudes, las
posesiones, los títulos, la ropa, las joyas, las habilidades y los conocimientos,
las aventuras vividas y exitosas; mientras se esconden los defectos, las derrotas, las
fallas, los fracasos y las miserias. Por eso, donde quiera que se vea derroche en la naturaleza —dice Miller—, la escogencia sexual está en acción.
Guerra espermática
En cierto sentido —afirma el biólogo Robert Trivers—, toda la competencia masculina se reduce a “competencia espermática”. Pues bien, uno de los descubrimientos recientes más importantes del enfoque evolutivo sobre la reproducción humana explica las dificultades enormes que encuentran los espermatozoides para lograr la fertilización del óvulo. Uno estaría dispuesto a aceptar, por sentido común, que el proceso de selección debe haber privilegiado todas aquellas transformaciones anatómicas, fisiológicas y sicológicas encaminadas a facilitar la fecundación: error elemental de nuestro falible sentido común o intuición. Pues aunque a la hembra le conviene que sus huevos sean fecundados, no le resulta adaptativo que esto ocurra con demasiada facilidad ni con el primer postor. Es más, existen razones biológicas para que sea ventajoso “mostrarse difícil” y poner trabas a la fecundación, de las cuales se deriva la competencia espermática, fenómeno que conduce a una selección genética por medio de la selección del semen. La selección del mejor postor.
Conjeturan algunos que los ruidos que las hembras hacen durante el apareamiento, sobre todo en el momento del orgasmo, es una antigua estrategia para llamar la atención de otros machos y así promover la competencia espermática. Porque cuando se dispone de varios machos, es buen negocio que la fecundación no sea fácil, pues la competencia espermática es una manera de escoger, de entre muchos candidatos, aquellos capaces de superar las dificultades. Los ganadores serán, por lo regular, los mejores, en el sentido biológico (estamos hablando en pasado remoto). David Barash y Judith Lipton (2001) escriben: “Los huevos deben ser difíciles de alcanzar, como la bella durmiente, cuidados por dragones, zarzas espinosas y otras barreras amenazantes. El príncipe encantado debe ser no solamente encantador, sino perseverante y capaz de producir esperma que también posea dichas características”.
La primera dificultad que se advierte es el simple acceso a las hembras que están en estro, fenómeno que se presenta no solo entre los humanos, sino también en una amplia variedad de especies animales, desde insectos hasta mamíferos, porque en el sexo el macho propone y la hembra dispone. Después de superada esa primera fase, comienza la verdadera lucha, la competencia espermática, invisible para nuestros ojos, pero no para el ojo atento de los investigadores. Los debiluchos espermatozoides encuentran, para comenzar su recorrido en pos del óvulo, un medio hostil: una vagina con un bajo pH, o alto grado de acidez, rasgo que cumple el papel de proteger el recinto sagrado de microorganismos patógenos, pero que, además, parece haber sido diseñado ad hoc para poner a prueba la resistencia y calidad de los pequeños y agitados transportadores de la herencia masculina (la multifuncionalidad, tan común en los diseños de natura). Superado este primer filtro, y diezmado el ejército de microsoldados, los espermatozoides se encuentran con el moco cervical, rico en anticuerpos diseñados para actuar contra el esperma. A unos espermatozoides los paralizan; a otros, los destruyen. El número de bajas sigue en aumento.
Pero la evolución crea, a la par de las estrategias, sus correspondientes contraestrategias; se trata de una carrera armamentista que termina por perfeccionar los mecanismos hasta llegar a resultados que nos dejan atónitos. En este caso, la defensa de los espermatozoides, como la mayoría de las defensas de los débiles, consiste en aumentar el número de combatientes, hasta llegar a sumar millones. Por eso un hombre cuyo conteo de espermatozoides sea apenas del orden de cincuenta millones por eyaculación puede considerarse estéril.
Superadas las dos primeras pruebas de fuego, los espermatozoides sobrevivientes deben adentrase en el campo enemigo y enfrentar la travesía que los llevará al óvulo. Debemos reconocer que la anatomía del tracto reproductivo femenino no está diseñada para débiles, pues este es bien tortuoso, con los óvulos situados en sitios casi inaccesibles, solo alcanzables después de una jornada heróica y extenuante, a contracorriente, de difícil navegación para los pequeñines. Para teminar el calvario, los poquísimos sobrevivientes —miles— se enfrentarán con el último problema: perforar la membrana del óvulo, para lo cual deben contar con enzimas apropiadas y compatibles, que no todos poseen. De ahí que algunas combinaciones de machos y hembras sean incompatibles, por lo que la fecundación se hace imposible: esterilidad cruzada.
Las dificultades, como en los buenos libretos cinematográficos, continúan hasta llegar a extremos impensables. Se sabe que hasta un tercio del líquido seminal depositado en la vagina se escurre al cabo de unos pocos minutos después del coito. Asimismo, el semen también es descargado con fuerza cuando la hembra orina, de tal modo que cerca del 12% de las veces la pérdida de semen es casi total. Y todavía hay más bajas para lamentar: se conjetura que las contracciones que acompañan el orgasmo sirven para expulsar el semen.
¿Cómo se defienden los machos de las barreras que ofrecen las esquivas hembras? Pues bien, lo primero es aumentar el pie de fuerza, lo que explica el número astronómico de espermatozoides que se arrojan en cada eyaculación, cuando unos pocos bastarían si la hembra fuera “más considerada”. Y de esa millonada, una parte sustancial, cerca del 30%, son en apariencia defectuosos. En un tiempo se creyó que se trataba de una patología, pero no, es una estrategia para enfrentar la competencia espermática, que además sirve para apoyar la teoría defendida. Se sabe que en el ejército de espermatozoides los hay de todas las formas: bicéfalos, con el cuerpo retorcido, con doble cola, con cola helicoidal o deformes por completo. Los investigadores ingleses Robin Baker y Mark Bells (Barash y Lipton, 2001) argumentan que el esperma puede concebirse como un gran órgano, como lo son el hígado y los riñones, o, mejor aún, como el sistema inmunitario. Al igual que este último, el esperma está compuesto de células especializadas que trabajan en equipo para realizar dos tareas comunes: fecundar el óvulo y no permitir que los espermatozoides de otros machos logren ese fin. Las victorias de los espermatozoides son pírricas, pero, aunque solo quede un sobreviviente, la victoria total está asegurada. Basta un soldado victorioso. Parece que el primer propósito del atravesado diseño no es fecundar, sino impedir que otros lo hagan.
Como los buenos egoístas y rencorosos, aunque uno no gane, lo importante es que el otro pierda. Maquiavelo lo manifiesta con crueldad y sabiduría: el progreso suele derivar del mal ajeno. No producimos sustancias coagulantes que funcionan a manera de tapones copulatorios, como lo hacen algunos insectos, ni alargamos exageradamente el coito, como hacen los perros, pero el esperma de un hombre interfiere con el de los competidores sexuales. Un esperma maquiavélico representa una gran ventaja evolutiva. Se ha encontrado que cuando alguien copula con una extraña, el número de espermatozoides en la eyaculación es mucho más alto de lo normal, con el fin de ahogar aquellos aportados por las posibles parejas que lo antecedieron unas horas antes. Pero si la pareja es estable no hay necesidad de tal derroche (esto sería un gasto inoficioso) y el nivel se reduce a un mínimo. Lo que cuenta desde la perspectiva biológica, como ya se mencionó, no es correr con extrema rapidez, sino correr más rápidamente que los otros. Es lo mismo que ocurre cuando nos persigue un predador: no se requiere ser más rápido que este… basta ser un poco más rápido que el compañero. Algunos estudios (Miller, 2001) han corroborado un fenómeno de prevención contra la infidelidad: cuando una mujer regresa de un largo viaje, por las dudas, su compañero produce una eyaculación más abundante que la normal. Un conjetura sensata y precavida.
La forma como se lleva a cabo la eyaculación sugiere que hay estrategias creadas por el proceso evolutivo para participar con éxito en la competencia espermática. La eyaculación humana ocurre en una serie de tres a nueve pulsos o chorros, muy cercanos en el tiempo. Al tomar muestras de estos chorros, se observa que los compuestos químicos presentes en la primera mitad de la eyaculación sirven de protección contra los químicos de la segunda mitad y, también, posiblemente contra los químicos depositados en la parte final de la eyaculación de un macho que se anticipó. El chorro final o retaguardia contiene una sustancia espermicida y pegajosa, destinada a combatir el semen del macho que copule enseguida. Los investigadores sugieren que el exceso de esperma, al secarse, sirve para interferir y bloquear el semen de los machos que copulen enseguida. Pero todavía hay más: se ha encontrado que los espermatozoides defectuosos entrelazan sus colas y forman una barrera viva que impide el paso fácil a los espermatozoides de los otros machos.
Otra contraestrategia desarrollada por la evolución masculina es el aumento del tamaño del pene. Por un tiempo fue una curiosidad el hecho de que el pene humano fuera el más largo entre todos los primates. Y en grosor también vamos adelante en el mundo primate, con cerca de unos dos y medio centímetros de ventaja, mientras que en otros primates el grosor del pene es apenas comparable al de un lápiz. El pene erecto de un gorila, el mayor primate del mundo, mide tan solo tres centímetros, mientras que el de un orangután apenas supera al de su primo por un centímetro. En ambas especies animales las hembras han suprimido la hinchazón de la zona genital, inútil pues la hembra no puede atraer a otro macho que no sea el gran jefe del harén.
Hoy se cree que la longitud del pene es una característica adaptativa cuando hay competencia entre machos, pues el mayor tamaño hace que el esperma sea depositado más cerca de su meta, con menos barreras por delante. Asimismo, la eterna obsesión masculina por el tamaño del pene sugiere que debe guardar alguna relación subconsciente con la eficacia reproductiva. Steve Jones (2000) advierte con sensatez que esto debió ocurrir antes del invento de los pantalones. El enfoque biológico permite sospechar que la “envidia del pene” es un hecho real, pero lo siente el hombre, no la mujer, con mucha pena con el señor Sigmund Freud.
En más de un animal, el pene no es únicamente un tubo para introducir el esperma, sino una elaborada herramienta que sirve también para remover el semen de cualquier macho que se anticipe en el coito. Algunos tiburones machos poseen un pene bien peculiar, dotado de dos conductos, como las escopetas de doble cañón. Con uno le lanzan a la hembra un chorro de agua de mar a gran presión con el fin de desembarazarse de cualquier residuo de semen de machos rivales; con el otro introduce el esperma. Se especula, también, que el extremo distal del pene ha sido esculpido por la selección natural, con una función que puede inferirse de su arquitectura y su accionar. En efecto, el movimiento a manera de pistón durante el coito, ayudado por la forma bulbosa del glande, crea un efecto de bomba de succión —como el del artefacto usado por los plomeros para destapar conductos obstruidos—, con el fin de remover cualquier resto de semen coagulado perteneciente a los competidores sexuales (aporte de Pinker, el perspicaz, 1997). La figura 3.2 muestra a este estudioso de los universales humanos. La multitud de citas suyas que aparecen en este libro son un testimonio de su gran inteligencia y su aguda intuición.
Figura 3.2 Steven Pinker, perspicaz estudioso de los universales humanos
Asimismo, puede conjeturarse que la forma bulbosa y la textura esponjosa del glande podrían tener otra función: aumentar la velocidad de salida del semen y con ello “tirar el chorro más alto” que los competidores. Ocurre que, en los momentos de mayor penetración durante los movimientos copulatorios, el glande se apoya contra el extremo superior de la vagina, se comprime y hace que la uretra se cierre un poco, lo que se traduce en una mayor presión de salida del semen. Es lo mismo que sucede cuando apretamos con los dedos el extremo de una manguera con el fin de lanzar el chorro de agua a mayor distancia.
Los machos, con el fin de aumentar su eficacia reproductiva, tienen tres alternativas inmediatas: alargar el tiempo de copulación, copular con frecuencia o vigilar celosamente la pareja y así impedir que otros machos copulen con ella. Quizá por eso el apareo de los perros es exageradamente largo, para darles tiempo a los espermatozoides de llegar al óvulo, antes de que los competidores tengan su oportunidad de hacerlo.
Se sabe que en especies en que predomina la vigilancia del macho sobre su pareja, el tamaño de los testículos es menor, pero cuando la copulación frecuente es la estrategia preferida, los testículos son más grandes y los machos exhiben mayor agresividad. De aquí se deduce que el tamaño grande de los testículos esté asociado a competencia espermática, debido a que o bien la hembra copula con otros machos, o el macho copula con muchas hembras. Por eso alguien se atrevió a conjeturar que el tamaño de los testículos de una especie lleva la impronta de las aventuras sexuales de las hembras a través de los milenios. Meredith Small (1991) enuncia esta ley de compensación: mientras más posibilidades de infidelidad tenga la hembra, mayor cantidad de esperma produce el macho. Y de la existencia de la competencia espermática se infiere que la especie no es monogámica, o que su pasado evolutivo fue el de una especie poligámica, pues si una hembra se apareara solo con un macho, la lucha espermática no tendría ningún sentido.
Se sabe que una sola eyaculación del macaco puede contener miles de millones de espermatozoides, y que sus testículos son relativamente grandes. También se sabe que los macacos viven en grandes grupos y en medio de una enconada lucha sexual. Los gorilas de espalda plateada se distinguen entre los primates por poseer testículos muy pequeños en comparación con su voluminoso cuerpo. Por contraste, los chimpancés, mucho menos vigorosos que sus primos hermanos, poseen testículos que, en relación con el peso corporal, son dieciséis veces más grandes. Cuando la hembra del chimpancé está ovulando, puede llegar a copular hasta cincuenta veces al día con una docena de machos diferentes (Miller, 2001). En respuesta, los machos han evolucionado hasta llegar a poseer testículos de 64 gramos de peso, pero sus penes son muy pequeños. En este sentido, los humanos caemos en un punto intermedio entre nuestros dos parientes primates más cercanos. Somos un término medio entre el dominante gorila, dueño de un harén poco disputado, y el chimpancé, especie en que las hembras son mucho más promiscuas.
Se ha sugerido que los apareamientos múltiples con el mismo macho es una estrategia femenina para disminuir la capacidad espermática de sus parejas y, así, al monopolizar los apareamientos, lograr que el macho se dedique a las crías, porque el semen es abundante, pero no infinito. Con ese mismo fin pudo aparecer la “sincronía menstrual”, un fenómeno muy conocido y no explicado aún. Cuando varias mujeres conviven, sus ciclos menstruales tienden a sincronizarse. Entre las jovencitas que estudian y ocupan dormitorios comunitarios, al comenzar el año, sus ciclos menstruales están distribuidos al azar, pero al llegar a los alrededores de junio, la mayoría ya se ha sincronizado. Al ovular en sincronía, la mujer está revelando —se conjetura— una respuesta adaptativa antigua, la poligamia, pues la sincronía reduce las posibilidades de que un solo macho las fecunde a todas. El resultado es variabilidad genética. Y sabemos lo importante que es poner los huevos en distintas canastas.
Para redondear la historia de la guerra espermática, debe añadirse que el hombre también se distingue de sus compañeros mamíferos por el tamaño de la próstata, glándula encargada de producir el líquido que actúa como lubricante y elemento del transporte de los espermatozoides. Aceite dos en uno. Se sabe que la próstata de un hombre joven supera en tamaño a la del toro, y solo es superado por el perro. Es una ventaja biológica, pero debemos pagar un precio muy alto por mejorar la lubricación: nos referimos al cáncer de próstata, cuya probabilidad se ve incrementada por el funcionamiento continuo de la glándula, lo mismo que le ocurre al perro, único mamífero que muestra una alta correlación entre cáncer de próstata y edad. La guerra espermática nos ha conducido a un destino fatal, pues más del 50% de los varones que llegan a los ochenta años padecen la enfermedad. Al tratarse de un sino tardío, cuando ya se ha superado la mejor época reproductiva, la selección natural queda fuera de acción.
Figura 4.0 El filósofo inglés Bertrand Russell mantuvo activo y joven su pensamiento hasta un poco más de los 90 años de edad