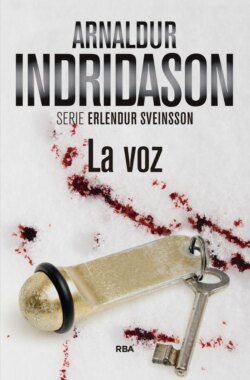Читать книгу La voz - Arnaldur Indridason - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEstaba quedándose dormido cuando tocaron suavemente a la puerta de su habitación y oyó pronunciar su nombre en voz baja.
Supo al momento quién era. Cuando abrió vio a su hija, Eva Lind, en el pasillo. Se miraron y ella le sonrió y entró escurriéndose por el hueco que quedaba libre en la puerta. Erlendur cerró. Eva Lind se sentó junto al pequeño escritorio y sacó un paquete de cigarrillos.
—Creo que aquí está prohibido fumar —dijo Erlendur, que obedecía la prohibición.
—Sí —respondió Eva Lind, extrayendo un cigarrillo del paquete—. ¿Por qué hace tanto frío aquí?
—Estará estropeado el radiador.
Erlendur se sentó en el borde de la cama. Estaba en calzoncillos y se echó el edredón sobre los hombros y la cabeza, lo que le confería cierto aspecto de hombre de las cavernas.
—¿Qué haces? —dijo Eva Lind.
—Tengo frío —preguntó Erlendur.
—Quiero decir qué haces aquí, en una habitación de hotel; ¿por qué no te vas a casa? —absorbió el humo hasta el fondo de los pulmones, quemó casi un tercio del cigarrillo, y luego exhaló y, en un instante, la habitación se llenó de humo.
—No lo sé. No tengo... —Erlendur calló.
—¿Ya no tienes ganas de volver a casa?
—Me pareció lo más indicado. Asesinaron a un hombre aquí en el hotel hoy mismo, ¿te enteraste?
—Un Papá Noel, ¿no? ¿Lo asesinaron?
—El portero. Iba a hacer de Papá Noel en la fiesta infantil del hotel. ¿Y tú, cómo andas?
—Muy bien —dijo Eva Lind.
—¿Sigues con el trabajo?
—Sí.
Erlendur la miró. Tenía mejor aspecto. Seguía igual de flacucha, pero las ojeras debajo de sus bellos ojos azules se habían desdibujado un poco y las mejillas no estaban ya tan hundidas. Pensaba que su hija llevaba ya casi ocho meses sin tocar las drogas. Desde que tuvo el aborto y pasó un tiempo en el hospital, en coma, entre la vida y la muerte. Cuando salió del hospital se fue a vivir a casa de Erlendur, donde pasó seis meses, y encontró un trabajo fijo, algo que no había sucedido durante dos años. Desde hacía unos meses vivía en una habitación alquilada en el centro.
—¿Cómo me localizaste? —preguntó Erlendur.
—No te encontré en el móvil, llamé a la comisaría y me dijeron que estabas aquí. Cuando pregunté, me enteré de que te habías inscrito en el hotel. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te fuiste a casa?
—No sé muy bien lo que estoy haciendo —dijo Erlendur—. La Navidad es una época rara.
—Sí —dijo Eva Lind, y los dos se quedaron en silencio.
—¿Sabes algo de tu hermano? —preguntó Erlendur.
—Sindri sigue trabajando en provincias —respondió Eva Lind, y el cigarrillo chisporroteó al arder hasta el filtro. Cayó ceniza al suelo. Eva Lind buscó un cenicero pero no encontró ninguno y dejó la colilla de pie en una esquina de la mesa, mientras se apagaba.
—¿Y tu madre? —preguntó Erlendur. Eran siempre las mismas preguntas, y las respuestas también solían ser las mismas.
—Bien. Currando como una esclava, como siempre.
Erlendur calló, debajo del edredón. Eva Lind miró el azulado humo del cigarrillo que se elevaba desde la mesa.
—No sé si voy a ser capaz de seguir aguantando —dijo, mirando largamente el humo.
Erlendur levantó la mirada desde debajo de su edredón.
En ese momento llamaron a la puerta y los dos se miraron con gesto de extrañeza. Eva se levantó y abrió. En el pasillo había un empleado del hotel, con chaqueta de uniforme. Dijo que trabajaba en recepción.
—Está prohibido fumar aquí dentro —fue lo primero que dijo al ver el interior de la habitación.
—Le estaba pidiendo que lo apagara —respondió Erlendur, en calzoncillos, debajo del edredón—. Nunca me hace caso.
—Está prohibido traer chicas a las habitaciones —dijo el hombre—. Por lo que ha sucedido.
Eva Lind sonrió débilmente y miró a su padre. Erlendur levantó los ojos para mirar a su hija, y luego al empleado.
—Nos dijeron que una chica había subido a esta habitación —continuó el hombre—. No está permitido. Tendrás que marcharte. Ahora mismo.
Se quedó en la puerta esperando que Eva Lind le acompañase. Erlendur se puso en pie, todavía cubierto con el edredón, y se acercó al hombre.
—Es mi hija —le dijo.
—Sí, claro —respondió el recepcionista, como si ni le fuera ni le viniera.
—En serio —dijo Eva Lind.
El hombre miró a uno y después a la otra.
—No quiero líos —dijo.
—Lárgate y déjanos en paz —dijo Eva Lind.
El hombre siguió allí, mirando a Eva Lind y a Erlendur en calzoncillos debajo de su edredón, detrás de ella, y no se movió.
—Al radiador le pasa algo —dijo Erlendur—. No calienta.
—Tendrá que venir conmigo —dijo el hombre.
Eva Lind miró a su padre y se encogió de hombros.
—Hablaremos en otro momento —dijo—. No me gusta nada esta gilipollez.
—¿Qué quieres decir con eso de que no eres capaz de seguir aguantando? —preguntó Erlendur
—Ya hablaremos de ello —respondió Eva, y salió por la puerta.
El hombre sonrió a Erlendur.
—¿Piensas hacer algo con el radiador este? —preguntó Erlendur.
—Daré parte —respondió al cerrar la puerta.
Erlendur volvió a sentarse en el borde de la cama. Eva Lind y Sindri Snær eran el fruto de un matrimonio desdichado que había terminado más de veinte años atrás. Erlendur no había tenido prácticamente ningún contacto con sus hijos después del divorcio. Fue decisión de su ex mujer, Halldóra. Se sentía engañada y utilizó a los niños para vengarse. Erlendur dejó así las cosas. Lamentaba haber dejado pasar tanto tiempo sin tener trato con sus hijos. Se arrepentía de haber dejado decidir a Halldóra. Cuando crecieron, fueron ellos quienes lo buscaron. Para entonces, su hija se había metido en la droga. Su hijo había pasado ya por varias curas de desintoxicación etílica.
Sabía bien lo que quería decir su hija cuando le dijo que no estaba segura de poder aguantar. No se había sometido a tratamiento alguno. No había acudido a ninguna institución que pudiera ayudarla en sus momentos difíciles. Se había enfrentado a ellos sola, sin ayuda. Siempre se había mostrado reservada, dura y obstinada cuando se hacía referencia a su forma de vida. No consiguió deshabituarse a pesar del embarazo. Hizo varios intentos y lo dejó una temporada, pero no tenía suficiente fuerza de voluntad para dejarlo de manera definitiva. Lo intentaba, y Erlendur sabía que lo hacía con total sinceridad, pero era más fuerte que ella, y volvía a recaer. Erlendur ignoraba qué era lo que la había hecho tan dependiente de la droga como para que esta ocupara el primer lugar en su vida. No conocía las causas de su destrucción pero sabía que, de alguna forma, él la había decepcionado. Que de alguna forma él también tenía la culpa de lo que le había sucedido.
Había pasado muchas horas junto a la cabecera de la cama de Eva Lind cuando estaba sumida en el coma, hablándole, porque el médico le dijo que era posible que oyera su voz e incluso percibiera su presencia. Algunos días después recuperó la consciencia y lo primero que pidió fue ver a su padre. Estaba tan débil que apenas podía hablar. Cuando él llegó, su hija estaba dormida. Se sentó junto a su cabecera y estuvo esperando hasta que se despertó.
Cuando por fin abrió los ojos y lo vio, pareció que intentaba sonreír pero se echó a llorar, y él se levantó y la estrechó entre sus brazos. Ella temblaba en sus brazos; él intentó tranquilizarla, volvió a ponerle la cabeza sobre la almohada y le secó las lágrimas.
—¿Dónde has estado todos estos largos días? —le preguntó, acariciándole las mejillas e intentando sonreír para reconfortarla.
—¿Dónde está la niña? —preguntó ella.
—¿No te han dicho lo que pasó?
—La he perdido. No me han dicho nada de nada. No he podido verla. No se fían de mí...
—Faltó poco para que te perdiera yo a ti.
—¿Dónde está?
Erlendur había visto a la niña sin vida en el departamento de anatomía patológica, una niña que quizá se habría llamado Audur.
—¿Quieres ver a la criatura? —preguntó Erlendur.
—Perdona —dijo Eva en voz baja.
—¿Qué?
—Cómo soy. Cómo... la niña...
—No tengo por qué perdonarte por ser como eres, Eva. No tienes que pedir perdón por ser como eres.
—Claro que sí.
—Tu destino no lo decides tú sola.
—¿Querrás...?
Eva Lind calló y se quedó exhausta allí tumbada. Erlendur esperó en silencio a que recuperase las fuerzas. Pasó un largo rato. Finalmente, Eva miró a su padre.
—¿Querrás ayudarme a enterrarla? —dijo.
—Claro que sí —respondió él.
—Quiero verla.
—¿Tú crees que...?
—Quiero verla —repitió Eva—. Por favor. Déjame que la vea.
Erlendur dudó, pero por fin se dirigió al mortuorio a buscar el cuerpo de la niña a la que mentalmente llamaba Audur porque no quería que careciese de nombre. La llevó envuelta en una toalla blanca por los pasillos del hospital, porque Eva estaba demasiado débil para levantarse y se la llevó a la unidad de cuidados intensivos. Eva cogió a su hija y la miró, y luego dirigió sus ojos hacia su padre.
—Es culpa mía —dijo en voz baja.
Erlendur creyó que se iba a echar a llorar, y se extrañó de que no lo hiciera. En su rostro se dibujaba una calma que ocultaba el asco que sentía hacia sí misma.
—No hay nada malo en llorar —dijo Erlendur.
Eva lo miró.
—No merezco llorar —respondió.
Eva estaba sentada en una silla de ruedas en el cementerio de Fossvogur mirando al sacerdote echar una paletada de tierra sobre el ataúd, y su gesto delataba una dureza implacable. Con gran dificultad se levantó de la silla y apartó a Erlendur cuando este hizo ademán de ayudarla. Se santiguó ante la tumba de su hija y sus labios se movieron, pero Erlendur no supo si estaba luchando contra el llanto o rezando una oración en silencio.
Era un bello día de primavera y el sol rielaba en la superficie del mar, y se veía a algunas personas caminando por la bahía de Nauthóll para gozar del buen tiempo. Halldóra estaba a cierta distancia y Sindri Snær al borde de la fosa, alejado de su padre. Difícilmente habrían podido estar más lejos unos de otros, un grupo roto que no tenía en común sino el sufrimiento. Erlendur pensó que la familia no se había reunido en casi un cuarto de siglo. Miró a Halldóra, que evitó devolverle la mirada. Él no le dijo nada a ella ni ella a él.
Eva Lind volvió a sentarse en la silla de ruedas; Erlendur la ayudó a acomodarse y la oyó suspirar.
—Mierda de vida.
El recuerdo de algo que había dicho el recepcionista arrancó a Erlendur de sus cavilaciones, y decidió pedirle explicaciones antes de olvidarlo. Se puso en pie, salió al pasillo y vio al hombre desaparecer en el ascensor. A Eva no se la veía por ningún sitio. Erlendur llamó al hombre, y este detuvo la puerta del ascensor cuando estaba cerrándose, salió y observó a Erlendur, que estaba ante él descalzo, en calzoncillos y con el edredón aún echado sobre los hombros.
—¿A qué te referías cuando dijiste «por lo que ha sucedido»? —preguntó Erlendur.
—¿Por lo que ha sucedido? —repitió el hombre, con gesto interrogativo.
—Dijiste que no puedo traer una chica a mi habitación por lo que ha sucedido.
—Sí.
—Te refieres a lo que le sucedió a Papá Noel en el sótano.
—Sí. ¿Cómo sabes que...?
Erlendur bajó la mirada, vio sus calzoncillos y vaciló por un instante.
—Yo participo en la investigación —dijo—. En la investigación de la policía.
El hombre lo miró sin ocultar un gesto de incredulidad.
—¿Por qué enlazaste las dos cosas? —dijo Erlendur a toda prisa.
—No te comprendo —dijo el hombre, moviéndose con cierta inquietud.
—Es como si de no ser por la muerte de Papá Noel no hubiera habido ningún problema en que una chica estuviera en la habitación. Así lo dijiste. ¿Entiendes a qué me refiero?
—No —dijo el hombre—. ¿Yo dije «por lo que ha sucedido»? No lo recuerdo.
—Lo dijiste, sí. Que está prohibido traer chicas a las habitaciones por lo que ha sucedido. Creías que mi hija era una... —Erlendur intentó tratar el tema con el mayor tacto, pero no lo consiguió—. Creías que mi hija era una puta y viniste a echarla, porque habían asesinado a Papá Noel. Si no hubiera sucedido eso, no habría habido problema en traerse chicas a la habitación. ¿Permitís llevar chicas a las habitaciones? ¿Cuando todo va bien?
—¿Qué quieres decir, con lo de «chicas»?
—Putas —respondió Erlendur—. ¿Hay putas paseando por el hotel, que se meten en las habitaciones mientras vosotros miráis para otro lado, excepto ahora, por lo que ha sucedido? ¿Qué tiene que ver Papá Noel con eso? ¿Está relacionado de alguna forma con el asunto?
—No tengo ni idea de qué estás hablando —dijo el hombre de la recepción.
Erlendur cambió de método.
—Comprendo que queráis ser prudentes ahora que se ha cometido un crimen en el hotel. No queréis llamar la atención hacia nada inhabitual o anormal, aunque se trate de algo sin especial importancia, a lo que no hay nada que oponer. Por mí, la gente puede hacer lo que quiera y pagar por ello. Lo que necesito saber es si Papá Noel tenía alguna relación con la prostitución en el hotel.
—No sé nada de prostitución. Como acabas de ver, comprobamos si hay chicas que andan solas y a su aire por las plantas. ¿De verdad era tu hija?
—Sí —respondió Erlendur.
—Me mandó a la mierda.
—Precisamente.
Erlendur echó el pestillo a la puerta de su habitación, se metió en la cama y se durmió enseguida, y soñó que los cielos esparcían su polvo sobre él mientras oía el chirriar de las veletas.