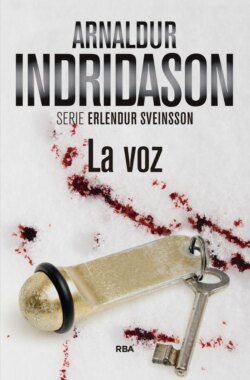Читать книгу La voz - Arnaldur Indridason - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеLa brigada de la policía científica se puso en contacto con Erlendur en cuanto descubrió aquella muestra biológica. Estaba aún en el hotel. El escenario del crimen se había transformado, entre tanto, en algo parecido a un salón fotográfico. Los destellos de flash iluminaban el oscuro pasillo a intervalos regulares. El cadáver de Gudlaugur fue fotografiado por detrás y por delante, así como todo lo que había en la habitación. Luego trasladaron al difunto al depósito de cadáveres de Barónstígur, donde se llevaría a cabo la autopsia. Los especialistas estuvieron buscando huellas dactilares en la habitación del portero y encontraron muchísimas, que se compararían con las huellas registradas en los archivos de la policía. Se tomaron las huellas a todos los empleados del hotel, y el hallazgo de la policía científica condujo a que se les tomaran también muestras de saliva.
—¿Y qué hay de los huéspedes? —preguntó Elínborg—. ¿No deberíamos hacer lo mismo con ellos?
Estaba deseando volver a casa, así que se arrepintió de su pregunta; quería terminar la jornada. Elínborg se tomaba las navidades con mucha solemnidad y echaba de menos a su familia. Adornaba su hogar con ramitas y guirnaldas. Hacía exquisitas galletitas que guardaba en tupperwares marcados cuidadosamente según los tipos. Luego guisaba exquisitos platos navideños que eran famosos incluso fuera de los límites de su familia. El plato principal de cada Navidad era muslo de cerdo a la sueca, que sumergía en salmuera durante doce días en el balcón de su casa y cuidaba como si se tratase del mismo Niño Jesús envuelto en sus pañales.
—Creo que hemos de pensar, en principio, que el asesino es islandés —dijo Erlendur—. De momento, dejaremos tranquilos a los huéspedes. El hotel está llenándose para las fiestas y poca gente se marcha. Nos bastará con los que se vayan, les tomaremos muestras de saliva, incluso huellas dactilares. No podemos impedir que abandonen el país. Para poder hacerlo tendrían que existir sospechas firmes en su contra. De modo que necesitamos una lista de los huéspedes extranjeros que estaban en el hotel en las horas en que se cometió el crimen, y dejaremos en paz a los que llegaron más tarde. Intentemos simplificar las cosas.
—¿Y si no son tan simples? —preguntó Elínborg.
—No creo que ninguno de los huéspedes del hotel sepa que se ha cometido un crimen —dijo Sigurdur Óli, que también quería volver a casa. Su mujer, Bergthóra, lo había llamado esa tarde para preguntarle si no pensaba volver ya. Ahora era el momento adecuado. Sigurdur Óli sabía exactamente lo que quería decir con eso del momento adecuado. Estaban intentando tener un hijo pero no había forma, y Sigurdur Óli le había dicho a Erlendur que habían empezado a hablar de fertilización in vitro.
—¿Y tenéis que llevar un tubo de esos? —preguntó Erlendur.
—¿Un tubo?—dijo Sigurdur Óli.
—Un frasco de esos. Por la mañana.
Sigurdur Óli se quedó mirándolo hasta que comprendió por fin a qué se refería Erlendur.
—Nunca debería haberte hablado de eso —exclamó con brusquedad.
Erlendur bebía a sorbitos un café de pésimo gusto. Estaban sentados los tres solos en la cantina de personal, en el sótano. El operativo había concluido, policías y especialistas habían desaparecido, la habitación estaba precintada. A Erlendur le daba igual. Si se marchaba, el único lugar al que podía ir era su casa, en un oscuro bloque de apartamentos. Para él, la Navidad no significaba nada. Tendría unos días libres en los que no sabría qué hacer. Tal vez viniera su hija de visita, y entonces guisarían el típico tasajo de cordero ahumado. A veces la acompañaba su hermano. Y Erlendur se sentaba a leer, que era lo que hacía siempre.
—Deberíais marcharos a casa —dijo—. Yo me voy a quedar aquí un poco más. A ver si consigo charlar con el jefe de recepción cuando esté menos liado.
Elínborg y Sigurdur Óli se pusieron en pie.
—¿Estás bien? —preguntó Elínborg—. ¿No prefieres marcharte a casa? Se acerca la Navidad y...
—¿Qué os pasa a ti y a Sigurdur Óli? ¿Por qué no me dejáis en paz?
—Es Navidad —dijo Elínborg con un suspiro. Vaciló—. Olvídalo —dijo a continuación. Sigurdur Óli y ella se dieron la vuelta y abandonaron la cantina.
Erlendur se quedó un buen rato allí sentado, pensativo. Intentaba entender por qué le había preguntado Sigurdur Óli dónde pensaba pasar la Navidad, y pensó en el interés mostrado por Elínborg. Vio en su mente su apartamento, la butaca, el viejo televisor y los libros que tapizaban las paredes.
A veces, en Navidad, se compraba una botella de Chartreuse y se ponía un vaso al lado, mientras leía sobre las penurias y las muertes de los tiempos en que había que hacer a pie todos los viajes y las navidades eran una época peligrosa. La gente no dejaba que ningún obstáculo les impidiera llegar a sus seres queridos, y se enfrentaban a las fuerzas de la naturaleza, se extraviaban y perecían mientras que, en el establo, la celebración del nacimiento del Salvador se convertía en una pesadilla. A algunos los encontraban. A otros, no. Nunca.
Aquellas eran las historias navideñas de Erlendur.
El jefe de recepción se había quitado el uniforme del hotel y estaba ya poniéndose el abrigo cuando Erlendur lo abordó en el guardarropa. El hombre dijo que estaba muerto de cansancio y que quería llegar a casa para estar con su familia, como todo el mundo. Había oído hablar del crimen, sí, horrible, pero no sabía en qué podía ser de utilidad.
—Tengo entendido que, de la gente del hotel, tú eres quien mejor lo conocía —dijo Erlendur.
—No, creo que eso no es correcto —dijo el recepcionista jefe, envolviéndose el cuello en una gruesa bufanda—. ¿Quién te dijo eso?
—Estaba a tus órdenes, ¿no? —dijo Erlendur, dejando sin respuesta la pregunta.
—Sí, estaba a mis órdenes, probablemente sí. Él era portero, yo me encargo de la recepcion, del registro de huéspedes, quizá ya lo sabes. Por cierto, ¿no sabrás hasta qué hora abren las tiendas esta tarde?
No parecía estar muy interesado en Erlendur ni en sus preguntas, y el policía se sintió indignado. Y lo que le indignaba más aún era que a todos les resultara indiferente lo que le había sucedido al hombre del sótano.
—Las veinticuatro horas, no lo sé. ¿Quién iba a querer apuñalar a tu portero?
—¿Mi portero? No era mi portero. Era el portero del hotel.
—¿Y por qué tenía los pantalones bajados y un condón en la polla? ¿Quién estuvo con él? ¿Quiénes solían ir a visitarlo? ¿Quiénes eran sus amigos en el hotel? ¿Quiénes eran sus amigos fuera del hotel? ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Por qué vivía en el hotel? ¿Qué tipo de acuerdo era ese? ¿Qué intentas ocultar? ¿Por qué no puedes responderme como una persona normal?
—Oye, yo, ¿qué dices...? —el recepcionista jefe calló—. Lo único que quiero es irme a casa —dijo por fin—. No sé las respuestas a todas esas preguntas. Está a punto de llegar la Navidad. ¿No podríamos hablar mañana? No he tenido ni un momento de descanso en todo el día.
Erlendur lo miró.
—Hablaremos mañana —dijo. Salió del guardarropa, pero de repente recordó la pregunta que le rondaba por la cabeza desde su conversación con el director. Dio media vuelta. El jefe de recepción estaba saliendo por la puerta cuando Erlendur le dijo que esperara un momento.
—¿Por qué queríais echarlo a la calle?
—¿Qué?
—Queríais echarlo a la calle. A Papá Noel. ¿Por qué?
—Lo habían despedido —dijo por fin.
El director del hotel estaba comiendo cuando Erlendur fue a hablar con él. Estaba sentado a una gran mesa de la cocina, acababa de ponerse un delantal de cocinero y se engullía los restos de las bandejas medio vacías que habían traído del bufé.
—No puedes ni imaginarte cómo me gusta comer —dijo, limpiándose los labios, cuando se dio cuenta de que Erlendur lo miraba fijamente—. En paz y tranquilidad —añadió.
—Sé exactamente lo que quieres decir —repuso Erlendur.
Estaban solos en la amplia y reluciente cocina. Erlendur no pudo menos que admirar a aquel hombre. Comía deprisa pero con gran elegancia y sin ansia. Casi había algo refinado en los movimientos de sus manos. Un bocado desaparecía tras el anterior, con profesionalidad y pasión evidente.
Estaba más tranquilo ahora que ya habían retirado el cadáver y se había marchado la policía, así como la gente de los medios, que se habían instalado delante del hotel; la policía lo había organizado todo para que no pudieran entrar en el hotel, pues el edificio entero pasó a considerarse escenario del crimen. Tampoco se vio afectada la actividad del hotel. Solo un par de huéspedes extranjeros sabían lo del crimen en el sótano. Pero la mayoría de ellos se percató de las idas y venidas de la policía y preguntaron. El director del hotel ordenó a sus empleados decirles que un anciano había sufrido un ataque al corazón.
—Sé lo que estás pensando, crees que soy un cerdo, ¿verdad? —dijo al dejar de masticar para tomar un sorbo de vino tinto. Un dedo meñique del tamaño de una salchichita se alzó en el aire.
—No, pero comprendo por qué quieres ser director de hotel —dijo Erlendur. Y no pudo reprimirse—: Te estás matando y lo sabes —añadió con toda brusquedad.
—Peso 180 kilos —dijo el director—. Los cerdos de engorde no alcanzan a pesar mucho más. Siempre he sido gordo. Nunca he conocido otra cosa. Nunca me he puesto a dieta. Nunca he podido ni pensar en cambiar de estilo de vida, como lo llaman. Me encuentro bien así. Mejor que tú, me da la impresión —añadió.
Erlendur recordó haber oído decir que los gordos son más felices que los flacos. Aunque él no creía demasiado en semejante sentencia.
—¿Mejor que yo? —preguntó Erlendur con una sonrisa apagada—. De eso no tienes ni idea. ¿Por qué echaste al portero?
El director se había puesto a comer de nuevo y pasaron unos momentos antes de que dejara los cubiertos en la mesa. Erlendur esperó pacientemente. Vio que el director estaba pensando en cuál sería la mejor respuesta, qué palabras usar, visto que Erlendur se había enterado del despido.
—No nos ha ido muy bien últimamente —respondió por fin—. Tenemos overbooking en verano y cada vez hay más afluencia de público durante las navidades y fin de año, pero luego hay temporadas muertas que pueden llegar a ser de lo más difíciles. Los propietarios dijeron que había que hacer recortes. Disminuir el número de empleados. Me pareció innecesario disponer de un portero a tiempo completo los doce meses del año.
—Pero tengo entendido que era mucho más que un simple portero. Hacía de Papá Noel, por ejemplo. Y era chico para todo. Un tío manitas. Arreglaba cosas. Era más como un conserje.
El director seguía concentrado en su banquete y se produjo una nueva pausa en la conversación. Erlendur miró a su alrededor. La policía había autorizado a los empleados que ya habían concluido su jornada a marcharse a casa, tras haber anotado sus nombres y direcciones. Aún se desconocía quién había sido la última persona en hablar con la víctima, o qué le había sucedido en sus últimos días. Nadie había visto en Papá Noel nada desacostumbrado que le llamara la atención. Nadie había visto a nadie bajar al sótano. Nadie sabía si Papá Noel había recibido allí alguna visita. Solo unos pocos sabían siquiera que vivía allí, que ese cuchitril del sótano era su único hogar, y todo parecía indicar que no querían relacionarse con él más de lo necesario. Solo unos cuantos confesaron que lo conocían, y no parece que tuviera amigo alguno en el hotel. Los empleados desconocían también si los tenía fuera.
«Un auténtico niño perdido», pensó Erlendur.
—Nadie es imprescindible —dijo el director, estirando la salchichita al tomar un trago de vino—. Naturalmente, nunca es agradable despedir a alguien, pero no tenemos trabajo suficiente en portería los doce meses del año. Por eso prescindimos de sus servicios. No hubo ningún otro motivo. Y en realidad tampoco había mucho que hacer en portería. Se ponía el uniforme cuando llegaban estrellas del cine o políticos extranjeros, y echaba a la gente que intentaba colarse.
—Cuando le informaron del despido, ¿se lo tomó a mal?
—Creo que lo entendió.
—¿Falta algún cuchillo en la cocina? —preguntó Erlendur.
—No lo sé. Cada año se pierden miles de cuchillos, tenedores y vasos. También toallas y... ¿Crees que lo mataron con un cuchillo del hotel?
—No lo sé.
Erlendur miró comer al director del hotel.
—Trabajó aquí durante veinte años y nadie lo conocía. ¿No te parece extraño?
—Los empleados van y vienen —dijo el director, encogiéndose de hombros—. Así suelen ser las cosas donde cambia mucho la gente. Creo que la gente era consciente de su existencia, pero ¿quién conoce a alguien? En realidad, yo no conozco a nadie, aquí.
—Tú pareces haber sobrevivido a todos esos cambios de personal.
—A mí es difícil echarme.
—¿Por qué usaste la expresión «echarlo a la calle»?
—¿Eso dije?
—Sí.
—Era una forma de decirlo, como otra cualquiera. No implicaba nada especial.
—Pero acababas de despedirlo e ibas a echarlo a la calle —dijo Erlendur—. Y entonces viene alguien y lo mata. Últimamente no tuvo una buena época el pobre hombre.
El director del hotel hizo como si Erlendur no existiera, mientras engullía pasteles y mousse con delicados movimientos de gourmet, intentando saborear lo mejor posible aquellas exquisiteces.
—¿Por qué no se había marchado si ya lo habíais despedido?
—Tenía que haberse ido a finales del mes pasado. Estuve insistiéndole pero no lo hice con suficiente energía. Tendría que haberle obligado. Y entonces no habría pasado todo este horror.
Erlendur miró al director del hotel, que masticaba con deleite, y calló. A lo mejor fue por el bufé. A lo mejor por su oscuro bloque de apartamentos. A lo mejor por la época del año. Por la comida enlatada que le esperaba en casa. Por unas Navidades en soledad. Erlendur no lo sabía. La pregunta brotó de sus labios casi por sí sola. Antes de que él se diera cuenta.
—¿Una habitación? —dijo el director del hotel como si fuera incapaz de comprender de qué le estaba hablando Erlendur.
—No tiene que ser nada especial —dijo Erlendur.
—¿Para ti, quieres decir?
—Una habitación individual —dijo Erlendur—. No hace falta que tenga televisión.
—Lo tenemos todo ocupado. Lo siento —el director del hotel se quedó mirando a Erlendur. No estaba dispuesto a que aquel policía anduviera revoloteando por allí día y noche.
—El encargado de recepción dijo que quedaban habitaciones vacías —mintió Erlendur, ya más decidido—. Dijo que no habría problema, pero que tenía que hablar primero contigo.
El director del hotel lo miró fijamente. Bajó la vista a su mousse, que aún no había terminado. Luego apartó el plato, había perdido el apetito.
Hacía frío en la habitación. Erlendur estaba de pie junto a la ventana mirando, pero lo único que veía era su propio reflejo en el oscuro vidrio. Hacía tiempo que no miraba a aquel hombre cara a cara, y allí, en la penumbra, pudo comprobar que había empezado a envejecer. A su lado y a su alrededor caían copos de nieve, parsimoniosos, como si los cielos se hubieran quebrado y su polvo estuviera regando el mundo.
Acudió a su mente un pequeño volumen de poesía que tenía en casa, traducciones de algunos poemas de Hölderlin. Dejó a su mente vagar sin rumbo por los poemas hasta que se detuvo en una frase que comprendió que estaba relacionada con aquel hombre que lo miraba a los ojos desde la ventana.
Los muros se yerguen mudos y fríos al viento, gimen las veletas.