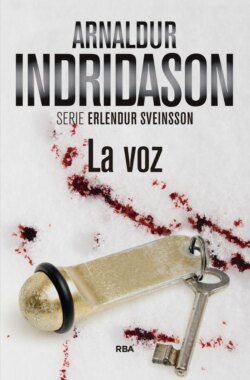Читать книгу La voz - Arnaldur Indridason - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl jefe de recepción no se había incorporado aún a su puesto cuando Erlendur bajó al vestíbulo, a la mañana siguiente, y preguntó por él. No había dado explicación alguna de su ausencia, ni había llamado para decir que estuviera enfermo o que necesitaba tomarse el día libre para atender algún asunto. Una mujer de unos cuarenta años que trabajaba en la recepción le dijo a Erlendur que ciertamente no era nada habitual que el recepcionista jefe no apareciera en el trabajo a su hora, porque era siempre muy puntual y resultaba incomprensible que no les hubiera llamado si necesitaba el día libre.
La mujer le contó todo eso a Erlendur como podía, mientras un empleado de la sección de Anatomía Patológica del Hospital Nacional le tomaba una muestra de saliva. Tres empleados de la sección recogían muestras de los empleados del hotel. Otro grupo fue a casa de los empleados que tenían el día libre. Dentro de poco, los técnicos de laboratorio tendrían muestras de todos los empleados actuales del hotel y las compararían con la saliva hallada en el preservativo de Papá Noel.
Los agentes de Homicidios estaban interrogando a los empleados sobre su relación con Gudlaugur y dónde estaban la tarde del día anterior. Todo el departamento participaba en la investigación del crimen, para recoger información y pruebas.
—¿Qué hay de los que han dejado el trabajo recientemente, o de los que trabajaban aquí hace un año, más o menos, y conocían a Papá Noel? —preguntó Sigurdur Óli. Estaba sentado al lado de Erlendur en el comedor, viéndolo regalarse con arenque y pan de centeno, jamón frío, pan tostado y café humeante.
—Vamos a ver qué podemos sacar en limpio en esta primera fase —dijo Erlendur, sorbiendo el café caliente—. ¿Has averiguado algo sobre el tal Gudlaugur?
—No mucho. Parece que no hay mucho que decir de él. Tenía 48 años, soltero y sin hijos. Trabajaba en el hotel desde hace unos veinte años y durante mucho tiempo vivió en el cuartucho de ahí abajo. Parece que en su momento fue una especie de solución provisional, según me dijo el gordo ese del director. Pero también me dijo que no conocía bien el asunto. Nos recomendó que habláramos con su predecesor en la dirección del hotel. Fue este quien llegó a un acuerdo con Papá Noel. El gordo creía que en algún momento lo habían echado del piso donde vivía como inquilino, le dieron permiso para guardar sus cosas en ese trastero, y luego el asunto se fue eternizando y ya nunca salió de ahí.
Sigurdur Óli calló.
—Elínborg me ha dicho que esta noche te alojaste en el hotel —añadió.
—No te lo recomiendo. En la habitación hacía frío y los empleados no te dejan tranquilo. Pero la comida es buena. ¿Dónde está Elínborg?
En el comedor reinaba un gran ajetreo, y se oía un agitado murmullo de voces de los huéspedes del hotel, que disfrutaban del bufé. La mayor parte eran extranjeros, vestidos con jerseys de lana, botas de montaña y gruesos anoracs de invierno, aunque lo más lejos que irían sería el centro de la ciudad, a diez minutos de allí. El personal de servicio se encargaba de que las tazas estuvieran llenas de café y de retirar los platos usados. Por los altavoces sonaban suavemente canciones navideñas.
—Hoy empieza el juicio, ya lo sabías —respondió Sigurdur Óli.
—Sí.
—Elínborg ha ido para allá. ¿Cómo crees que irá todo?
—Supongo que unos pocos meses, y encima en libertad condicional. Como siempre, con esos cabrones de jueces.
—Pero no podrá conservar la custodia del niño.
—No lo sé —respondió Erlendur.
—Maldito canalla —exclamó Sigurdur Óli—. En la picota tendrían que ponerlo, en pleno centro de la ciudad.
Elínborg se había encargado de la investigación. Un niño de ocho años fue ingresado en el hospital a consecuencia de una violenta agresión física. No lo pudieron convencer para que explicara algo sobre la agresión. La hipótesis inicial era que sus compañeros de clase más mayores la habían tomado con él fuera del colegio y lo habían golpeado con tanta violencia que le rompieron un brazo, le fracturaron el pómulo y le saltaron dos dientes de la encía superior. Se fue a su casa en muy mal estado. Su padre avisó a la policía en cuanto llegó a casa del trabajo, poco después. Una ambulancia trasladó al muchacho a urgencias.
El niño era hijo único. Su madre estaba internada en la sección de psiquiatría del hospital de Kleppur cuando sucedieron estos hechos. El muchacho vivía con su padre, director y propietario de una empresa de internet, en una hermosa vivienda unifamiliar de dos pisos con espléndidas vistas, situada en el barrio de Breidholt. Como suele suceder, el padre estaba muy afectado por la agresión y hablaba de vengarse de los chicos que maltrataron de forma tan execrable a su hijo. Exigió que Elínborg diera con ellos.
Elínborg no habría descubierto la verdad, probablemente, si el chalet no hubiera tenido dos pisos y la habitación del niño no hubiera estado en el piso superior.
—Se lo está tomando de una forma demasiado personal —dijo Sigurdur Óli—. Elínborg tiene un chico de esa misma edad.
—No hay que dejar que estas cosas te afecten demasiado —respondió Erlendur con la cabeza en otro lugar.
—No me digas.
La tranquilidad del desayuno fue interrumpida por un ruido procedente de la cocina. Los huéspedes levantaron la vista y se miraron unos a otros. Un hombre de potente vozarrón discutía, entre insultos, sobre algo imposible de oír. Erlendur y Sigurdur Óli se levantaron y entraron en la cocina. La voz pertenecía al jefe de cocina, el mismo que había importunado a Erlendur cuando se metió en la boca una loncha de lengua de ternera. Estaba enfrentándose a gritos a la técnica de laboratorio que quería tomarle una muestra de saliva.
—¡... Y lárgate de aquí con tu bastoncillo de mierda! —le vociferaba el cocinero a una mujer de unos cincuenta años que había abierto sobre la mesa una cajita de muestras. Ella seguía insistiendo amablemente, pese a las imprecaciones de aquel hombre, hecho que no contribuía precisamente a calmar su ira. Al ver a Erlendur y Sigurdur Óli se puso aún mucho más frenético.
—¡Estáis locos! —aulló—. ¿Creéis que yo he bajado al cuartucho de Gulli para ponerle un condón en la polla? ¿Estáis locos o qué? ¿Qué mierda es esa? No estoy dispuesto. Ni hablar. ¡Me importa una mierda lo que digáis! ¡Podéis meterme en la cárcel y tirar la llave, pero no pienso participar en esta imbecilidad de los cojones! ¡Enteraos bien! ¡Gilipollas!
Salió de la cocina como una tromba, lleno de viril dignidad, tocado con el gorro de cocinero, alto como una chimenea, y Erlendur sonrió. Miró a la técnica de laboratorio, que le devolvió la sonrisa y se echó a reír. Aquello alivió la tensión que reinaba en la cocina. Los cocineros y camareros que estaban allí también rompieron a reír.
—¿Tan mal va la cosa? —preguntó Erlendur a la técnica.
—No, en absoluto —respondió ella—. Todos han sido muy comprensivos. Este es el primero que se lo ha tomado a la tremenda.
Sonrió, y su sonrisa le pareció a Erlendur muy bonita. Tenía la misma estatura que él, espeso cabello rubio muy corto, llevaba un jersey multicolor de punto con botones por delante. Por debajo del jersey se veía una camisa blanca. Vestía pantalones vaqueros y zapatos de cuero negro de calidad.
—Me llamo Erlendur —dijo como sin querer, extendiendo la mano. Aquello la desarmó un poco.
—Sí —dijo, tomando su mano—. Yo soy Valgerdur.
—¿Valgerdur? —repitió él. No vio alianza en sus dedos.
El móvil de Erlendur sonó en su bolsillo.
—Perdona —dijo al tiempo que conectaba el teléfono. Oyó una voz conocida de antiguo, que preguntaba por él.
—¿Eres tú? —dijo la voz.
—Sí, soy yo —dijo Erlendur.
—No acabo de entender estos móviles —dijo la voz del teléfono—. ¿Dónde estás? ¿Estás en el hotel? A lo mejor vas mal de tiempo. O estás dentro de un ascensor.
—Estoy en el hotel —Erlendur cogió bien el teléfono, le pidió a Valgerdur que esperase un momento y volvió al comedor, de donde pasó al vestíbulo. Al teléfono estaba Marion Briem.
—¿Duermes en el hotel? —preguntó Marion—. ¿Te pasa algo? ¿Por qué no vas a casa?
Marion Briem había trabajado en la brigada de la policía criminal cuando esta aún existía, y había coincidido allí con Erlendur. Era su superior cuando él empezó a trabajar allí, y le enseñó el oficio de policía de investigación criminal. Erlendur nunca había sentido especial apego hacia Marion Briem, y no experimentó necesidad alguna de visitarle tras su jubilación. Quizá porque los dos eran muy semejantes. Quizá porque veía en Marion su propio futuro y prefería rehuir la visión. Marion llevaba una vida solitaria y aburrida en su vejez.
—¿Por qué llamas? —preguntó Erlendur.
—Por allí aún quedan algunos que me dejan estar al corriente de lo que se hace, aunque tú no seas uno de ellos —dijo Marion.
Erlendur estuvo a punto de colgar el teléfono de mala manera, pero vaciló. Marion ya le había sido de ayuda antes, sin necesidad de pedírselo. Así que mejor no mostrarse demasiado descortés.
—¿Puedo hacer algo por ti? —preguntó Erlendur.
—Dime cómo se llamaba el difunto. Podría encontrar algo que se os hubiera pasado por alto.
—Nunca pararás.
—Me aburro. No puedes ni imaginarte cómo me aburro. Hace ya casi diez años que me jubilé y puedo asegurarte que cada día de este infierno parece una eternidad. Cada día es como mil días.
—Hay muchas ofertas para la gente de la tercera edad —dijo Erlendur—. ¿Qué te parece el bingo?
—¡Bingo! —le espetó Marion.
Erlendur le dio el nombre completo de Gudlaugur. Puso a Marion en antecedentes del caso y luego se despidió lo más educadamente que pudo. El teléfono volvió a sonar casi en el mismo instante.
—Sí —respondió Erlendur.
—Hemos encontrado una nota en la habitación del interfecto —dijo una voz al teléfono. Era el jefe de la policía científica.
—¿Una nota?
—Pone: Henry 18:30.
—¿Henry? Espera un momento, ¿a qué hora encontró la chica a Papá Noel?
—Hacia las siete.
—De modo que ese Henry podía estar en la habitación cuando asesinaron a Gudlaugur?
—No lo sé. Y hay algo más.
—Dime.
—Es posible que el condón fuera de Papá Noel. Había un paquete en un bolsillo de su uniforme de portero. Un paquete de diez condones, y faltan tres.
—¿Algo más?
—No, solo una billetera con un billete de quinientas coronas, un carné de identidad antiguo y un recibo de caja de supermercado, con fecha de anteayer. Ah, sí, y un llavero con dos llaves.
—¿Qué clase de llaves?
—Creo que una es la llave de la puerta de una casa, y la otra podría ser de un armario o algo parecido. Es mucho más pequeña.
Se despidieron y Erlendur miró a su alrededor en busca de la técnica de laboratorio, pero había desaparecido.
Entre los huéspedes extranjeros del hotel había dos que respondían al nombre de Henry. Uno era un estadounidense llamado Henry Bartlet, y el otro un británico que se llamaba Henry Wapshott. Este último no contestó a la llamada a su habitación, pero Bartlet estaba en la suya y se quedó muy extrañado al saber que la policía islandesa quería hablar con él. El rumor que hizo correr el director del hotel, sobre el ataque al corazón sufrido por el portero, había conseguido su objetivo.
Erlendur se hizo acompañar por Sigurdur Óli cuando fue a hablar con Henry Bartlett, pues Sigurdur Óli había estudiado criminalística en Estados Unidos, de lo que estaba orgullosísimo. Hablaba la lengua como un nativo, y aunque a Erlendur le desagradaba el canturreo del acento norteamericano, lo dejó estar.
Camino de la planta del norteamericano, Sigurdur Óli le dijo a Erlendur que habían hablado con la mayoría de los empleados del hotel que estaban de servicio cuando se produjo la agresión a Gudlaugur, y todos habían podido explicar perfectamente dónde estaban y habían dado el nombre de otras personas que podían confirmar sus declaraciones.
Bartlet tenía unos treinta años, y era corredor de bolsa, de Colorado. Él y su esposa habían visto un reportaje sobre Islandia en la televisión matinal de su país unos años atrás y se habían sentido hechizados por la increíble belleza de su naturaleza y por la famosa Laguna Azul, que ya habían visitado tres veces. Habían decidido cumplir su sueño de pasar la Navidad y el Año Nuevo en aquella remota tierra del invierno. Se sentían extasiados por la belleza del lugar, aunque los precios de bares y restaurantes de la capital les parecían astronómicos.
Sigurdur Óli asintió con la cabeza. Para él, Estados Unidos era el paraíso sobre la tierra, y estaba encantado de hablar con la pareja de béisbol y de los preparativos para la Navidad americana, hasta que Erlendur se cansó y le dio un codazo.
Sigurdur Óli les explicó la muerte del portero y mencionó la nota encontrada en su cuarto. Henry Bartlet y su mujer se quedaron mirando a los policías como si de pronto se hubieran transformado en visitantes llegados de otro planeta.
—Ustedes no conocían al portero, ¿verdad? —preguntó Sigurdur Óli al ver sus expresiones de asombro.
—¿Un asesinato? —dijo Henry en un suspiro—. ¿Aquí, en el hotel?
—Oh, my God! —exclamó la mujer, sentándose en la cama doble.
Sigurdur Óli optó por no mencionar el condón. Les explicó que la nota indicaba que Gudlaugur tenía una cita con un hombre llamado Henry, pero no sabían qué día, ni si la cita ya se había producido o si estaba prevista para los próximos días, o para la semana próxima, o para dentro de diez días.
Henry Bartlet y su mujer negaron tajantemente conocer al portero. Ni siquiera se habían dado cuenta de su presencia cuando llegaron al hotel cuatro días antes. Erlendur y Sigurdur Óli les habían alterado los nervios, eso saltaba a la vista.
—Jesus! —suspiró Henry—. A murder!
—You have murders in Iceland? —preguntó la mujer mirando el folleto de Icelandair que estaba en la mesilla de noche. Cindy era el nombre que le había dado a Sigurdur Óli al presentarse.
—Rarely —respondió él, intentando sonreír.
—El Henry ese tampoco tiene que ser necesariamente un cliente del hotel —dijo Sigurdur Óli mientras esperaban el ascensor para bajar—. Ni siquiera tiene que ser un extranjero. Hay islandeses que se llaman Henry.
—Exacto —respondió Erlendur—. Naturalmente, y ese tiene que pertenecer a la familia de los Majaretas.