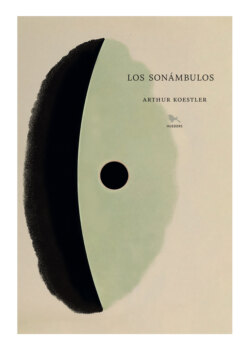Читать книгу Los sonámbulos - Arthur Koestler - Страница 11
ОглавлениеCAPÍTULO III
La tierra al garete
He intentado una breve exposición general de la filosofía pitagórica, en la cual se consideran aquellos aspectos que solo indirectamente se relacionan con el tema de este libro. En las partes siguientes solo mencionaremos algunas escuelas importantes de filosofía y ciencia helénicas –eleática y estoica, atomista e hipocrática– hasta que lleguemos a otro punto culminante de la cosmología: Platón y Aristóteles. El desarrollo de las concepciones humanas del cosmos no podía tratarse separadamente del fondo filosófico que prestaba color a tales concepciones. Por otra parte, si se pretende que la parte expositiva no quede absorbida por el fondo, este solo podrá esbozarse en ciertos puntos importantes del proceso, donde el clima filosófico general hizo impacto directo sobre la cosmología y alteró el curso de esta. Por ejemplo, las concepciones políticas de Platón o las convicciones religiosas del cardenal Bellarmino influyeron profundamente en las cuestiones astronómicas durante siglos y, en consecuencia, debemos tratarlas; en tanto que ciertos hombres como Empédocles y Demócrito, Sócrates y Zenón, que dijeron muchas cosas sobre las estrellas, pero nada que realmente importe a nuestro tema, deberán pasarse por alto.
I. FILOLAO Y EL FUEGO CENTRAL
Desde fines del siglo VI a. C. en adelante la idea de que la Tierra era una esfera que flotaba libremente en el aire fue afianzándose continuamente. Heródoto1 menciona un rumor, según el cual existía un pueblo muy al norte que dormía durante seis meses del año, lo cual demuestra que ya se tenían en cuenta algunas de las consecuencias de la redondez de la Tierra (como, por ejemplo, la noche polar). El siguiente paso revolucionario lo dio un discípulo de Pitágoras, Filolao, el primer filósofo que atribuyó movimiento a nuestro globo. La Tierra se convirtió con ello en algo sustentado en el aire.
Solo podemos conjeturar los motivos que llevaron a Filolao a esta tremenda innovación; acaso comprendiera que había algo ilógico en los movimientos aparentes de los planetas. Parecía insensato que el Sol y los planetas se moviesen alrededor de la Tierra una vez por día y marcharan lentamente, al mismo tiempo, a lo largo del Zodíaco en sus revoluciones anuales. Todo se tornarla más sencillo si se supusiera que la revolución diaria del cielo entero era una ilusión creada por el movimiento de la propia Tierra. Si la Tierra se encontraba libre y sin ataduras en el espacio, ¿no podía también moverse? Pero la idea, aparentemente obvia, de hacer rotar la Tierra sobre su propio eje no se le ocurrió a Filolao. En cambio, este la hizo girar en veinticuatro horas, alrededor de un punto exterior en el espacio. Al describir un circulo completo en un día, el observador situado en la Tierra tendría la ilusión, como la tiene quien va montado en un tiovivo, de que toda la feria cósmica giraba en dirección opuesta.
En el centro de su tiovivo, Filolao colocó la “torre de observación de Zeus”, llamada también el “fogón del universo” o “el fuego central”. Pero no hay que confundir este “fuego central” con el Sol. Aquel no podía verse nunca, pues la parte habitada de la Tierra –Grecia y sus inmediaciones– nunca se enfrentaba con él, así como ocurre con la parte oscura de la Luna respecto de la Tierra. Además, entre la Tierra y el fuego central Filolao intercaló un planeta invisible: el Antichton o Contratierra. Aparentemente su función consistía en proteger a los antípodas de ser quemados por el fuego central. La antigua creencia de que las remotas regiones occidentales de la Tierra, más allá del estrecho de Gibraltar, estaban bañadas en una eterna media luz2 se explicaba ahora por la sombra que la Contratierra proyectaba sobre esas zonas. Pero era también posible –como lo hizo notar desdeñosamente Aristóteles– que la Contratierra fuese inventada tan solo para elevar a diez –el número sagrado de los pitagóricos– el número de cosas que se movían en el universo.3
Alrededor del fuego central giraban, en órbitas concéntricas, estos nueve cuerpos: el más interior, Antichton; después la Tierra, la Luna, el Sol y los cinco planetas; luego la esfera que soportaba todas las estrellas fijas. Más allá de esa cubierta exterior había un muro de éter ígneo que rodeaba el universo por todas partes. Ese “fuego exterior” era la segunda y principal fuente de donde el universo obtenía su luz y su aliento vital. El Sol servía tan solo como una especie de ventana transparente o lente, a través del cual la luz interior se filtraba y se distribuía. Este cuadro trae al recuerdo uno de los agujeros que, según Anaximandro, había en la rueda llena de fuego; pero estos fantásticos productos de la imaginación eran tal vez menos fantásticos que la noción de una bola de fuego que surcaba eternamente el firmamento sin consumirse. Trátase de una idea absurda, ante la cual la mente retrocede. Si consideramos el cielo con ojos limpios de toda teoría, ¿no es acaso más convincente considerar el Sol y las estrellas como agujeros de la cortina que rodea el universo?
El único objeto celeste que se consideraba análogo a la Tierra era la Luna. Se suponía que en ella había plantas y que estaba habitada por animales quince veces más fuertes que los nuestros, porque la Luna gozaba de la luz diurna durante quince días sucesivos. Otros pitagóricos creían que las luces y sombras de la Luna eran reflejos de nuestros océanos. En cuanto a los eclipses lunares, algunos eran producidos por la Tierra, otros por la Contratierra; esta última también explicaba la presencia de la tenue luz cenicienta del disco lunar en la Luna nueva. Y por fin parece que otros suponían la existencia de varias Contratierras. Debió de entablarse un vehemente debate.
II. HERÁCLIDES Y EL UNIVERSO (HELIOCÉNTRICO)
A pesar de sus extravagancias poéticas, el sistema de Filolao abrió una nueva perspectiva cósmica. Se apartó de la tradición geocéntrica, de la tenaz convicción de que la Tierra ocupa el centro del universo del cual, maciza e inmóvil, no se mueve jamás ni un centímetro.
Pero el sistema de Filolao constituyó también un hito en otra dirección. Separó nítidamente dos fenómenos antes mezclados: la sucesión del día y de la noche, esto es, la rotación diurna del cielo en su conjunto y los movimientos anuales de los siete planetas móviles.
El progreso siguiente se refirió a los movimientos cotidianos. Desapareció el fuego central; la Tierra, en lugar de girar alrededor de él, giró ahora sobre su propio eje, como un trompo. La razón de ello estribaba, según es de presumir,4 en el hecho de que los contactos cada vez mayores que establecían los marinos griegos con regiones distantes –desde el Ganges al Tajo y desde la isla de Thule a Taprobana– no conseguían descubrir ninguna señal –ni rumor siquiera– del fuego central o del Antichton, que deberían ser visibles desde el otro lado de la Tierra. Ya dije antes que la visión del mundo que tenían los pitagóricos era elástica y adaptable. No abandonaron la idea del fuego central como fuente de calor y energía; la transfirieron del espacio exterior al corazón de la Tierra y, en cuanto a la Contratierra, la identificaron, sencillamente, con la Luna.5
El siguiente gran pionero de la tradición pitagórica es Heráclides del Ponto. Vivió en el siglo IV a. C., estudió con Platón y, probablemente, también con Aristóteles. Y de ahí que, con arreglo a la cronología, debiéramos tratarlo después de ellos; pero me ocuparé primero del desarrollo de la cosmología pitagórica, la más audaz y promisoria de la antigüedad, hasta su fin, que se produjo en la generación siguiente a la de Heráclides.
Heráclides daba por sentada la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. Lo cual explicaba el diario girar de los cielos, pero dejaba intacto el problema del movimiento anual de los planetas. Ahora bien, esos movimientos anuales se convirtieron en el problema central de la astronomía y la cosmología. La multitud de estrellas fijas no presentaba ningún problema, porque nunca se modificaba su posición relativa –las unas respecto de las otras o de la Tierra–.6 Constituían una garantía permanente de la ley, el orden y la regularidad del universo y, sin gran dificultad, podía imaginárselas como un conjunto de cabezas de alfiler (o de agujeros hechos con alfiler) en la almohadilla celestial, que se movía, como una unidad, alrededor de la Tierra, o bien que parecía hacerlo así por la rotación de esta; pero los planetas y los astros vagabundos, se movían con pasmosa irregularidad. El único rasgo tranquilizador era que todos se movían a lo largo de la misma cinta estrecha o calle curvada que corría alrededor del cielo (el Zodíaco), lo cual significaba que sus órbitas se hallaban todas casi en el mismo plano.
Para hacernos una idea de cómo los griegos percibían el universo imaginemos el tránsito transatlántico –submarino, naval y aéreo– limitado a una misma ruta. Las “órbitas” de todas las naves serían, pues, círculos concéntricos alrededor del centro de la Tierra, todos en el mismo plano. Imaginemos que un observador echado de espaldas en una cavidad del centro de la Tierra, transparente, observara el tránsito: este se le manifestaría a modo de puntos que se movieran con diferentes velocidades a lo largo de una sola línea: la calle zodiacal del observador. Si la esfera transparente rota alrededor del observador (mientras este permanece inmóvil), la calle del tránsito rotará con la esfera, pero el tránsito quedará aún limitado a esa calle. En ella se mueven: dos submarinos que surcan las aguas en profundidades diferentes, por debajo de la calle (son los planetas “inferiores”, Mercurio y Venus); después, un único barco de luces resplandecientes: el Sol; luego tres aviones, a diferentes alturas: los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, en ese orden. Saturno estaría muy alto en la estratosfera, pues, por encima de él, solo se halla la esfera de las estrellas fijas. En cuanto a la Luna, se halla tan cerca del observador, en el centro, que debiera considerársela como una bola que girara en la pared cóncava interior de la cavidad, aunque también en el mismo plano de las demás naves. Esta es, pues, a grandes rasgos, la visión que los antiguos tenían del mundo (fig. A).
Pero el modelo A nunca podría imponerse apropiadamente. Para nuestra visión retrospectiva la razón es obvia: los planetas estaban dispuestos según un orden equivocado; el Sol debería ocupar el centro, y la Tierra el lugar del Sol, entre los planetas “inferiores” y los planetas “superiores”, incluyendo la Luna (fig. D). A este defecto capital del modelo obedecían las incomprensibles irregularidades que se observaban en el movimiento de los planetas.
En la época de Heráclides tales irregularidades habían llegado a convertirse en la preocupación principal de los filósofos interesados por el universo. El Sol y la Luna parecían moverse más o menos regularmente a lo largo de la calle del tránsito; pero los cinco planetas viajaban de manera muy caprichosa. Un planeta marchaba durante cierto tiempo a lo largo de la calle, en la dirección general del tránsito, es decir de oeste a este; pero en ocasiones disminuía la velocidad y se detenía como si hubiera llegado a una estación en el cielo, para volver sobre sus pasos. Luego tornaba a cambiar de idea, daba una vuelta y volvía a reanudar la marcha en la dirección primera. Venus se comportaba aún más caprichosamente. Los pronunciados cambios periódicos de su brillo y de sus dimensiones parecían indicar que se acercaba a nosotros y que luego retrocedía; ello sugería que Venus no se movía realmente en un círculo alrededor de la Tierra, sino que seguía alguna inconcebible línea ondulada. Además, tanto Venus como Mercurio, el segundo planeta interior, ora se adelantaban al Sol, ora quedaban por detrás de él; pero siempre en sus inmediaciones, como toninas que juguetearan alrededor de un barco. En consecuencia, Venus aparecía en ocasiones como Fósforo, la “estrella matinal” que salía con el Sol delante de ella. En otras ocasiones, como Héspero, la “estrella vespertina” que surgía detrás del Sol. Parece que Pitágoras fue el primero en reconocer que se trataba de uno y el mismo planeta.
Además, en nuestra visión retrospectiva, la solución que dio Heráclides al enigma parece bastante sencilla. Si Venus se movía de manera irregular respecto de la Tierra –el supuesto centro de su órbita– aunque no dejara de danzar cerca del Sol, se hallaba, pues, evidentemente ligado al Sol y no a la Tierra: era un satélite del Sol. Y puesto que Mercurio se comportaba de la misma manera, los dos planetas interiores debían de girar alrededor del Sol y, con el Sol, alrededor de la Tierra, como una rueda que girase alrededor de otra rueda.
La figura B de la pág. 45 explica por qué Venus se aproxima a la Tierra y se aleja de ella; por qué a veces está delante del Sol y otras detrás de él; y por qué se mueve con intermitencias en dirección inversa, a lo largo de la calle del Zodíaco.7
Todo esto parece de palmaria evidencia en nuestra visión retrospectiva; pero hay situaciones en que se necesita gran poder imaginativo, combinado con desdén por las corrientes tradicionales del pensamiento, para descubrir lo obvio. La escasa información que poseemos sobre la personalidad de Heráclides confirma que tenía ambas cosas: originalidad y desdén por la tradición académica. Sus allegados le daban el sobrenombre de Paradoxólogo, creador de paradojas. Cicerón dice que era aficionado a contar “fábulas pueriles” e “historias maravillosas”; y Proclo nos comenta que Heráclides tenía la audacia de contradecir a Platón, quien sostenía la inmovilidad de la Tierra.8
La idea de que los dos planetas inferiores –y solo esos dos– eran satélites del Sol, mientras el mismo Sol y los planetas restantes aún giraban alrededor de la Tierra, llegó a conocerse ulteriormente con el equivocado nombre de “sistema egipcio” y obtuvo gran popularidad (fig. B, pág. 45). Tratábase, evidentemente, de una teoría situada a mitad de camino entre la concepción geocéntrica (la Tierra como centro) y la concepción heliocéntrica (el Sol como centro) del universo. No sabemos si Heráclides se detuvo allí o si dio el paso siguiente el de hacer girar también a los tres planetas exteriores alrededor del Sol y a este mismo, con sus cinco satélites, alrededor de la Tierra (fig. C, pág. 45). Habría sido un paso lógico, y hay estudiosos modernos que creen que Heráclides llegó a esta teoría situada a tres cuartos del camino.9 Hay quienes creen, inclusive, que también dio el paso final, el de hacer girar todos los planetas, incluso la Tierra, alrededor del Sol. Pero que haya recorrido o no todo el camino hasta la concepción moderna del sistema solar es sencillamente una cuestión de curiosidad histórica, pues su sucesor, Aristarco, lo recorrió ciertamente todo.
III. EL COPÉRNICO GRIEGO
Aristarco, el último de los astrónomos de la línea pitagórica, procedía, lo mismo que el maestro, de Samos, y se cree que nació, simbólicamente, en el mismo año, 310 a. C., en que murió Heráclides.10 Solo ha llegado hasta nosotros un breve tratado: Sobre las dimensiones y distancias del Sol y la Luna. En él demuestra que tenía los dones básicos necesarios en un hombre de ciencia moderno: originalidad de pensamiento y minuciosidad en la observación. Los astrónomos de toda la Edad Media siguieron el elegante método que él ideó para calcular la distancia del Sol. Si sus cifras eran equivocadas, ello se debía al hecho de que Aristarco había nacido dos mil años antes de la época del telescopio; pero, aunque lo separaba igual distancia de la época de la invención del reloj de péndulo, mejoró la estimación de la longitud del año solar, agregando 1/1.623 a la estimación anterior de 365 ¼ días.
El tratado en que Aristarco proclamó que el Sol, y no la Tierra, era el centro de nuestro mundo, el centro alrededor del cual giraban todos los planetas –descubrimiento que constituía el punto culminante de la cosmología pitagórica y que Copérnico iba a volver a descubrir diecisiete siglos después– se ha perdido. Pero, afortunadamente, poseemos el testimonio de autoridades no menores que las de Arquímedes y Plutarco, entre otras, y tanto las fuentes antiguas como los estudiosos modernos aceptan unánimemente que Aristarco enseñó el sistema heliocéntrico.
Arquímedes, el matemático, físico e inventor más grande de la antigüedad, era un contemporáneo más joven de Aristarco. Una de sus obras más curiosas es un tratadito llamado El arenario, dedicado al rey Gelón de Siracusa. Contiene estas palabras fundamentales: “Pues él (Aristarco de Samos) suponía que las estrellas fijas y el Sol son inmóviles, pero que la Tierra se mueve alrededor del Sol en un círculo...”.11
La referencia que Plutarco hace es igualmente importante. En su tratado Sobre la superficie del disco lunar, uno de los personajes se refiere a Aristarco de Samos, quien enseñaba “que el cielo está quieto, y que la Tierra gira en una órbita oblicua, en tanto que también gira alrededor de su propio eje”.12
De manera que Aristarco de Samos llevó a conclusión lógica el proceso que comenzara Pitágoras y continuaran Filolao y Heráclides: el universo con el Sol como centro; pero aquí el proceso toca bruscamente a su fin, Aristarco no dejó discípulos ni encontró epígonos.13 Durante casi dos milenios quedó olvidado el sistema heliocéntrico –¿o diremos, reprimido por la conciencia?– hasta que un oscuro canónigo de Varmia, remoto lugar de la cristiandad, retomó el hilo en el punto en que lo había dejado el samio.
Esta paradoja sería más fácil de entender si Aristarco hubiera sido un hombre extravagante o un dilettante, cuyas ideas no se tomaran en serio. Pero su tratado Sobre las dimensiones y distancias del Sol y la Luna llegó a convertirse en un libro clásico de la antigüedad y nos lo muestra como uno de los astrónomos más prominentes de la época. Alcanzó fama tan grande que casi tres siglos después, Vitruvio, el arquitecto romano, comenzó su lista de genios universales del pasado con estas palabras: “Son raros los hombres de esta clase, hombres del pasado tales como Aristarco de Samos...”.14
A pesar de todo esto, la correcta hipótesis de Aristarco fue rechazada en favor de un sistema monstruoso de astronomía, que hoy nos impresiona como una afrenta a la inteligencia humana, y que reinó, soberano, durante mil quinientos años. Habremos de ver gradualmente las razones de este oscurecimiento, pues nos encontramos aquí frente a uno de los más asombrosos ejemplos de la manera desviada, más aún, retorcida, del “progreso de la ciencia”, que es uno de los temas principales de este libro.
1 Hist. IV, 25, 42; citado por Dreyer, op. cit., pág. 39.
2 Duhem (op. cit., pág. 17) se inclina a creer que la Antitierra se hallaba siempre en oposición a la Tierra, al otro lado del fuego central. Pero en esta opinión (deducida de un ambiguo pasaje del Pseudo Plutarco, la Antiehton carecería de función práctica. Si la Tierra hiciera una revolución en veinticuatro horas alrededor del fuego central, su velocidad angular sería prohibitiva, a menos que el fuego central estuviera muy cerca. En tal caso, parece que la Contratierra sería realmente necesaria para impedir que la Tierra se desvaneciera en humo.
3 El saber de los números era, en verdad, el tendón de Aquiles de los pitagóricos; pero si somos demasiado relamidos respecto de las supersticiones antiguas, ¿qué diremos de la “ley de Bode”? En 1772, Johannes Daniel Titius, de Wittenberg, anunció que había descubierto una ley numérica sencilla (pero del todo arbitraria) según la cual podían expresarse las distancias relativas de todos los planetas respecto del Sol, mediante la serie 0, 3, 6, 12, 24, etc., sumando 4 a cada número. El resultado es la serie 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196. Y esto, por modo sorprendente, correspondía estrechamente a las distancias relativas de los siete planetas conocidos en 1800 d. C.; pero no existía el octavo planeta, el de la distancia 28. En consecuencia, en ese año un grupo de seis astrónomos alemanes se puso a buscar el planeta que faltaba. Encontraron el planetoide Ceres;* desde entonces se descubrieron en las inmediaciones más de quinientos planetoides, que es de presumir sean los fragmentos de un anterior planeta completo, que ocupaba el lugar previsto. Pero no se ha dado ninguna respuesta a la pregunta de por qué esa arbitraria sucesión de números correspondía tan estrechamente a los hechos.
| LEY DE BODE | DISTANCIA OBSERVADA | |
| MERCURIO | 4 | 3,9 |
| VENUS | 7 | 7,2 |
| TIERRA | 10 | 10 |
| MARTE | 16 | 15,2 |
| ? | 28 | ? |
| JÚPITER | 52 | 52 |
| SATURNO | 100 | 95 |
| URANO | 196 | 192 |
La tabla recuerda, curiosamente, la tabla periódica de Mendeleyev, anterior al descubrimiento de los isótopos.
4 La explicación es de Schiaparelli. Véase DUHEM, op. cit., I, 12.
5 No sabemos a quién se debe la hipótesis de la rotación de la Tierra sobre su eje. Se mencionan a dos pitagóricos como autores de ella: Hiketas (algunas fuentes lo llaman Niketas) y Ecfanto, los dos, según se supone, de Siracusa. Pero son como sombras: ni siquiera conocemos la época en que vivieron. Cotéjese DREYER, págs. 49 y sig.; y DUHEM, I, págs. 21 y sig.
6 La precesión de los equinoccios no se conoció o, por lo menos, no se consideró seriamente hasta Hiparco, que floreció circa 125 a. C.
7 Como la velocidad angular de Venus excede a la de la Tierra, Venus, visto desde la Tierra, se moverá en dirección de las agujas del reloj cuando esté en oposición y en la dirección contraria cuando se encuentre en conjunción.
8 Con todo, según Saidas, cuando Platón fue a Sicilia dejó la Academia a cargo de Heráclides. Ency. Brit., XI-454 d.
9 Schiaparelli, Paul Tannery y Pierre Duhem; véase DUHEM, op. cit., I, pág. 410. Pero no existe prueba alguna en apoyo de esta hipótesis. El sistema “ticónico” pudo ser un escalón lógico de Heráclides a Aristarco; pero si alguien lo hubiera defendido, habría quedado algún rastro de él. Es más probable, como arguye DREYER (págs. 145 y sig.) que Aristarco haya dado una especie de salto mental, de la figura B a la figura D.
10 Estas fechas son el producto de conjeturas. Pero los astrónomos tienen una extraña manera de relacionar las órbitas de sus vidas: Galileo murió en el año en que nació Newton y este nació exactamente cien años después de la muerte de Copérnico.
11Según la traducción de Dreyer, op. cit., pág. 137.
12 De facie in orbe lunae, cap. 6, citado por Heath, Greek Astronomy, pág. 169.
13 Salvo un solo astrónomo babilonio, llamado Seleuco, que vivió un siglo después de Aristarco y desarrolló una teoría de las mareas basada en la rotación de la Tierra.
14 HEATH, The Copernicus of Antiquity, Londres, 1920, pág. 38.