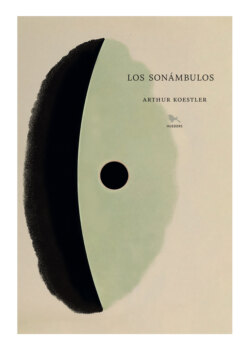Читать книгу Los sonámbulos - Arthur Koestler - Страница 7
ОглавлениеPREFACIO
En el índice de las seiscientas y tantas páginas del Estudio de la Historia, de Arnold Toynbee –versión abreviada– no aparecen los nombres de Copérnico, Galileo, Descartes y Newton.1 Este ejemplo, entre muchos otros, bastaría para indicar el abismo que aún separa los estudios humanísticos de la filosofía de la naturaleza. Empleo esta expresión anticuada porque la voz “ciencia”, que recientemente ha venido a remplazarla, no tiene las mismas ricas y universales asociaciones que tenía la expresión “filosofía de la naturaleza” en el siglo XVII, en los días en que Kepler escribió su Armonía del Mundo y Galileo, su Mensaje de los astros. Aquellos hombres que determinaron la conmoción espiritual que llamamos “revolución científica” le asignaron el nombre bien diferente de “nueva filosofía”. La revolución, producida en la técnica, que los descubrimientos de aquellos hombres provocaron fue un producto accesorio e inesperado; su meta no era conquistar la naturaleza, sino comprenderla. Con todo, su indagación cósmica destruyó la visión medieval de un orden social inmutable, en un universo amurallado, con su jerarquía fija de valores morales; y transformó por entero el paisaje, la sociedad, la cultura, las costumbres y las concepciones generales de Europa, tanto como si hubiera surgido un nuevo género en el planeta.
Esta transformación del espíritu europeo, verificada en el siglo XVII, es solo el último ejemplo del impacto que las “ciencias” hicieron en las “humanidades” y que la indagación del carácter de la naturaleza hizo en la indagación de la naturaleza del hombre. El cambio ilustra asimismo cuán erróneo es erigir barreras académicas y sociales entre ambas esferas, hecho que por fin comienza a reconocerse, casi un milenio después que el Renacimiento hubo descubierto el uomo universale.
Otro resultado de esta fragmentación es que aparecen historias de la ciencia que consignan la fecha en que el reloj mecánico o la ley de la inercia apareció por primera vez; también historias de la astronomía donde se nos informa que la precesión de los equinoccios fue descubierta por Hiparco de Alejandría; pero, cosa sorprendente, no existe, que yo sepa, ninguna historia moderna de la cosmología, ningún examen amplio de la cambiante visión que el hombre tiene del universo en que está encerrado.
Lo dicho explica cuál es la finalidad de este libro y qué cosas trata de evitar. No es una historia de la astronomía, aunque acudamos a la astronomía cuando sea menester acercar la visión a un foco más restricto. Y, no obstante destinarse al lector común, no es un libro de “ciencia popular”, sino una interpretación personal y especulativa de un teme sujeto a controversia. Comienza en los babilonios y termina en Newton, porque aún vivimos en un universo esencialmente newtoniano; la cosmología de Einstein permanece todavía en estado fluido, de suerte que es prematuro determinar su influencia sobre la cultura. Para mantener este vasto tema dentro de los límites de lo viable solo he intentado trazar un esquema general. En algunas partes el libro es esquemático; en otras, detallado; porque la selección del material y el acento puesto en él fueron guiados por mi interés personal en ciertas cuestiones específicas que constituyen los leitmotiv de la obra que expondré aquí brevemente.
En primer lugar hay dos hilos gemelos, el de la ciencia y el de la religión, que comienzan con la unidad indistinguible del místico y del sabio en la fraternidad pitagórica, que se apartan el uno del otro y tornan a reunirse, ora ligados por nudos, ora siguiendo cursos paralelos, y que acaban en la urbana y mortal “casa dividida de la fe y la razón” de nuestros días donde, en ambas partes, los símbolos se petrificaron en dogmas y la fuente común de inspiración se ha perdido de vista. Un estudio de la evolución de la conciencia cósmica en el pasado puede ayudarnos a establecer si es por lo menos concebible un nuevo punto de partida, y de qué índole será este.
En segundo lugar, me interesé, durante largo tiempo, por el proceso psicológico del descubrimiento2 –que considero la manifestación más concisa de la facultad creadora del hombre– así como por el proceso inverso que ciega el hombre ante verdades que, una vez percibidas por un espíritu zahorí, se hacen tan evidentes. Ahora bien, este oscurecimiento no solo obra en el espíritu de “las masas ignorantes y supersticiosas”, como hubo de llamarlas Galileo, sino que se manifiesta más notablemente en el propio Galileo y en otros genios como Aristóteles, Ptolomeo o Kepler. Parecerla que mientras una parte del espíritu de aquellos hombres pedía “más luz”, otra parte clamaba por más tinieblas. La historia de la ciencia es, relativamente, un personaje recién llegado al escenario; y los biógrafos de sus Cromwells y Napoleones manifiestan todavía escaso interés por la psicología. Sus héroes se representan principalmente como máquinas de razonar sobre austeros pedestales de mármol, de una manera ya muy anticuada, hasta en las menos serias ramas de la historiografía, probablemente porque se supone que en el caso de un filósofo de la naturaleza –a diferencia del de un estadista o un conquistador– el carácter y la personalidad carecen de importancia. Sin embargo, todos los sistemas cosmológicos, desde Pitágoras hasta Copérnico, Descartes y Eddington, reflejan los prejuicios inconscientes, las tendencias filosóficas y hasta políticas de sus autores; de manera que desde la física hasta la fisiología ninguna rama de la ciencia, antigua o moderna, puede jactarse de estar libre de tendencias metafísicas de una u otra clase. Generalmente se considera el progreso de la ciencia como una especie de marcha clara y racional que sigue una recta línea ascendente. En verdad ha seguido un curso zigzagueante, a veces casi más sorprendente que el de la evolución del pensamiento político. La historia de las teorías cósmicas, en particular, puede llamarse sin exageración una historia de obsesiones colectivas y esquizofrenias reprimidas; y la manera cómo se produjeron algunos de los descubrimientos individuales más importantes nos hace pensar más en el obrar de un sonámbulo que en el de un cerebro electrónico.
De suerte que, al bajar a Copérnico o a Galileo del pedestal en que la mitografía de la ciencia los ha colocado, el motivo que tuve para hacerlo no fue “desenmascarar”, sino indagar los oscuros modos de proceder del espíritu creador. A pesar de todo no habré de lamentarme si, como subproducto accidental, la indagación ayuda a neutralizar la leyenda de que la ciencia es un empeño puramente racional, de que el hombre de ciencia es un tipo humano más “equilibrado” y más “desapasionado” que los otros, por lo cual debería concedérsele un papel rector en los asuntos mundiales, o de que el hombre de ciencia es capaz de suministrar para sí mismo, y para sus contemporáneos, un sustituto racional de las concepciones éticas derivadas de otras fuentes.
Mi ambición era hacer accesible al lector común un tema difícil; pero así y todo abrigo la esperanza de que también los estudiosos familiarizados con él encuentren alguna información nueva en estas páginas. Me refiero principalmente a Johannes Kepler cuyas obras, diarios y correspondencia no fueron accesibles hasta ahora al lector inglés. Tampoco existe ninguna biografía inglesa seria del astrónomo. Sin embargo, Kepler es uno de los pocos genios que nos permiten seguir paso a paso la tortuosa senda que lo llevó a sus descubrimientos, y que nos facilita un atisbo realmente recóndito, como en una película exhibida con cámara lenta, del acto creador. En consecuencia, Kepler ocupa un puesto clave en este libro.
También el magnum opus de Copérnico, Sobre las revoluciones de las esferas celestes, tuvo que aguardar hasta 1952 para que se lo tradujese al inglés, lo cual tal vez explique ciertas curiosas y falsas interpretaciones de su obra, en que incurrieron prácticamente todas las autoridades que han escrito acerca del tema, las cuales yo traté de rectificar.
Ruego al lector común que no se fastidie por las notas que aparecen en el libro; por otra parte, pido al lector científicamente preparado que tolere ciertas explicaciones que puedan parecer un insulto a su inteligencia; pero es el caso que mientras nuestro sistema educativo persista en mantener un estado de guerra fría entre la ciencia y las humanidades esta enojosa situación no podrá evitarse.
Quien dio un paso importante para poner término a esta guerra fría fue el profesor Herbert Butterfield, en su Origins of Modern Science, publicado por primera vez en 1949. Independientemente de la profundidad y excelencia per se de la obra, me impresionó mucho que el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Cambridge se aventurase a tratar la ciencia medieval, empresa destinada a salvar un abismo. Tal vez esta era de especialistas necesite invasores creadores. Tal convicción compartida me indujo a requerir del profesor Butterfield el favor de que antepusiese una breve introducción a otra aventura de invasión.
Agradezco sinceramente al profesor Max Caspar, de Munich, y al Bibliotheksrat doctor Franz Hammer, de Stuttgart, la ayuda y los consejos que me brindaron acerca de Johannes Kepler; a la doctora Marjorie Grene, por la ayuda que me prestó en las fuentes latinas medievales y en varios otros problemas; al profesor Zdenek Kopal, de la Universidad de Manchester, por su lectura crítica del texto; al profesor Alexandre Koyré, de la École des Hautes Études, de La Sorbona, y al profesor Ernst Zinner, de Bamberg, por la información citada en las notas; al profesor Michael Polanyi, por su solidario interés y sus alentadoras palabras, y, por último, a la señorita Cynthia Jefferies, por su infinita paciencia para mecanografiar el texto y corregir las pruebas de galeras.
1 A study of History, Abridgement of Vols. I–VI, d. C. SOMERWELL, Oxford 1947. En la edición completa de diez volúmenes hay tres breves referencias a Copérnico, dos a Galileo, tres a Newton, ninguna a Kepler. Todas las referencias se dan por vía incidental.
2 Véase Insight and Outlook, An Inquiry into the Common Foundations of Science, Art and Social Ethics, Londres y Nueva York, 1949.