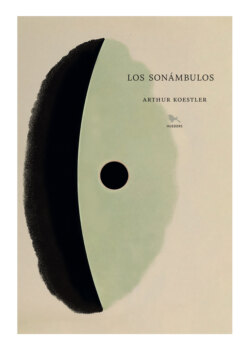Читать книгу Los sonámbulos - Arthur Koestler - Страница 15
ОглавлениеCAPÍTULO I
El universo rectangular
L. LA CIUDAD DE DIOS
Platón había dicho que los hombres mortales, por la naturaleza grosera de los sentidos corporales, no podían oír la armonía de las esferas. Los platónicos cristianos dijeron que el hombre, a raíz de su caída, había perdido tal facultad.
Cuando las imágenes de Platón hacen sonar una cuerda arquetípica, continúan reverberando en inesperados planos de significación que, a veces, invierten los mensajes originalmente trasmitidos. De manera que podríamos aventurarnos a afirmar que fue Platón quien causó esa caída de la filosofía, la cual determinó en sus discípulos la sordera a las armonías de la naturaleza. El pecado que condujo a la caída fue la destrucción de la unión pitagórica entre la filosofía natural y la filosofía religiosa, la negación de la ciencia como modo de culto, la división de la propia estructura del universo en una tierra baja inferior y en regiones etéreas superiores, hechas de diversas materias y gobernadas por distintas leyes.
Los neoplatónicos introdujeron en la filosofía medieval este “dualismo de la desesperación”, como podría llamárselo. Tratábase del legado de una civilización en bancarrota –la de Grecia en la época de la conquista macedónica– a otra civilización en bancarrota: el mundo latino de la época en que fue conquistado por las tribus germánicas. Desde el siglo III d. C. hasta el fin del Imperio, el neoplatonismo reinó sin rivales en los tres centros principales de filosofía: Alejandría, Roma y la Academia de Atenas. En virtud de ese proceso de selección natural en la esfera ideológica, al que ya nos hemos referido, la Edad Media recogió precisamente aquellos elementos del neoplatonismo que coin-cidían con las aspiraciones místicas al reino de los cielos, las cuales eran como un eco del sentimiento de desesperación de este mundo, considerado como “el más bajo y el más vil elemento, en el conjunto de las cosas”,1 pero ignoró los aspectos más optimistas del neoplatonismo. Del propio Platón, solo el Timeo –obra maestra de ambigüedad– era accesible en versión latina (el conocimiento del griego se estaba perdiendo); y aunque Plotino –que fue quien más influyó de todos los neoplatónicos– afirmara que el mundo participaba en alguna medida de la bondad y belleza de su Creador, hubo de recordárselo principal-mente por haber dicho que “se avergonzaba porque tenía un cuerpo”. Después del colapso del imperio romano, el cristianismo absorbió en forma extremosa y deformada al neoplatonismo, que vino a convertirse en el lazo principal entre la antigüedad y la Europa medieval.
El dramático símbolo de tal fusión es aquel capítulo de las Confesiones en que san Agustín cuenta cómo Dios “puso en mi camino, por medio de cierto hombre –un hombre increíblemente vanidoso– algunos libros de los platónicos traducidos del griego al latín”.2 El impacto que esos libros hicieron en él fue tan poderoso que, “exhortándome todos ellos a volver a mí mismo, entré en mi propia profundidad”;3 y fue llevado así al camino de la conversión. Aunque, después de su conversión, se lamentara de que los neoplatónicos no hubiesen comprendido que el Verbo se había hecho carne en Cristo, ello no fue un obstáculo insuperable para san Agustín. La unión mística entre el platonismo y el cristianismo se consumó en las Confesiones y en La Ciudad de Dios. Un traductor moderno de las Confesiones escribió sobre san Agustín:
En él la iglesia occidental tuvo su primer intelecto culminante y también el último, durante seis siglos más... Solo podemos indicar sumariamente lo que san Agustín iba a significar para el futuro. Todos los hombres que regirían a Europa durante los seis o siete siglos siguientes se nutrieron en él. A fines del siglo VI encontramos al papa Gregorio el Grande leyendo y releyendo las Confesiones. A fines del siglo VIII encontramos al emperador Carlomagno usando La Ciudad de Dios como una especie de Biblia.4
Ahora bien, esta Biblia de la Edad Media, La Ciudad de Dios, comenzó a escribirse en 413, bajo el impacto del saqueo de Roma, y Agustín murió en 430, mientras los vándalos sitiaban su ciudad episcopal de Hipona. Esta circunstancia podría explicar bastante bien las catastróficas concepciones de Agustín sobre la Humanidad, a la que consideraba una massa perditiones, un montón de depravaciones, en un estado de muerte moral, dentro del cual hasta los niños recién nacidos llevaban el estigma hereditario del pecado original y los infantes que morían sin bautizar compartían la condenación eterna con la vasta mayoría de la humanidad, pagana o cristiana. Porque la salvación es solo posible en virtud de un acto de gracia que Dios otorga a individuos predestinados para recibirlo, por obra de una selección aparentemente arbitraria; pues “el hombre caído no puede hacer nada que complazca a Dios”.5 Esta terrible doctrina de la predestinación fue retomada en varias formas y en varias épocas por cátaros, albigenses, calvinistas y jansenistas; y hubo de desempeñar también un curioso papel en las pugnas teológicas de Kepler y Galileo.
Por otra parte, en los escritos de san Agustín hay innumerables aspectos que lo redimen, ambigüedades y contradicciones tales como su apasionado ataque contra la pena de muerte y la tortura judicial, su repetida afirmación de que “omnis natura, in quantum natura est, bonum est”;6 de suerte que podría decirse incluso que “Agustín no era un agustiniano”.7 Pero las generaciones que le sucedieron ignoraron estos elementos más luminosos de su doctrina, de suerte que la sombra que proyectó fue oscura y opresiva, y eliminó el poco interés por la naturaleza o por la ciencia, que aún quedaba.
Como en la Edad Media los eclesiásticos se convirtieron en los sucesores de los filósofos de la Antigüedad y, por así decirlo, la Iglesia católica asumió el papel de la Academia y del Liceo, su actitud determinó todo el clima cultural y la dirección de los estudios. Y de ahí la importancia de san Agustín, que fue no solo el hombre de Iglesia que más influjo en la alta Edad Media, el principal promotor del papado como autoridad supranacional y el creador de las reglas de la vida monástica, sino, sobre todo, el símbolo vivo de continuidad entre la antigua civilización que se desvanecía y la nueva civilización que surgía. Un filósofo católico moderno dijo con razón que Agustín fue, “en mayor medida que cualquier emperador o guerrero bárbaro, uno de los forjadores de la historia y uno de los constructores del puente que comunicaría el mundo antiguo con el nuevo”.8
II. EL PUENTE QUE LLEVABA A LA CIUDAD
La tragedia estriba en la selección del tránsito que pasaba a través del puente construido por san Agustín. En la barrera del puente que llevaba a la ciudad de Dios, todos los vehículos cargados con los tesoros de la erudición, la belleza y las esperanzas de la antigüedad, fueron rechazados, pues toda virtud pagana estaba “prostituida por la influencia de males obscenos e inmundos...9 Que Tales se marche con su agua, Anaxímenes con el aire, los estoicos con su fuego, Epicuro con sus átomos”.10
Y en efecto, se marcharon. Solo a Platón y a sus discípulos se les permitió pasar el puente, y fueron bien acogidos, porque ellos sabían que el conocimiento no puede obtenerse con los ojos del cuerpo, y porque suministraban, por así decirlo, un complemento alegórico al Génesis: Adán expulsado del paraíso fue a parar directamente a la caverna de Platón, para llevar allí la existencia de un troglodita encadenado.
Lo que mejor se recibió fue el desprecio que los neoplatónicos abrigaban por todas las ramas de la ciencia. De ellos, san Agustín “derivó la convicción –que trasmitió a las sucesivas generaciones de muchos siglos– de que la única clase de conocimiento deseable era el conocimiento de Dios y del alma, y de que no se obtenía beneficio alguno investigando el reino de la naturaleza”.11
Unas pocas citas de las Confesiones ilustrarán más vívidamente la actitud mental respecto del conocimiento que imperaba a comienzos de la era cristiana. En el Libro X, donde concluye la narración personal, Agustín describe su estado de espíritu, doce años después de su conversión, y pide la ayuda de Dios para vencer varias formas de tentación que aún lo asaltan: el placer de la carne, que puede resistir cuando está despierto, pero no en sueños; la tentación de gozar de la comida, en lugar de tomarla como una medicina necesaria, “hasta el día en que te dignes destruir el vientre y la carne”; la seducción de las olores gratos, que él logra vencer; los placeres del oído, producidos por la música de la Iglesia, que le hacen correr el peligro de sentirse más “conmovido por el canto que por lo que se canta”; la tentación de los ojos ante “diversas formas de belleza y colores brillantes y placenteros”; y, por fin, la tentación de “conocer por el conocer en sí mismo”.
Aquí menciono otra forma de tentación más variada y peligrosa, pues por encima de ese placer de la carne que estriba en el deleite de todos nuestros sentidos –cuyos esclavos se gastan hasta la destrucción al apartarse de Ti– puede asimismo haber en el propio espíritu, a través de esos mismos sentidos corporales, cierto vano deseo y curiosidad, no de conocer deleites corporales sino de hacer experimentos, con la ayuda del cuerpo y encubrirlos con el nombre de saber y conocimiento... El placer va tras objetos agradables a la vista, al oído, al gusto, al olfato, al tacto; pero la curiosidad del experimento puede ir tras cosas del todo contrarias, y no para experimentar su carácter desagradable, sino por la mera excitación de conocer y descubrir... A esta enfermedad de la curiosidad obedecen las varias extravagancias que se muestran en los teatros. Los hombres se dan, pues, a investigar los fenómenos de la naturaleza –la parte de la naturaleza exterior a nosotros– aun cuando el conocimiento carezca para ellos de algún valor, pues, sencillamente, desean conocer por el conocimiento en sí... En esta inmensa selva de asechanzas y peligros, corté y arranqué de mi corazón muchos pecados, como me has permitido hacerlo ¡oh Dios de mí salvación! Sin embargo, ¿cuándo osaré decir –con tantas cosas como nos asaltan todos los días y por todas partes en la vida– que ninguna de esas cosas podrá hacer que la mire o desee por vana curiosidad? Por cierto que los teatros ya no me atraen ni me importa conocer el curso de los astros...12
Pero, con todo, san Agustín no logró arrancar del corazón del hombre aquel pecaminoso deseo de conocer, aunque estuvo peligrosamente cerca de ello.
III. LA TIERRA CONCEBIDA COMO TABERNÁCULO
Comparado con otros padres de la primera época, san Agustín fue, con mucho, el más ilustrado. San Lactancio, que vivió un siglo antes, se puso a demoler el concepto de la redondez de la Tierra con resonante éxito. El tercer volumen de su Instituciones Divinas se intitula Sobre la falsa sabiduría de los filósofos, y contiene todos los argumentos ingenuos contra la existencia de los antípodas –los hombres no pueden andar con los pies sobre la cabeza, la lluvia y la nieve no pueden caer hacia arriba– que setecientos años antes ninguna persona instruida habría empleado. San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, luchó toda su vida contra la tentación de leer los clásicos paganos, hasta que, por fin, logró despreciar “la estúpida sabiduría de los filósofos”: “Señor, si alguna vez llego a poseer de nuevo libros terrenales o si alguna vez vuelvo a leerlos, te habré negado”.13 Solo alrededor de fines del siglo IX, quince siglos después de Pitágoras, volvió a postularse la forma esférica de la Tierra y la posible existencia de los antípodas.
La cosmología de este período se remonta directamente a los babilonios y los hebreos. Dos ideas la dominan; la de que la Tierra tiene la forma del Sagrado Tabernáculo y la de que el firmamento está cercado por agua. Esta última idea se basaba en el Génesis I, 6, 7:
Y dijo Dios: haya una expansión en medio de las aguas que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están por sobre la expansión.
De esta idea se llegó a la de que las aguas que se hallaban por encima del firmamento descansaban en lo alto de este y su finalidad era –como lo explicó14 Basilio el Grande–15 proteger el mundo contra el fuego celestial. El contemporáneo de Basilio, Severiano, explicó además que el cielo inferior se componía de agua cristalina o “congelada”, lo cual impedía que la inflamaran el Sol y los astros. Tal agua se mantenía fría por obra del agua líquida que había encima y que, en el último Día, Dios emplearía para apagar todas las luces.16 También Agustín creía que Saturno era el planeta más frío, por ser el que más cerca se hallaba de las aguas superiores. En respuesta a quienes objetaban la existencia de agua pesada en lo alto de los cielos hacía notar que también había una viscosidad líquida en las cabezas de los hombres.17 A la otra objeción de que la superficie del firmamento, y su movimiento, determinarían que las aguas se derramasen o desplazaran, varios padres respondieron explicando que la bóveda celeste era redonda por dentro, pero achatada en lo alto; o que tenía canales y cuencas para contener el agua.18
Simultáneamente se difundió la idea de que el propio firmamento no era redondo, sino que tenía la forma de un tabernáculo o pabellón. Severiano se refiere a Isaías, XL, 22, donde se dice que Dios es aquel que “extiende como cendal los cielos, y los despliega como el pabellón que se tiende para habitación”,19 y otros lo siguieron. Con todo, los padres y doctores no estaban lo bastante interesados en estos temas de ciencia profana para entrar en detalles. El primer sistema cosmológico general de la alta Edad Media, destinado a remplazar las doctrinas de los astrónomos paganos desde Pitágoras a Ptolomeo, fue la famosa Topographica Christiana que compuso el monje Cosmas. Este vivió en el siglo VI; había nacido en Alejandría y, como mercader y marino, viajó por todo el mundo conocido, incluso Abisinia, Ceilán y la India Occidental, lo cual le valió el título de lndicopleustus, el viajero índico. Luego se hizo monje y escribió su gran obra en un monasterio sinaítico.
El primero de sus doce libros se titula “Contra aquellos que, deseando profesar el cristianismo, piensan e imaginan, como los paganos, que el cielo es esférico”. El Sagrado Tabernáculo descrito en el Éxodo era rectangular, y dos veces más largo que ancho. Y de ahí que la Tierra tuviese la misma forma alargada de este a oeste, en el Universo. La Tierra está rodeada por el océano, como la tabla de los panes de proposición rodeada por su borde ondulante, y el océano está rodeado por una segunda Tierra, que fue la sede del paraíso y la patria del hombre hasta que Noé cruzó el océano; pero que ahora está deshabitada. Desde los bordes de esta Tierra exterior desierta se levantan cuatro planos verticales que forman las paredes del Universo, su techo es un semicilindro que descansa en el muro septentrional y en el muro meridional, de modo tal que el Universo parece un sombrero de alas curvas o un baúl victoriano, con pestaña curvada.
Con todo, el piso, vale decir la Tierra, no es perfectamente horizontal, sino que se inclina, sesgado, de noroeste a sudeste, pues en el Eclesiastés, I, 5, se dice que “el Sol se pone y se apresura a volver al lugar de donde se levantó”. En consecuencia, los ríos como el Éufrates y el Tigris, que fluyen hacia el sur, tienen un curso más rápido que el Nilo, que fluye “hacia arriba”, y los barcos navegan más rápidamente hacia el sur y el este que los que deben “trepar” hacia el norte y el oeste. Por eso se llama a estos últimos “rezagados”. Las estrellas se mueven por el espacio, bajo el techo del Universo, por la acción de ángeles, y se ocultan cuando pasan detrás de la alta parte septentrional de la Tierra, coronada por una gigantesca montaña cónica. Esa montaña oculta también al Sol durante la noche, y este es mucho más pequeño que la Tierra.
El propio Cosmas no era una alta autoridad eclesiástica, pero todas sus ideas derivaban de los padres de los dos siglos anteriores; entre estos había hombres más ilustrados, tales como Isidoro de Sevilla (siglos VI-VII) y el venerable Beda (siglos VII-VIII). Sin embargo, la Topographica Christiana de Cosmas representa acabadamente la concepción general del universo que prevaleció durante la alta Edad Media. Mucho después de que volviera a afirmarse la forma esférica de la Tierra y –más aún–, hasta el siglo XIV, los mapas representaban todavía la Tierra, ya como un rectángulo –la forma del Tabernáculo–, ya como un disco circular, con Jerusalén en el centro, porque Isaías había hablado del “circuito de la Tierra” y Ezequiel había afirmado que “Dios había puesto a Jerusalén en el medio de las naciones y países”. Un tercer tipo de mapas representaba la Tierra en forma ovalada, como una conciliación entre la concepción tabernacular y la concepción circular. Habitualmente, el Lejano Oriente aparecía ocupado por el paraíso.
Otra vez nos sentimos inducidos a preguntarnos: ¿creían aquellos hombres, realmente, en todo esto? Y otra vez la respuesta tendrá que ser sí y no, según el compartimiento estanco del espíritu dividido que se vea afectado. Porque, en efecto, la Edad Media fue la era de la división espiritual por excelencia. Volveré a ocuparme del asunto al final de este capítulo.
IV. LA TIERRA VUELVE A SER REDONDA
El primer eclesiástico medieval que afirmó inequívocamente que la Tierra era una esfera fue el monje inglés Beda, quien, por así decirlo, redescubrió a Plinio y, a menudo, lo citó literalmente. Sin embargo, Beda se aferraba aún a la noción de que las aguas se extendían por encima de la bóveda celeste, y negaba que las regiones de los antípodas estuvieran habitadas, pues esas regiones eran inaccesibles a causa del vasto océano, y sus supuestos habitantes no podían ser descendientes de Adán, ni haber sido redimidos por Cristo.
Pocos años después de la muerte de Beda se produjo un curioso incidente. Cierto eclesiástico irlandés de nombre Fergil o Virgilio, que vivió en Salzburgo como abad, sostuvo una controversia con su superior, Bonifacio, quien lo denunció al papa Zacarías, alegando que el irlandés enseñaba la existencia “de otro mundo y de otra gente que vivía debajo de la Tierra”, con lo cual se refería a los antípodas. El papa dispuso que Bonifacio convocase un concilio para expulsar de la iglesia al irlandés, a causa de sus escandalosas enseñanzas. Pero no ocurrió nada de esto, pues Virgilio, en su momento, llegó a ser obispo de Salzburgo y ocupó esa sede hasta la muerte. El episodio recuerda una de las fútiles denuncias que Cleantes formuló contra Aristarco; parece indicar que hasta en ese período de oscurecimiento, la ortodoxia, en cuestiones de filosofía natural (diferente de las cuestiones teológicas), se mantuvo menos por amenazas exteriores que por convicciones interiores. En todo caso, no conozco ningún ejemplo consignado de que en esa época llena de herejías, se condenase a ningún laico o fraile por herejía, imputable a sus concepciones cosmológicas.
Tal peligro disminuyó luego, en 999 d. C., cuando Gerberto, el erudito clásico, geómetra, másico y astrónomo más prominente de su época, ocupó el trono papal como Silvestre II. Murió cuatro años después, pero la impresión que produjo en el mundo el “papa mago” fue tan poderosa que su persona se convirtió pronto en objeto de una leyenda. Aunque era un individuo excepcional, muy adelantado a su época, su papado, en la fecha simbólica de 1000 d. C., señala, de todos modos, el fin del período más oscuro de la Edad Media y el comienzo del cambio gradual de actitud general respecto de la ciencia pagana de la Antigüedad. En adelante la forma esférica de la Tierra, y su posición en el centro del espacio, rodeada por las esferas de los planetas, volvió a respetarse. Más aún, varios manuscritos del mismo período, aproximadamente, demuestran que se había redescubierto el sistema “egipcio” de Heráclides (en el cual Mercurio y Venus son satélites del Sol) y que ya circulaban entre los iniciados cuidadosos dibujos de las órbitas planetarias; no obstante ello, tales dibujos no produjeron ninguna impresión perceptible en la filosofía dominante de la época.
De manera que en el siglo XI d. C., se había llegado a una concepción del universo que correspondía más o menos a la que sustentaron los griegos en el siglo V a. C. A los griegos les llevó unos doscientos cincuenta años progresar desde Pitágoras hasta el sistema heliocéntrico de Aristarco; a los europeos les llevó más del doble de ese lapso el realizar un progreso correlativo desde Gerberto hasta Copérnico. Los griegos, admitido que la Tierra era una bola que flotaba en el espacio, casi inmediatamente la pusieron en movimiento. La Edad Media la congeló presurosamente y la condenó a la inmovilidad, en el centro de una rígida jerarquía cósmica. Y aquello que determinó la forma del paso siguiente no fue la lógica de la ciencia ni el pensamiento racional, sino un concepto mitológico que simbolizaba las necesidades espirituales de la época: al universo tabernacular sucedió el universo de la cadena de oro.
1 EDMUND WHITTAKER, Space and Spirit, Londres, 1946, pág. 11.
2 The Confessions of St. Augustine, traducción de F. J. Sheed, Londres, 1944, pág. 111.
3 Ibid., pág. 113.
4 Ibid. pág. 5 y sig.
5 Dr. TH. A. LACEY en “Augustine”, Ency. Brit., II-685 c.
6 “Toda la naturaleza, en cuanto es naturaleza, es buena”.
7 TH. A. LACEY, op.cit II, 684a.
8 Christopher Dawson, citado en el prefacio de The Confessions, pág. 5.
9 La ciudad de Dios, citado por Russell, A History of Western Philosophy, pág. 381.
10 Ibid., VIII, 5.
11 WHITTAKER, op. cit., pág. 12.
13 Citado por Russell, op. cit., pág. 362.
12 The Confessions, págs. 197 y sigs.
14 DREYER, op. cit., pág. 210.
15 Siglo IV d. C.
16 DREYER, op. cit., pág. 211.
17 Ibid., pág. 213.
18 Ibid., pág. 212; Duhem II, págs. 488 y sig.
19 DREYER, pág. 211.