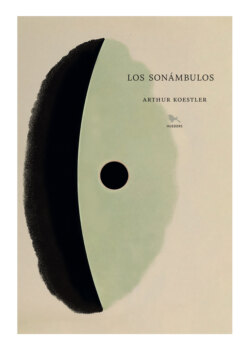Читать книгу Los sonámbulos - Arthur Koestler - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO I
Amanecer
I. EL DESPERTAR
Podemos incrementar nuestro conocimiento pero no disminuirlo. Cuando trato de ver el universo como lo veía un babilonio alrededor del año 3000 a. C., debo abrirme paso a tientas hasta mi propia niñez. A la edad de cuatro años sentía que mi comprensión de Dios y del mundo era satisfactoria.
Recuerdo que en una ocasión mi padre me señaló con el dedo el cielorraso adornado con un friso de figuras danzantes y me explicó que Dios estaba allá arriba observándome. Inmediatamente tuve la convicción de que los danzarines eran Dios y, en adelante, les dirigí mis plegarias para pedirles su protección contra los terrores del día y de la noche. Me complazco en imaginar que, más o menos de la misma manera, las figuras luminosas del oscuro cielo del mundo debieron de haberles parecido a los babilonios y a los egipcios, divinidades vivas. Géminis, el Oso o la Serpiente les eran tan familiares como a mí aquellas figuras que bailaban al son de la flauta; no se les creía muy lejanas y tenían poder sobre la vida y la muerte, las cosechas y las lluvias.
El mundo de los babilonios, egipcios y hebreos era como una ostra, con agua por debajo y más agua por encima, todo sostenido por el sólido firmamento. Era de dimensiones moderadas y estaba seguramente cerrado por todas sus partes, como el lecho en un dormitorio infantil, como una criatura en el seno materno.
La ostra de los babilonios era redonda; la tierra, un monte hueco colocado en su centro y bañado por las aguas inferiores; por encima se extendía una sólida bóveda cubierta por las aguas superiores. Estas últimas se filtraban a través de la bóveda en forma de lluvia, y las aguas inferiores surgían en fuentes y manantiales. El Sol, la Luna y las estrellas avanzaban en una lenta danza a través de la bóveda; entraban en escena por puertas situadas en el este y desaparecían a través de puertas situadas en el oeste.
El universo de los egipcios era una ostra más rectangular, o más bien una caja; la tierra era el piso; el cielo, una vaca cuyas cuatro patas descansaban en los cuatro ángulos de la Tierra, o bien una mujer que se apoyaba
sobre los codos y las rodillas; más adelante fue una tapa metálica abovedada. Alrededor de las paredes interiores de la caja, en una especie de galería alta, corría un río que surcaban las barcas de la divinidad Sol y la divinidad Luna, las cuales entraban y salían por varias puertas del escenario. Las estrellas fijas eran lámparas suspendidas de la bóveda o sostenidas por otros dioses. Los planetas navegaban en sus propias naves a lo largo de canales que partían de la Vía Láctea, gemelo celeste del Nilo. Alrededor del día quince de cada mes la divinidad Luna se veía atacada por una feroz marrana que la devoraba a lo largo de una agonía que duraba quince días; luego renacía. A veces la marrana se la devoraba por entero y se producía entonces un eclipse lunar; a veces, una serpiente se devoraba el Sol, lo cual provocaba un eclipse solar. Pero estas tragedias, como las que se sueñan, eran a la vez reales e irreales; en el interior de su caja o de su seno materno quien soñaba se sentía muy seguro.
Este sentimiento de seguridad provenía del descubrimiento de que, a pesar de la tumultuosa vida privada de la divinidad Sol y de la divinidad Luna, sus apariciones y movimientos seguían siendo muy regulares y previsibles. Ellos determinaban el día y la noche, las estaciones y las lluvias, las épocas de siembra y de cosecha, en ciclos regulares. La madre inclinada sobre la cuna es una deidad imprevisible pero puede tenerse la seguridad de que el alimento de su pecho aparecerá cuando sea necesario. Ese espíritu que va soñando podrá atreverse a violentas aventuras, podrá atravesar el Olimpo y el Tártaro, pero el pulso del que sueña tendrá siempre un ritmo regular. Los primeros que aprendieron a calcular el pulso de los astros fueron los babilonios.
Hace unos seis mil años, cuando el espíritu humano aún estaba dormido a medias, los sacerdotes caldeos, apostados en torres de observación, escudriñaban las estrellas y hacían mapas y tablas cronológicas de sus movimientos. Las tablitas de arcilla que datan del reinado de Sargón de Acadia –alrededor del año 3800 a. C.– demuestran una tradición astronómica establecida ya desde mucho tiempo atrás.1 Los cuadros cronológicos se convirtieron en calendarios que regulaban y organizaban las actividades desde el crecimiento de las mieses hasta las ceremonias religiosas. Sus observaciones llegaron a ser sorprendentemente precisas: computaban la duración del año con un error de menos del 0,001 por ciento respecto del valor verdadero.2 Y sus cifras, referentes a los movimientos del Sol y de la Luna solo padecen tres veces el margen de error de los astrónomos del siglo XIX, equipados con telescopios gigantescos.3 En este sentido la ciencia de los caldeos era una ciencia exacta. Sus observaciones podían verificarse y les permitían predicciones precisas de acontecimientos astronómicos: aunque se basara en supuestos mitológicos, la teoría “resultaba”. De manera que hacia el propio comienzo de esta larga jornada, la ciencia surge en forma de Jano, el dios bifronte, guardián de puertas y portones; el rostro anterior es vivo y observador en tanto que el otro, de ojos vítreos y de expresión soñadora, clava su mirada en la dirección opuesta.
Los objetos más fascinadores del cielo –desde ambos puntos de vista– eran los planetas o astros vagabundos. Solo siete de ellos existían entre los millares de luces suspendidas del firmamento. Eran el Sol, la Luna, Nebo-Mercurio, Istar-Venus, Nergal-Marte, Marduk- Júpiter y Ninib-Saturno. Todos los demás eran astros inmóviles, fijos en el firmamento, y giraban una vez al día alrededor del monte de la Tierra pero nunca cambiaban de lugar en la disposición general. Los siete astros vagabundos giraban con ellos mas, al mismo tiempo, poseían movimiento propio, como las lanzaderas que se mueven en la superficie de una máquina de hilar. Sin embargo no se desplazaban a través de todo el cielo. Sus movimientos se limitaban a una estrecha calle o cinta que corría alrededor del firmamento, en un ángulo de unos 23º respecto del Ecuador. Esta cinta –el Zodíaco– se dividía en doce partes y cada una de ellas tenía el nombre de una constelación de estrellas fijas de las inmediaciones. El Zodíaco era la calle de los amantes, a lo largo de la cual andaban los planetas. El paso de un planeta a través de una de las secciones del Zodíaco adquiría doble significación: suministraba cifras para la tabla cronológica del observador y mensajes simbólicos del drama mitológico que se desarrollaba detrás del escenario. La astrología y la astronomía continuaron siendo hasta hoy campos complementarios de visión del sapiente Jano.
II. FIEBRE JÓNICA
Grecia fue, en este sentido, la heredera de Babilonia y Egipto. Al principio la cosmología griega era muy semejante a su predecesora; el mundo de Homero es otra ostra, más coloreada, un disco flotante, rodeado por el Océano. Pero hacia la época en que se consolidan los textos de La Odisea y La Ilíada en su versión final, la costa jónica del Egeo aporta un nuevo punto de partida. El siglo VI a. C. –el milagroso siglo de Buda, Confucio y Lao-Tsé, de los filósofos jónicos y de Pitágoras– fue un momento revolucionario para el género humano. A través del planeta parecía soplar, desde China hasta Samos, un viento primaveral que despertaba la conciencia en los hombres, del mismo modo que el aliento insuflado en las narices de Adán. En la escuela jónica de filosofía el pensamiento racional comenzaba a surgir del mundo de los sueños mitológicos. Era el principio de la gran aventura: la búsqueda prometeica de explicaciones naturales y de causas racionales que, durante los dos mil años siguientes, iba a transformar al hombre más radicalmente que los doscientos mil años anteriores.
Tales de Mileto, que creó para Grecia la geometría abstracta y predijo un eclipse de Sol, creía, como Homero, que la Tierra era un disco circular que flotaba en el agua; pero no se detuvo allí: al descartar las explicaciones de la mitología, planteó la revolucionaria cuestión acerca de cuál era la materia básica y en virtud de qué proceso de la naturaleza se había formado el universo. Él respondió que la sustancia básica o elemental tenía que ser el agua, porque todas las cosas nacen de la humedad, inclusive el aire, que es agua evaporada. Otros enseñaron que la materia primera no era el agua, sino el aire o el fuego; con todo, esas respuestas eran menos importantes que el hecho de que se estuviese aprendiendo a plantear un nuevo tipo de cuestiones que se dirigía no a un oráculo, sino a la muda naturaleza. Era un juego altamente embriagador. Para apreciarlo debería uno remontar el tiempo que ha vivido y tornar a las fantasías de la primera adolescencia, cuando el cerebro, embriagado con sus facultades recién descubiertas, da rienda suelta a la especulación. “Un ejemplo –dice Platón– es el de Tales, quien, cuando estaba contemplando las estrellas y mirando hacia arriba, cayó en un pozo de donde le sacó, según es fama, una sagaz y bonita doncella de Tracia, porque Tales estaba ansioso por conocer cuanto acaecía en los cielos, pero no advertía lo que tenía ante sí, a sus mismos pies”.4
El segundo de los filósofos jónicos, Anaximandro, denota los síntomas de la fiebre intelectual que se estaba difundiendo por toda Grecia. Su universo ya no es una caja cerrada; es infinito en extensión y duración. La materia primera no consiste en ninguna de las formas familiares de la materia, sino en una sustancia sin propiedades definidas, salvo las de su indestructibilidad y eternidad. Todas las cosas se desarrollan a partir de esa sustancia, a la cual retornan luego. Antes de este mundo nuestro existieron ya infinitas multitudes de otros universos que se disolvieron nuevamente en la masa amorfa. La Tierra es una columna cilíndrica rodeada de aire. Flota verticalmente en el centro del universo, sin apoyo alguno pero no cae porque, hallándose en el centro, no hay dirección hacia donde pueda inclinarse. Si ello ocurriera se perturbarían la simetría y el equilibrio del todo. Los cielos esféricos encierran la atmósfera “como la corteza de un árbol”, y hay varias capas de esta envoltura para que se acomoden en ellas los diversos objetos estelares. Pero estos no son lo que parecen ni, en modo alguno, “objetos”. El Sol es tan solo un hueco situado en el borde de una gigantesca rueda. El borde está lleno de fuego y, cuando gira alrededor de la Tierra, también lo hace el hueco, un punto del gigantesco borde circular lleno de sus llamas. De la Luna se nos da análoga explicación: sus fases resultan de repetidas detenciones parciales del agujero; y así se producen los eclipses. Las estrellas son como agujeros hechos con alfileres en una sustancia oscura, a través de la cual percibimos un atisbo del fuego cósmico que llena el espacio entre dos capas de la “corteza”.
No es fácil comprender cómo funciona todo este aparato; pero se trata ya aquí de la primera aproximación a un modelo mecánico del universo. La barca de la divinidad Sol queda remplazada por las ruedas de un mecanismo de relojería. Sin embargo el mecanismo parece el producto soñado por un pintor surrealista; las ruedas con agujeros ígneos están por cierto más cerca de Picasso que de Newton. Si consideramos otras cosmologías pasadas tendremos una y otra vez la misma impresión.
El sistema de Anaxímenes, compañero de Anaximandro, es menos inspirado. Pero Anaxímenes parece ser el primero que concibió la importante idea de que las estrellas están pegadas “como uñas” a una esfera transparente de material cristalino que gira alrededor de la Tierra “como un sombrero alrededor de la cabeza”. La idea pare-cía tan plausible y convincente que las esferas de cristal habrían de dominar la cosmología hasta el comienzo de los tiempos modernos.
La patria de los filósofos jónicos fue Mileto, en Asia Menor; pero existían escuelas rivales en las ciudades griegas del sur de Italia y teorías rivales en cada escuela. El fundador de la escuela eleática, Jenófanes de Colofón, fue un escéptico que compuso poesía hasta la edad de noventa y dos años, y que da la impresión de haber servido como modelo al autor del Eclesiastés:
De tierra son todas las cosas y a la tierra retornan todas las cosas. De la tierra y del agua procedemos todos nosotros... Ningún hombre sabe ciertamente, ni ciertamente sabrá, lo que dice de los dioses y de todas las cosas pues, por perfecto que sea cuanto diga, no lo conoce. Todas las cosas están sujetas a la opinión... Los hombres se imaginan que los dioses nacieron, que tienen vestidos, voces y formas como los suyos... Sí, los dioses de los etíopes son negros y de nariz chata. Los dioses de los tracios son de cabellos rojos y ojos azules... Sí, si los bueyes, los caballos y los leones tuviesen manos y pudieran formar con sus manos imágenes como las que forman los hombres, los caballos representarían a sus dioses como caballos y los bueyes como bueyes... Homero y Hesíodo atribuyeron a los dioses todas las cosas que son una vergüenza y una calamidad en los hombres: el latrocinio, el adulterio, el engaño y otros actos ilícitos...
Frente a esto otro:
Hay un solo Dios, que no se asemeja ni en la forma ni en el pensamiento a los mortales... Permanece siempre en el mismo lugar, inmóvil... y, sin esfuerzo, gobierna todas las cosas con el vigor de su espíritu.5
Los jónicos eran optimistas, paganamente materialistas; Jenófanes fue un panteísta de apesadumbrada fibra, para quien el cambio era una ilusión y el esfuerzo una vanidad. Su cosmología es un reflejo de su temperamento filosófico, radicalmente distinto del de los jónicos. La Tierra de Jenófanes no es un disco flotante o una columna, sino que “tiene sus raíces en el infinito”. El Sol y los astros no tienen ni sustancia ni permanencia: son meras exhalaciones, nubosas e inflamadas, de la Tierra. Las estrellas se queman al alba y al anochecer una nueva serie de estrellas se forma con nuevas exhalaciones. Análogamente, todas las mañanas nace un Sol de la aglutinación de chispas ígneas. La Luna es una nube comprimida, luminosa, que se disuelve al cabo de un mes; luego comienza a formarse una nueva nube. En las diversas regiones de la Tierra hay diversos soles y lunas, todos ellos nebulosas ilusiones.
De esta manera las primeras teorías racionales del universo revelan las inclinaciones y el temperamento de sus autores. Generalmente se cree que con el progreso del método científico las teorías se hacen cada vez más objetivas y dignas de confianza. Ya veremos hasta qué punto se justifica esta creencia. Pero acerca de Jenófanes podríamos hacer notar que dos mil años después también Galileo insistiría en considerar los cometas como ilusiones atmosféricas..., por razones puramente personales y contra las pruebas de su telescopio.
Ni la cosmología de Anaxágoras ni la de Jenófanes conquistaron muchos discípulos. Parece que, en aquel período, cada filósofo tenía su propia teoría respecto de la índole del universo que lo circundaba. Citemos aquí al profesor Burnet: “apenas un filósofo jónico aprendía una media docena de proposiciones geométricas y advertía que los fenómenos de los cielos se repetían cíclicamente, se ponía a buscar una ley válida para toda la naturaleza, y a construir, con una audacia equivalente a la hybris, un sistema del universo”.6 Pero las diversas especulaciones de los filósofos tenían un rasgo común: en ellas quedaron descartadas las serpientes devoradoras del Sol y toda la sarta de mentiras olímpicas; cada teoría, por extraña y extravagante que fuera, se refería a causas naturales.
El escenario del siglo VI evoca la imagen de una orquesta en que cada ejecutante se limita a afinar tan solo su propio instrumento y permanece sordo a los maullidos de los demás. Luego se produce un dramático silencio. El director entra en el escenario, golpea tres veces con su batuta, y la armonía surge del caos. El maestro es Pitágoras de Samos, cuya influencia en las ideas y, por lo tanto, en el destino del género humano, fue probablemente mayor que la de ningún otro hombre anterior o posterior a él.
1 Ency. Brit. Ed. 1955, I–582
2 Ibid., II–582d.
3 F. SHERWOOD TAYLOR, Science Past and Present, Londres, 1949, pág. 15.
“Desde el comienzo del reinado de Nabonasar. 747 a. C.” informaba Ptolomeo unos novecientos años después, “poseemos las observaciones antiguas, prácticamente de manera continua, hasta hoy” (TH. L. HEATH, Greek Astronomy, Londres, 1932, págs. 15 y sig.).
Las observaciones de los babilonios, incorporadas por Hiparco y Ptolomeo al cuerpo principal de datos griegos, eran todavía una ayuda indispensable para Copérnico.
4 PLATÓN, Teeteto, 174 A, citado por Heath, op. cit., pág. 1.
5 Entresacado de los Fragmentos, citado por John Burnet, en Early Greek Philosophy, Londres, 1908, págs. 126 y sig.
6 Ibid., pág. 29.