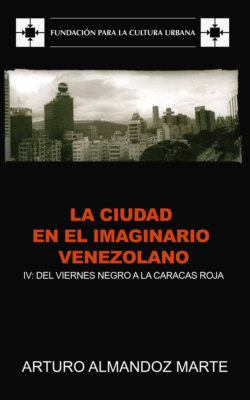Читать книгу La ciudad en el imaginario venezolano - Arturo Almandoz Marte - Страница 12
Crítica al derroche y rescoldos de subversión
ОглавлениеHombres sedientos de dinero para gastarlo presurosos
en lujosas quintas de piscina azul, caros automóviles,
avionetas como gaviotas en el cielo despejado, viajes
a Nueva York y jets plateados, vestimentas de última
moda, finas camisas de seda, pantalones blue jeans
ceñidos al cuerpo, anchas correas ajustando la cintura,
sombreros de alas dobladas al cielo, largas cabelleras,
rubias como Cristo Jesús o elevadas, rizadas y redondas
como morriones de los húsares del Libertador.
JOSÉ LEÓN TAPIA, «Epílogo» (1978)
a Tierra de marqueses [1977]
9. QUIZÁS POR HABER QUEDADO LA IZQUIERDA excluida del pacto de Puntofijo, escritores de la gauche divine, como Miguel Otero Silva (MOS), habían comenzado la crítica novelada de la descomposición temprana en la Venezuela saudita. Su realismo reporteril resultaba especialmente corrosivo para el establecimiento puntofijista, ya que MOS no solo pertenecía a la generación del 28, sino que también había combatido la dictadura perezjimenista, por lo que tenía credenciales políticas y autoridad intelectual para denunciar los males del statu quo.[120] Después de su saga petrolera en Casas muertas (1955) y Oficina No. 1 (1961), seguidas de La muerte de Honorio (1963) –su punzante novela de la dictadura–, el fresco más penetrante del país enriquecido y corrupto, epitomado en la Caracas segregada y violenta de los sesenta, lo ofreció MOS en Cuando quiero llorar no lloro (1970). Recordemos que aquí, por ejemplo, reproduciendo el vertiginoso formato de los noticiarios precedentes a películas de alta censura en el cine Apolo, frecuentado por patotas soeces, la corta pero intensa vida de los tres Victorinos –entre el 8 de noviembre de 1948 y el 8 de noviembre del 66– permitió a MOS, al igual que en sus novelas anteriores, experimentar con el «realismo trágico» imbuido de periodismo.[121] Esta vez poblado con alegóricos motivos de una enriquecida sociedad en descomposición, donde ya se perfilaban y acentuaban algunos de los vicios y peligros que asediarían a la Venezuela saudita y sus postrimerías, a saber: clientelismo partidista y corrupción, consumismo y criminalidad, violencia y golpismo.
Como correlatos provincianos de Cuando quiero llorar no lloro, hasta la remota Barinas sobre la que centró su vasta obra narrativa, José León Tapia hizo llegar, con pinceladas subversivas, decadentes cuadros urbanos de la Venezuela saudita que socavaban la hidalguía de los llanos. Porque al final de Tierra de marqueses (1977), después de que los efectos de la «negra obsesión» por el excremento del diablo parangonan los mejores ejemplos de la novela petrolera, el autor nos sorprende, en una obra que suele tomarse por provincial e histórica, con el palpitante mural de la secular ciudad venezolana. Allí son retratados, con ecos de la novela de MOS, la alienación cultural y el consumismo dispendioso de las familias Palacios y Pumar, cuyas sagas barinesas recreara Tapia por más de cuatrocientos años:
Los hijos y nietos de Sabino Palacios y José María Pumar entraron definitivamente a formar parte de la ciudad cosmopolita y moderna donde les tocó vivir. Hombres sedientos de dinero para gastarlo presurosos en lujosas quintas de piscina azul, caros automóviles, avionetas como gaviotas en el cielo despejado, viajes a Nueva York y jets plateados, vestimentas de última moda, finas camisas de seda, pantalones blue jeans ceñidos al cuerpo, anchas correas ajustando la cintura, sombreros de alas dobladas al cielo, largas cabelleras, rubias como Cristo Jesús o elevadas, rizadas y redondas como morriones de los húsares del Libertador.
Discotecas de ritmos yanquis con bailes a media luz, piernas desnudas, collares, cadenas, sexo, licor, drogas y prostitución. Ruidosas motocicletas y poderosos automóviles deportivos que como bestias salvajes corren por las negras carreteras, pagando la cuota de muerte que antes cobraban las pestes malditas como jinetes mortíferos del Apocalipsis.[122]
10. Los decadentes cuadros finales de Tierra de marqueses encuentran explicación histórica en la penetrante crítica que Domingo Alberto Rangel desplegó, en registro de ensayo económico y político, ante la descomposición financiera y social de la Venezuela petrolera. Combinando su formación periodística e histórica, el también profesor universitario logró poner en perspectiva el «derrumbe» del país, detectando «serios sígnos de perversión en su vida económica y moral» desde inicios de la explotación petrolera, y especialmente a partir del alza de precios resultante de la crisis de combustible de 1973. Como si cada venezolano pudiese proferir ahora el «Ábrete sésamo» de Alí Babá, el caudal de dinero inesperado proveniente de esa bonanza dio rienda suelta a la propensión gastiva incubada en la primera mitad del siglo XX:
En la sociedad venezolana existían ya tendencias al derroche, que aún son características de las economías mineras. El alza del petróleo iba a convertirlas en vibrante paranoia. Fue lo nuevo que nos trajo la insólita prosperidad. Allí estarían las semillas trágicas de la crisis que iba a precipitarnos en la congoja.[123]
La admonición de Rangel se inscribe en la crítica a los «demonios del oro negro», iniciada con la temprana denuncia, por parte de Picón Salas, sobre los «publicanos del petróleo» que obtuvieran pingües beneficios de las concesiones otorgadas por Gómez desde Maracay.[124] De esa danza de concesiones, como también la llamó Rómulo Betancourt, surgió la burguesía nueva rica, medrada a la sombra del negocio ladino, según el retrato ofrecido por Rodolfo Quintero.[125] La genealogía de esa crítica se extiende, en la narrativa, al simbolismo de la novela petrolera, desde las resonancias bíblicas de Mene (1936) a la borrachera de Casandra (1957), en cuya locura alegorizó Díaz Sánchez el trastorno producido en la nación por el «excremento del diablo».[126] Y en el dominio ensayístico, el consumismo embriagador y el derroche campeaban en las «ferias de vana alegría», según la denuncia del mismo Picón Salas, Briceño Iragorry y Uslar Pietri, entre otros pensadores del segundo tercio del siglo XX.[127]
Entroncándose con esa genealogía crítica, en El paquete de Adán y Jaime (1984) Rangel ejemplifica esa maldición de las economías mineras desde coordenadas temporales y políticas diferentes de las de sus antecesores, mientras contrasta la engañosa bonanza de la Gran Venezuela con el verdadero desarrollo de países industrializados. El desertor de AD y otrora miembro del MIR[128] lleva su análisis a una etapa cuando el país saudita entrevé las fauces de la deuda externa, pero no puede controlar los vicios del derroche secular –del consumo de champaña y whisky a la importación de carros y los viajes al exterior– en medio de la descomposición política del establecimiento de Puntofijo:
Si queremos buscar otra vara para evaluar el desmedido consumo de la Venezuela del petróleo caro podríamos hallarla en los viajes al exterior. De unos cientos de millones de dólares al año, los gastos de viajeros allende nuestras costas y fronteras alcanzaron a dos mil quinientos millones el año en que se cierra la libre convertibilidad del bolívar. Esa cifra discierne a Venezuela el primer lugar en el mundo si la suma gastada se divide entre la población nacional. La figura del venezolano derrochador que asombraba a las gentes en los más diversos países fue el símbolo cimero de ese consumismo inesperado por el petróleo. El país consumidor como nadie de whisky y champaña, derrochador de vehículos, constructor de viviendas de lujo, remataba su ciclo o su parábola derramando dólares por todos los flancos del mundo. El indiano enriquecido que sobrepuja al viejo marqués europeo, tema de muchas novelas en el pasado, volvió a vivir con estos burgueses y con estas gentes de la clase media venezolana lanzados al goce concupiscente por la maquinaria del petróleo en una sociedad llena de injusticias.[129]
Con su ingenio filológico, Manuel Bermúdez también utilizó esas imágenes novelescas entrevistas por Rangel, a propósito del primer gobierno de CAP, «quien, por liberal, permitió que la libertad se convirtiera en libertinaje, y los venezolanos tórridos viajaran por el mundo derrochando dinero y mala educación», mientras aquel «tren de vida y de gastos fue convirtiendo al país en una novela de Teodoro Dreiser».[130] Por haber el autor de Sister Carrie (1900), entre otras novelas de trepadoras y arribistas, recreado la gilded age norteamericana de finales del XIX, Bermúdez pensó en esa «edad del oropel» del autor realista, no obstante las diferencias históricas, al buscar paralelismo para la Venezuela saudita del primer CAP, irradiadora de viajeros «ta baratos» y rezumante de «nuevo riquismo» tropical.[131]
11. Entre la generación de izquierda posterior a MOS y Tapia, a Rangel y Bermúdez, crecida ya con la Revolución cubana y coetánea del Mayo francés, los resentimientos y rescoldos subversivos causados por la exclusión comunista del establecimiento de Puntofijo inflaman la trama de Inventando los días (1979). Allí varios personajes militan en brigadas que planean asaltos a exposiciones de pintura francesa en el Museo de Bellas Artes, así como otros operativos para desestabilizar los gobiernos adecos que parecen eternizados en el poder. Conservando algo de la bohemia de sus antecesores de Historias de la calle Lincoln (1971), estos nuevos personajes de Carlos Noguera, siempre rebeldes e intelectuales, parecen ahora más condicionados por las rutinas de la metrópoli expandida; recorren la avenida Nueva Granada y Los Rosales hasta Los Chaguaramos y Bello Monte, como espejando las zonas frecuentadas por el autor cuando llegara a Caracas en los sesenta.[132] Destaca el personaje de Antonio, otrora estudiante de la UCV y miembro de una brigada subversiva dependiente del MIR, camuflado como chofer de un taxi en el que se desplaza diariamente entre Caracas y Guatire; éste ya no aparece en la trama, por cierto, como el pueblo mirandino donde había nacido Rómulo Betancourt o Vicente Emilio Sojo, sino captado como una suerte de ciudad satélite, «a un saltico» de la capital.[133]
También personajes otrora subversivos y bohemios atraviesan episodios de La noche llama a la noche (1985), de Victoria de Stefano, donde Matías parece prolongar su rebeldía con el secuestro y demás acciones desesperadas, durante la zozobra del insomnio; otros, como Ramón, se refugian en un París frío y desencantado, donde alegóricamene «las palomas morían congeladas en las torres de las iglesias», sin el calor de los soles que, como la juventud y los ideales, «se habían ido para siempre».[134] Acaso como la propia autora, otros personajes terminan hallando, por contraste con la huidiza inspiración nocturna, la calma y la plenitud en la escritura ambientada en la ciudad mañanera.
Encontraba las horas de la noche más propicias para captar el espectro de escenas vivas. Pero, con los años, esto ha cambiado. Le he ido tomando el gusto al trabajo tempranero, a las habitaciones claras y aireadas, a los retazos de paisaje que pueden verse desde aquí: de frente, la montaña; a la izquierda y en línea recta, la cúpula de una iglesia y una palmera, altísima y solitaria, lo que le da a la vista un aire de minarete; a la derecha, un jardín agreste y enmarañado, una hilera de pequeños edificios con balcones floridos y azoteas con grandes antenas.[135]
En el «viscoso universo» a través del cual solo pueden moverse empujados por la poderosa «máquina narrativa» de la novela, al decir de Sergio Chejfec en el prólogo, los personajes de La noche llama a la noche representan –como también lo anticipan los de Inventando los días– la desengañada clausura de ciertas «modalidades políticas sin que éstas hubiesen obtenido nada sustancial a cambio de su extinción».[136] Mientras tales modalidades postergaban su protesta, su subversión y disidencia, permaneciendo latentes hasta el fin de siglo que se avecinaba, se resquebrajaba la estabilidad aparente de la Venezuela saudita, donde podía olerse la descomposición producida por el consumismo, la corrupción y el derroche. Muestras de ello son la extranjerización alienada de los personajes de MOS y de José León Tapia, diagnosticada en términos económicos y sociales en los ensayos de Domingo Alberto Rangel y Manuel Bermúdez. Todos proveen claves para entender la picaresca viajera del mayamero y el «tabarato» venezolanos, a ser continuada por la narrativa y la crónica.[137]