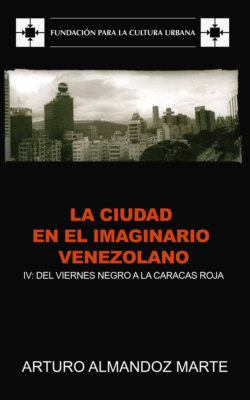Читать книгу La ciudad en el imaginario venezolano - Arturo Almandoz Marte - Страница 8
Sobre este cuarto libro
ОглавлениеDentro de 50 años, la literatura de Venezuela va a ser uno de los mapas alternativos del conocimiento del país que somos hoy; porque aun cuando la literatura no aborde en forma directa alguna situación colectiva de la nación, ésta se encuentra siempre presente en lo que escribimos.
VICTORIA DE STEFANO a Milagros Socorro, «Victoria de Stefano. ‘Me he ganado el derecho a escribir’» (2006)
9. SIGUIENDO CON EL PROCEDIMIENTO y la ordenación de los libros anteriores de esta investigación, se trata en esta cuarta parte, básicamente, de distinguir y articular los principales momentos de una muestra del imaginario ensayístico y novelesco de autores venezolanos en el último cuarto del siglo XX. En un sentido casi estadístico, es una muestra discreta, acaso rala en algunos episodios, aunque no deja de ser representativa, a mi juicio, de un corpus literario inabarcable, por hacerse crecientemente urbano. Al mismo tiempo, conviene advertir que la sucesión de imágenes puede remitir a procesos y cambios de etapas antecedentes, por lo que tales momentos resultan refractarios del pasado. En este sentido puede observarse solapamiento con temas y autores de libros anteriores, a la vez que algunas de las obras e imágenes de este último volumen remitirán con frecuencia a episodios de los tres primeros, sobre todo del anterior, lo cual responde también a un deseo de articular y poner la obra en perspectiva con ella misma.[42]
En vista del inabarcable material cuyo imaginario remite, para este último período, a una realidad venezolana demográficamente urbanizada, solo serán consideradas en tanto fuentes primarias, en principio, obras publicadas hasta alrededor del año 2000; asumido el corpus en tanto muestra, se justifica la aparente arbitrariedad del corte temporal, del cual se harán algunas excepciones a ser explicadas en cada caso.[43] A esa limitación de fecha editorial, por así decir, se suma, en lo concerniente a la narrativa, la exclusión del relato breve, como en los libros anteriores, por lo que mucha producción cuentística considerada como urbana –desde la de Federico Vegas hasta la de Karl Krispin, pasando por José Luis Palacios– no será incluida en esta investigación, referida principalmente a la novelística; ello no excluye, empero, la consideración de crónicas o ensayos tocantes a la ciudad, como de hecho ocurre con Vegas. Si bien hay casos limítrofes por sus textos transgenéricos, como Antonio López Ortega; o de cuentistas como Ángel Gustavo Infante, referente en el tratamiento de la marginalidad, de los narradores serán incluidos formatos novelescos, como el muy conocido caso de La danza del jaguar (1991), de Ednodio Quintero, en los que finalmente nos interesa, más allá de consideraciones sobre género o extensión, indagar las pistas urbanas o rurales presentes en la narrativa.[44]
El criterio temporal puede extenderse un poco en lo atinente al ensayo, donde el seguimiento de algunas tesis de los autores requiere en ocasiones ser completado con material más reciente, el cual es con frecuencia tomado de prensa y a veces de Internet. En este sentido, aunque su aserto se vería cuestionado por la preponderancia de Internet y las redes sociales en el siglo XXI, no es casual que Luis Britto García afirmara, a propósito del lanzamiento de su libro Todo el mundo es Venezuela (1998), que «el periódico es el libro de hoy en día. El periódico es un libro que sale cada 24 horas».[45] La profusión ensayística de la prensa se justifica especialmente en períodos de intensos cambios políticos y sociales, lo que ha llevado a Atanasio Alegre a calificar lo vivido en Venezuela desde el Viernes Negro de 1983 hasta la emergencia del enrojecido país de la Revolución bolivariana como ages of extremes.[46] Y si bien el tema político ha tendido a capitalizar esa producción ensayística reciente, una investigación como esta debe estar atenta a filtrar esa agenda, por así decir, y ponerla en relación con sus referentes urbanos e imaginarios.
10. Si bien las pesquisas de la relación entre ficción y realidad siguen siendo las mismas en este libro, tanto como en los anteriores, quizás se acentúe, en vista de los intensos procesos políticos de la sociedad venezolana en el fin de siglo, la búsqueda del ineludible sustrato que éstos reclaman ante la proverbial inmanencia del escritor, incluyendo al de ficción. En este sentido, en entrevista con Milagros Socorro –quien contrastaba «el protagonismo de las masas o de lo colectivo» con la supuesta subjetividad reivindicada por la novelista venezolana– creo que bien lo resumió Victoria de Stefano a propósito de los «mapas alternativos» que la literatura en producción en el país terminará ofreciendo, en el largo plazo, de cara a comprender el proceso histórico.
Dentro de 50 años, la literatura de Venezuela va a ser uno de los mapas alternativos del conocimiento del país que somos hoy; porque aun cuando la literatura no aborde en forma directa alguna situación colectiva de la nación, ésta se encuentra siempre presente en lo que escribimos (…) Todo lo que se escribe tiene un texto debajo del texto, una masa oscura no develada.[47]
Además de esa tensión entre literatura y realidad, en lo concerniente a la relación del ensayo con la novela, al igual que ocurría ya en el tercer libro de esta investigación, se acentúa el desdibujamiento de las fronteras entre narrativa, ensayo y saber especializado. Ello puede verse en el capítulo «Entre cultura y desmemoria», donde reaparecen cuestiones asomadas en partes anteriores de esta investigación por eruditos nacionales –Guerrero, Uslar, Liscano, Pardo– no solo a propósito de Venezuela sino también de Latinoamérica.[48] Creo que esta agenda es representativa de esa «reflexión generalista y cosmopolita» que, al decir de Miguel Ángel Campos, ha sido estigmatizada como «exotismo y extravío», en medio de una ensayística de preponderante alcance nacional.[49]
Pecando de un localismo preocupante, esta última tendencia asoma no solo a propósito de los vertigionosos cambios políticos, sino también en cuestiones centrales a la ciudad venezolana del fin de siglo, como han sido la segregación y la violencia urbanas. En este sentido, en su introducción a Ciudadanías del miedo (2000), Susana Rotker señaló que las crónicas pueden entenderse como «primeras formas de elaboración, dado que los estudios especializados (sociológicos, criminológicos, antropológicos, culturales) sobre la violencia suelen quedar por lo general y lamentablemente, relegados al campo de los especialistas, sin lograr abrir la brecha de los campos profesionales y discursivos».[50] Al mismo tiempo, la configuración de imaginarios urbanos relacionados con la violencia y la criminalidad urbanas suele reflejar la visión de los medios, apoyada a su vez en encuestas y otras formas de opinión; por todo ello podemos concluir con Rotker: «El saber ‘racional’ sobre la violencia está naciendo en parte, si se lo ve de esta manera, de los relatos, de la subjetividad».[51] Si bien este corpus cronístico es en buena medida producido desde los medios de comunicación, principalmente la televisión hasta los años noventa, recordemos que, tal como fue advertido para el tercer libro, esta investigación no puede, lamentablemente, considerar sistemáticamente la telenovela y otras formas propias de aquélla, aunque se seguirá atento a cómo ellas son espejadas en el imaginario literario sobre la ciudad y la urbanización.[52]
11. El fracaso de la Gran Venezuela y la corrupción del país saudita en el paso de los setenta hacia los ochenta –prefigurado el 18 de febrero de 1983, después conocido como Viernes Negro– son las coordenadas históricas que abren el inquietante imaginario del primer capítulo. Éste se inicia con un ensayo de Rafael Caldera, pero pronto da paso a la novela, con autores de la generación de 1958. Aunque en parte retrata procesos de las décadas previas, como la inmigración descontrolada conducente a la marginalidad y al subempleo, a la improductividad y burocratización de los aparatos estatales, así como al consumismo y al envite de la sociedad nueva rica, todos estos males son ahora más reconocibles en varios de los novelistas de este capítulo: José León Tapia, Luis Britto García, Carlos Noguera, Victoria de Stefano, José Balza, Eduardo Liendo y Ana Teresa Torres; las novelas en palimpsesto de esta última tornan su imaginario imprescindible desde este primera parte, si bien su obra apareció en los años noventa.
La comedia humana que transita la muestra narrativa de la primera parte va a ser completada en la segunda con el ensayo y la crónica que registran los irreversibles desequilibrios de la urbanización nuestra, sobre todo en lo atinente al desbalance entre cultura, civilización y memoria. Esa revisión, principalmente ensayística pero con incisos en narrativa, comienza por la inserción de América Latina dentro de la civilización occidental, según una reiterada pregunta que se formularan desde Rafael Caldera hasta Arturo Uslar, para continuar con la cuestión del arraigo de la cultura en la tierra, siguiendo un planteamiento tradicionalista de Juan Liscano, pero comparado aquí con las posiciones de Ángel Rosenblat y José Balza.[53] Aparecen necesariamente diferentes discursos denunciantes de la inflación urbana de Venezuela y de Caracas en tanto su escenario más dramático y babélico: desde los cuestionamientos de Luis Beltrán Guerrero e Isaac J. Pardo, a través del contraste con procesos civilizadores y pensamientos utópicos de otros períodos y contextos históricos; hasta la invectiva de Liscano y Uslar sobre la incultura, la pobreza y el deterioro ambiental. Las crónicas de Elisa Lerner, Igor Delgado Senior y José Ignacio Cabrujas, en tanto pequeña muestra, son revisadas también para obtener respuestas alternativas de generaciones que, si bien más abiertas a los cambios dislocantes, no dejaron de satirizar y caricaturizar la descomposición de la Venezuela saudita y sus malestares capitalinos.
12. Tal como ha ocurrido en libros anteriores, se hace necesario distinguir en éste una parte donde el imaginario urbano venezolano sigue, por un lado, los itinerarios de los viajes y las migraciones internacionales, remontándose, por otro lado, a ciudades y comarcas del interior. Tratándose ya de un país urbanizado demográficamente, esta provincia venezolana, además de seguir asomando en el imaginario de la urbe, generalmente en planos pretéritos, refleja ahora los embates de esa urbanización atropellada en diferentes ámbitos territoriales, sociales y culturales. De manera que se intenta integrar en esta parte, esperemos que con éxito, el imaginario ensayístico de inmigrantes y viajes, desde Lerner y Alicia Freilich con judíos y Torres con españoles e italianos; seguidos por González León con su periplo europeo registrado en crónica; atravesando una muestra de la migración y la mudanza que, cargada de pasado histórico y provinciano, resuena en algunas novelas de José León Tapia; hasta desembocar en narradores como Carlos Noguera, López Ortega y Antonieta Madrid, algunos de cuyos personajes reportan esa contrastante migración vivida por sus autores, desde apagadas ciudades del interior venezolano, hasta el Londres o el París de las vacaciones o los estudios de posgrado.
Tales migraciones nos asoman al imaginario rural y provinciano que, si bien quizás en menor medida que en libros anteriores de esta investigación, seguirá siendo en éste sustrato tanto de la reflexión ensayística como de episodios novelados. Ese sustrato aflora en nociones como las de «geografía portátil», «territorio móvil» y «talante de campamento», utilizadas por Harry Almela al articular el «mapa imaginario» del estado Aragua; así como la de «patria chica» trasuntada en las ciudades trujillanas, derivada por Miguel Ángel Campos de Vallenilla Lanz, para contraponerlas a Maracaibo y otras urbes del Estado petrolero y dispensador.[54]
Destaca en esta parte el imaginario rural andino, tramontado tempranamente por personajes de Ednodio Quintero y la misma Madrid hacia metrópolis cosmopolitas y posmodernas, aunque experimentando un reiterado retorno a aquella comarca a través de la memoria. De esa familia de personajes puede predicarse, con sus respectivas variaciones, lo que Carlos Pacheco señaló sobre la narrativa ednodiana, en la que se observa una
progresiva construcción y simultánea auto-relativización (…) de un espacio narrativo rural andino característico que se hace consustancial a sus protagonistas y que se manifiesta a través de su reiterado regreso, geográfico y/o imaginario, a la comarca de la infancia. No menos curiosa y significativa es, en efecto, la transición que se va produciendo en la secuencia de sus libros del imaginario plenamente rural y tradicional al urbano y (post)moderno, aunque siempre, de alguna manera, se termina volviendo al origen, porque ese origen forma parte constitutiva de los personajes y del universo quinteriano. Esa comarca nativa, consistente territorio ficcional objeto de variaciones y elaboraciones, sobrevive al acceso de los personajes a espacios urbanos y a la modernidad cosmopolita y globalizada y los hace regresar geográfica y/o imaginariamente a ella.[55]
Finalmente, como postreros ecos de la literatura petrolera, de Luis Britto García a Milagros Mata Gil en narrativa, la oxidada suburbanización de campamentos y periferias tiene ya poco que ver con la provincia todavía colorida que asomaba, a través de planos pretéritos, en novelas de Salvador Garmendia y Adriano González León; menos aún con la idílica provincia de Maricastaña, cargada de magia infantil e idealizada en el ensayo y la novelística de las generaciones del 18 y 28.[56] Si bien cruzan todavía algunas «gentes nómadas y escoteras» de Picón Salas, para quienes la «ruina del pueblo» sigue siendo fuerza expulsora hacia las ciudades grandes del oro negro, se observa que la novelística del petróleo del segundo tercio del siglo XX, por haber sido en parte «subsidiaria del criollismo», como advierte Campos, ha perdido en esta parte «una contemporaneidad de amplia representación».[57] Es por ello que, como se observa en las afueras de la Gran Caracas y otras ciudades grandes de Venezuela –que no grandes ciudades, si se me permite enfatizar la crucial localización del adjetivo– la provincia suburbanizada, con todos los sentidos del prefijo, nos retrotrae a la descompuesta realidad metropolitana, y especialmente capitalina, desde donde se desarrollan las últimas secciones de este cuarto capítulo.
13. Los capítulos finales se inician con las señaladas advertencias, que a partir del Caracazo de 1989, hicieran Uslar, Liscano y otros de los así llamados «Notables» sobre el inminente arribo del cataclismo político y económico, con sus nefastas consecuencias sobre las urbes ya fracturadas irreversiblemente. Al calor de esa descomposición, la reflexión sobre atributos urbanos emergida como respuesta desde diferentes ámbitos intelectuales, de museos y periódicos a fundaciones y universidades, está representada aquí por una muestra de pensadores y arquitectos que desplegaron una ensayística no exenta de imaginario, de María Elena Ramos y Juan Nuño a William Niño y Federico Vegas. Esa muestra ensayística se completa con narradores que cabalgan la crónica y el periodismo –de Milagros Socorro a José Roberto Duque, pasando por Gisela Kozak– quienes registraron avatares de esa metrópoli de los noventa, desde el tráfico hasta la violencia. Y como en libros anteriores de esta pesquisa, se privilegia el escenario capitalino en la reflexión, asumiendo, como lo ha señalado el sociólogo Tulio Hernández, que Caracas ha sido, especialmente para este último ciclo, «una expresión tangible de las grandes patologías venezolanas».[58]
Encabezados por Ana Teresa Torres y Antonieta Madrid, Eduardo Liendo y Carlos Noguera, los novelistas darían diferentes respuestas finiseculares a todo ese proceso, al reconstruir la memoria citadina a través de la urbanización de las parentelas. Destaca en este sentido el caso de Torres, cuya Malena, entre otras voces femeninas de El exilio del tiempo (1990), resuena como un canto de cisne secular frente a la Maricastaña piconiana que abriera el primer libro de esta investigación.[59] También se rastrea esa memoria a través de la intertextualidad y las referencias mediáticas de los narradores arriba mencionados, así como en la crónica de Lerner y Boris Izaguirre; o a través de las diferentes perspectivas de abordaje de la Caracas secular, desde los puntos de mira desde arriba y desde abajo de los personajes, hasta las diferentes posturas generacionales de autores como Silda Cordoliani, Stefania Mosca, Gisela Kozak e Israel Centeno. Todo lo cual, en fin, permite recrear una modernidad atropellada y eventualmente fracasada, como la del proyecto político y económico en que se sustentara.
Cual cierre de ese proyecto trunco, pero a la vez como adelanto de las vicisitudes políticas y sociales que asolarán al país en el siglo XXI –cuyo imaginario no es contemplado en este cuarto libro– el último capítulo vislumbra la Venezuela roja y revolucionaria. Luego de los cambios que permitieron instaurar la Quinta República, se hace un paneo del paisaje capitalino de ruralismo y buhonería, segregación y rojez, expresiones en mucho del clientelismo y resentimiento de la sedicente Revolución bolivariana. Principalmente tomado del ensayo político y la crónica periodística, ese imaginario de la Caracas roja es tan solo un bosquejo, acaso incompleto y distorsionado, de los cambios desatados; éstos están siendo registrados por el ensayo y la novela del siglo XXI, los cuales exceden, lamentablemente, los límites de este cuarto libro.