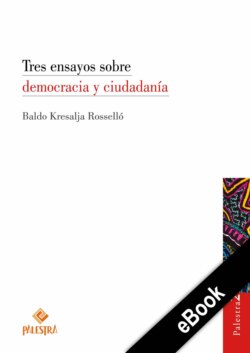Читать книгу Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía - Baldo Kresalja - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. LA NOCIÓN ACTUAL
Es preciso preguntarnos si está presente entre nosotros una noción actual de ciudadanía, uno de los conceptos más debatidos en el ámbito político y académico. Y la pregunta es relevante para nosotros porque la ciencia política considera que una ciudadanía autónoma es un prerrequisito para transitar de un régimen autoritario a uno democrático, ya que para lograr ese empeño no basta la voluntad de las élites, sino que es necesaria la activación de las energías ciudadanas. La teoría política sostiene que el núcleo central de la teoría democrática clásica y moderna descansa en el principio de ciudadanía, principio que une a lo largo del tiempo a todos los miembros de una sociedad determinada al margen de sus características individuales, concediéndoles los mismos derechos y exigiéndoles los mismos deberes; lo que, en otros términos, supone la existencia de un espacio imparcial para el diálogo, la aceptación de un lenguaje político en el que el concepto de solidaridad trasciende los vínculos de identidad de las minorías47. Así, en sociedades como la peruana, con tantas fracturas internas y una cultura poco homogénea, es preciso rescatar en el diálogo diario aquello que todos comparten: la ciudadanía.
Lo que en nuestros días se denomina ciudadanía social es aquella en la que el ciudadano goza de derechos civiles o libertades individuales, de derechos políticos y de derechos sociales garantizados por el Estado social de derecho. Satisfacer esos derechos, aunque sea aproximadamente, es una exigencia para que las personas se sientan miembros de una comunidad política.
La ciudadanía actual implica la aceptación de las diferencias cuyo único límite, dice Fernando Mires, es que en nombre de las ellas alguna cultura dominante se arrogue el derecho de romper esa norma ciudadana. Una de las condiciones que ello impone tiene un carácter ético, es decir, saber convivir con diferencias en un mismo territorio, siendo la otra la aceptación de una legalidad común a todas las culturas que conviven en ese territorio. Ambas condiciones establecen las diferencias entre integración y asimilación, dos conceptos que usamos con frecuencia. La primera implica conservar la propia identidad, mientras que la asimilación supone el abandono de la identidad propia en función de otra. «La integración es una necesidad, continúa Mires, si es que no se quiere vivir como náufrago en una sociedad ajena. La asimilación es una opción, en algunos casos muy comprensible. No obstante, una cultura que por ser oficial o dominante exige la asimilación de otras no puede ser una cultura democrática»48. Frente a ello, recordemos que el uso continuo de modalidades de la democracia directa es una herramienta ad hoc para exigir la imposición de una cultura dominante irrespetuosa de las demás. Aceptado el concepto actual de ciudadanía, veamos otro debate entre dos filosofías políticas reconocidas y de indudable influencia.
2. LAS TRADICIONES LIBERAL Y REPUBLICANA
1. La ciudadanía es una relación política entre el individuo y la sociedad de la que es miembro de pleno derecho y a la que debe lealtad. Según Adela Cortina, ello:
parte de una doble raíz, la griega y la romana, que origina a su vez dos tradiciones, la republicana, según la cual, la vida política es el ámbito en el que los hombres buscan conjuntamente su bien, y la liberal, que considera la política como un medio para poder realizar en la vida privada los propios ideales de felicidad49.
Ambas tradiciones, continúa Cortina, se reflejan en dos modos de democracia que se alinean bajo los rótulos de «democracia participativa» y «democracia representativa».
Ahora bien, existe un debate sobre la noción de ciudadanía entre el liberalismo y el republicanismo modernos. Seguiremos aquí la exposición de Ortiz Leroux en el capítulo IV de su libro En defensa de la república50. La ciudadanía moderna se entiende como la relación de un individuo no con otro individuo, ni con un grupo cultural, sino con la idea de Estado. Sus rasgos básicos son, dice Ortiz Leroux, la pertenencia, los derechos y la participación. En efecto, la persona o el individuo pertenece a su comunidad política, y tiene en virtud de ello ciertos derechos y toma parte activa de algún modo en la vida pública. El titular de los derechos es el ciudadano, y la participación es fundamental para conquistar nuevos derechos o conservar los existentes. Mientras la tradición liberal ha puesto énfasis en los derechos, la tradición republicana lo ha hecho en la participación.
En el caso de los liberales, el componente civil de la ciudadanía consiste en un conjunto de derechos individuales, como la propiedad o la libertad de expresión, que garantizan formas de acción autónomas frente al Estado; se trata de libertades negativas que se afirman no en el Estado sino frente a él. La participación política es indirecta y se concreta en el gobierno representativo por medio del sufragio. Así, pues, para los liberales el componente social de la ciudadanía consiste en la capacidad de garantizar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos. La actitud del ciudadano concreto es más bien negativa y defensiva, pues busca gozar de autonomía suficiente para atender a su propio interés y planes de vida; sus deberes cívicos son escasos. «Lo decisivo para la tradición liberal […] radica en la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos y en el respeto irrestricto a la ley que los protege. Los derechos de libertad preexisten a la esfera del derecho y del Estado»51.
El modelo de ciudadanía del republicanismo, como ya dijimos, es distinto al liberal; el elemento distintivo es la idea de participación, que se encuentra estrechamente vinculada a la noción de libertad republicana como no dominación, a la soberanía de las leyes y a la presencia de virtudes cívicas como soportes de deberes ciudadanos. La idea es que sin participación libre en la cosa pública esta puede ser contaminada. Según esta teoría, la libertad está ligada a la ausencia de dependencia material de otros. El ciudadano es libre por la ley, gracias a la ley, y no a pesar de ella. Ello exige asumir deberes para con la cosa pública, compartir ciertos valores, costumbres y concepciones del bien, lo que Tocqueville llamó «hábitos del corazón». Los ciudadanos deben ser educados en la virtud cívica. Dice Ortiz Leroux:
El republicanismo sostiene la idea de un Estado socialmente responsable y activo en materia moral que fomente la participación ciudadana en la cosa pública a partir del cultivo de las virtudes cívicas52. El liberalismo, por su parte, es partidario de un Estado abstencionista y pasivo o neutral en materia moral que respete los derechos y la autonomía del individuo53.
¿Puede, con las características anotadas, existir un modelo de ciudadanía moderno e integral? El autor que venimos citando cree que sí, que tendría que defender tanto el elemento de los derechos como el principio de participación, pero que también debería establecer límites a ambos, que habrían de estar previamente definidos por la prioridad general. En otras palabras, defender la más amplia extensión de los derechos del individuo de corte liberal siempre que no pongan en entredicho la participación ciudadana en la cosa pública, que no cuestionen la libertad republicana como no dominación. Las libertades cívicas y políticas liberales son compatibles, dice Ortiz Leroux, con la existencia social y con la suficiencia material. Deberían ser más bien las libertades económicas las que requieran vigilancia y necesiten límites. De esa forma, concluye, el principio de participación de corte republicano no sería excluyente con el lenguaje de los derechos de matriz liberal.
2. Maurizio Viroli ha tratado de las diferencias entre patriotismo y nacionalismo en su libro Por amor a la patria54, y ello tiene relación con el tema de ciudadanía que estamos tratando. El patriotismo, afirma, ha sido utilizado para fortalecer el amor a las instituciones políticas y la forma de vida que defiende la libertad, mientras que el nacionalismo —que se fraguó a finales del siglo XVIII en Europa— defiende la homogeneidad cultural, lingüística y étnica de un pueblo. Dice: «mientras que los enemigos del patriotismo republicano son la tiranía, el despotismo y la corrupción, los enemigos del nacionalismo son la contaminación cultural, la heterogeneidad, la impureza racial y la desunión social, política e intelectual»55.
Para los republicanos existe una obligación moral para con el país, al que se le debe la vida, la educación, la lengua y hasta la libertad, y por tanto debe devolvérsele lo que nos ha dado, sirviendo al bien común. En consecuencia, es preciso luchar contra cualquiera que desee imponer el interés particular sobre el bien común, oponerse a los que buscan exigir la homogeneidad cultural, étnica o religiosa, o a los que nieguen los derechos civiles y políticos, porque ello hace a la república opresiva y a los ciudadanos, fanáticos. Por cierto, este razonamiento adolece de puntos débiles, porque para que la población se comprometa con la libertad común es preciso apelar a sentimientos de compasión y solidaridad que están enraizados en vínculos de sangre, cultura e historia. La retórica nacionalista es influyente en los pobres, desempleados y en la clase media en declive, que encuentran en la pertenencia a una nación una nueva dignidad. Pero lo que en verdad necesita una buena república, dice Viroli, es otro tipo de unidad, principalmente la unidad política sustentada en el ideal republicano. Y reconoce que «la victoria ideológica del lenguaje del nacionalismo ha relegado al lenguaje del patriotismo a los márgenes del pensamiento político contemporáneo»56.
Sin embargo, desde la orilla republicana se ha hecho ver que el único patriotismo posible en sociedades multiculturales, como la peruana, es un patriotismo basado en la tradición republicana, en la lealtad política sobre las diferencias culturales, religiosas o étnicas; esto es, en la práctica de la democracia participativa y en el ejercicio de los derechos políticos. Poca duda cabe de que el patriotismo crece cuando se permite y se alienta el autogobierno democrático, y hace posible la virtud cívica, entendida como amor a la libertad común, un arma contra los corruptos y los poderosos abusivos. Ese patriotismo de la libertad no requiere homogeneidad cultural, religiosa o étnica, sino demanda fortalecer la práctica y la cultura de la ciudadanía, un camino político.
3. PERSPECTIVA COSMOPOLITA
1. «¿Qué es un ciudadano hoy?», se pregunta Javier Peña en su ensayo «Nuevas perspectivas de la ciudadanía»57. Lo distinguen —señala— tres aspectos: en primer término, ser igual ante la ley que los demás ciudadanos, con independencia del linaje, sexo, religión o raza, esto es, la diversidad sustancial de condiciones se engloba bajo la figura unitaria de ciudadano. Pero advierte que ello no elimina la desigualdad material que impondrá el mercado. El mayor esfuerzo para superar esta limitación lo ha hecho en Europa la socialdemocracia con el llamado «Estado del Bienestar», duramente cuestionado por el neoliberalismo durante las últimas décadas. En segundo término, la ciudadanía tiene una dimensión política, pues el ciudadano participa a través de sus representantes en el gobierno de los asuntos públicos. En tercer lugar, tiene una condición nacional-estatal, porque forma parte de una entidad colectiva con identidad propia, la más adecuada dada la complejidad de las sociedades modernas. Esa identidad cívica se conjuga bien con los derechos humanos y la capacidad de inclusión, pues la desvincula de rasgos étnicos y culturales que no se pueden adquirir a voluntad.
Así, si bien la idea de ciudadanía ha estado vinculada al Estado-Nación, a un ámbito territorial particular, en la actualidad hay una corriente que busca repensarla desde una perspectiva cosmopolítica, como una exigencia natural del proceso de globalización y el desarrollo de instituciones supranacionales que dan cabida y defienden derechos humanos universales. Entonces ya no solo se reconocen los derechos de los compatriotas: se impone la idea de que formamos parte de un solo mundo, de la necesidad de un sistema de justicia cosmopolita. Esta propuesta, sin embargo, ha sido calificada de utópica, porque la dimensión democrática se desvanecería y porque son muchos los intentos nacionales de no admitir la apertura de fronteras.
En ese contexto entran otra vez en tensión las posiciones liberales y republicanas a las que ya nos hemos referido. Mientras que el liberalismo da preferencia a lo individual sin intromisiones ajenas y entiende el compromiso democrático como un compromiso de intereses recelándose de las conductas activas y participativas, el modelo republicano concibe la ciudadanía en relación con la comunidad, porque la autonomía frente a la dominación arbitraria solo puede alcanzarse en conjunto, pues considera que solo así se puede ser auténticamente libre. Para el republicanismo, dice Peña, «tiene la mayor importancia la virtud cívica, que puede ser definida como compromiso y disposición al ejercicio activo de la ciudadanía a favor de la comunidad política y del interés público»58. Considera este autor que la falta de intervención de los ciudadanos produce la decadencia de las instituciones, el desarrollo de poderes arbitrarios y la difusión de la corrupción; promueve Peña, en consecuencia, la deliberación y considera la virtud cívica como una virtud política.
2. Pero lo que no puede dejarse de advertir es la vigencia creciente de las llamadas «políticas identitarias» que han tenido origen en las democracias de países ricos y que se han extendido rápidamente a través de los medios de comunicación modernos; políticas que persiguen proteger más el interés concreto individual que el del conjunto de la sociedad en la que viven. Ellas se originan porque ya no basta disminuir la pobreza, es decir, combatir la desigualdad llamada «vertical». Responden más bien a desigualdades «horizontales», a grupos culturalmente diferenciados por la etnia, el género o la religión, materia que los partidos políticos tradicionales no han sabido asumir en sus propuestas. Pero la intensidad de estas percepciones trae consigo un peligro que hay que saber enfrentar. No se trata de un egoísmo ancestral sino de algo más grave, del olvido de la noción de «nosotros», los ciudadanos. Se trata de la preeminencia de un materialismo económico ultraliberal, en el que las elecciones que valen son solo aquellas vinculadas a derechos individuales, dejando de lado las necesidades naturales de las colectividades. La defensa de las minorías y de las diferentes culturas se vio pronto sobrepasada, y los portadores de esas políticas identitarias que falsamente se identificaban como liberales dieron lugar a actitudes xenófobas y discriminatorias que en varios casos encontraron refugio en grupos religiosos evangélicos caracterizados por su fanatismo. Se hicieron entonces ininteligibles preguntas como ¿qué puedo hacer por mi país? Y se pusieron por delante asuntos como preferencias de raza, sexo y género, utilizando la pregunta que suelen constantemente repetir: ¿qué me debe mi país en virtud de mi identidad?59 Un camino dirigido, sin duda, a cuestionar la existencia del concepto de ciudadanía.
3. Más allá, entonces, de toda disquisición teórica, ser ciudadano es ser gestor de su destino y responsable de sus actos. También, capaz de crear riqueza y estar comprometido con su comunidad, y hoy, además, ser protector del ambiente en el que vive; en otras palabras, ser un impulsor del desarrollo. En el caso nuestro, el individuo promedio tiene limitaciones para poder ser considerado como un ciudadano completo; es más, en la mayoría de los pueblos del Perú no existe el capital humano capacitado para el autogobierno y la formación de cadenas productivas. Algo se ha avanzado durante los últimos años y capacidades naturales no faltan, pero en materia educativa y tecnológica estamos aún muy atrasados. La superación de las limitaciones debe ser una tarea conjunta de organizaciones propias de la sociedad civil pero también de quienes tienen el poder de decisión y de distribuir recursos, esto es, el Gobierno central60.
4. EL PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL
Esa superación de nuestras limitaciones podría tomar como ejemplo los esfuerzos del llamado «patriotismo constitucional» entroncado con la tradición política del republicanismo que requiere de una participación de la ciudadanía destinada a la promoción del bien común. Tiene un destacado componente universalista que se contrapone al nacionalismo de base étnico-cultural, pues busca una identidad colectiva compatible con el sistema democrático y los derechos humanos.
Como señala Juan Carlos Velasco: «el objeto de la adhesión no sería entonces el país que a uno le ha tocado en suerte, sino aquel que reúne los requisitos de civilidad exigidos por el constitucionalismo democrático; solo de este modo cabe sentirse legítimamente orgulloso de pertenecer a un país. Dado su destacado componente universalista, este tipo de patriotismo se contrapone al nacionalismo de base étnico-cultural»61, que tiene entre nosotros últimamente numerosos seguidores, lejanos a los intereses democráticos y en más de una ocasión volcados a soluciones autoritarias, en las cuales las modalidades de la democracia directa adquieren el carácter de instrumentos esenciales para el logro de sus propósitos.
Ese fin perseguido por el patriotismo constitucional reivindica una cultura política republicana con el propósito de cohesionar una sociedad con formas de vida y tradiciones culturales heterogéneas, para «articular la unidad de la cultura política en la multiplicidad de subculturas y formas de vida»62, todo ello para consolidar una cultura política de tolerancia que haga posible la coexistencia intercultural. Un camino como este debería poderse plasmar en un país pluricultural y multiétnico como lo es el Perú, enfrentándose a la carga emocional de la idea fuerza de nación, en el caso peruano de naciones con su legado cultural específico, solo políticamente superable, pero a la vez estable mediante la instauración de una «nación de ciudadanos» que ejercen activamente sus derechos democráticos preocupados por el destino de lo público que atañe a todos. En tal virtud la identificación de los ciudadanos con los intereses generales y públicos de la sociedad da lugar al nacimiento de indignación cívica frente al abuso del poder o ante la corrupción de las autoridades63.
5. LA NECESARIA IDENTIDAD POLÍTICA
1. Pero un concepto pleno de ciudadanía, afirma Cortina, integra un status legal (un conjunto de derechos), un status moral (un conjunto de responsabilidades) y una identidad, por la que la persona se sabe y siente parte de una sociedad64, y que la impulsa a comprometerse con la cosa pública, a sacrificarse por el logro del bien común, más allá del hogar doméstico y de la economía de mercado, la ruta para alcanzar «una democracia sostenible» y superar las contradicciones de las sociedades influidas por el neoliberalismo y el consumismo. La noción de ciudadanía, generalmente restringida al ámbito político, ya no puede ignorar la dimensión pública de la economía, ni las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en las cuestiones públicas y la supervivencia y habitabilidad del planeta:
La ciudadanía, como toda propiedad humana, es el resultado de un quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación formal (escuela) e informal (familia, amigos, medios de comunicación, ambiente social). Porque se aprende a ser ciudadano, como a todas otras cosas, pero no por la repetición de la ley ajena y por el látigo, sino llegando al más profundo ser sí mismo65.
2. Hay que recordar que la identidad se funda en la construcción de una diferencia, por lo que es siempre problemática, pues no es algo dado por la naturaleza sino un proceso de asimilación y aprendizaje cultural que nunca concluye y cuyas variaciones dependen tanto de dinámicas interiores como de influencias del exterior. Como dice Víctor Vich, a quien venimos siguiendo, «la identidad es siempre una construcción histórica que está sujeta a variaciones en su desarrollo»66. Más aún cuando la identificación generalmente no es total ni unificada.
En síntesis, en nuestros días el ciudadano requiere que se le ofrezca y permita crear o tener una identidad política para que pueda situarse y comprender a cabalidad el complejo mundo en el que vive, identidad que debe contener estrategias compartidas para mejorarlo o cambiarlo. El ciudadano ya no puede ser solo un testigo, un receptor que no ha alcanzado el status de representado.
47 Lilla, M. El regreso liberal. Barcelona: Debate, 2018, p. 131.
48 Mires, F. Civilidad, op. cit., p. 114.
49 Cortina, A. Ciudadanos del mundo. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 42.
50 Ortiz Leroux, S. En defensa de la república. México: Ediciones Coyoacán, 2014.
51 Ortiz L. S., op. cit., p. 124.
52 Las virtudes cívicas son, entre otras, la igualdad, la fraternidad, el patriotismo, la prudencia, la honestidad, el amor a la justicia, la austeridad, la solidaridad.
53 Ortiz L. D., op. cit., p. 130.
54 Viroli, M. Por amor a la patria. Barcelona: Planeta, 2019.
55 Ibid., p. 16.
56 Ibid., p. 199.
57 Peña, J. «Nuevas perspectivas de la ciudadanía», en Fernando Quesada (Editor), Ciudad y ciudadanía. Madrid: Trotta, 2008.
58 Ibid., p. 249.
59 Lilla, M. El regreso liberal. Barcelona: Debate, 2018, p. 75.
60 Existen distintas calificaciones sobre el comportamiento de un electorado de las características del nuestro. Algunas no solo extremas sino además polémicas. Por ejemplo, la visión descarnada y polémica de Gonzalo Portocarrero: «en la mayoría de población peruana domina la figura del siervo-ciudadano. Es decir, la persona que, insegura de su situación y derechos, imagina que puede ser abusada en cualquier momento. Pero este siervo-ciudadano puede convertirse rápidamente en un patrón-autoridad, especialmente si la persona con la que se está interactuando tiene menos poder» (Portocarrero, G. «Los fantasmas del patrón y del siervo como desestabilizadores de la autoridad legal en la sociedad peruana», en G. Portocarrero, J. C. Ubilluz y V. Vich (Editores), Cultura política en el Perú. Lima: PUCP, Universidad del Pacifico, IEP, 2010, p. 23). La pregunta que hay que responder es si esa calificación dura y hasta fatal de Portocarrero es un mero capricho académico sin vigencia y sin comprobación, si responde a un escrupuloso y abrumador complejo personal de gratuita culpabilidad, o si, más bien, en la vida cotidiana su presencia es parcial y se encuentra acompañada de rasgos sociales y personales que la difuminan y la convierten solo en un tópico propio de quienes están lejos de la vitalidad cotidiana.
61 Velasco, J. C. «Patriotismo constitucional y republicanismo», en Claves de la razón práctica, N.° 125, España, 2002, p. 34.
62 Ibid., p. 35.
63 En tal medida, quienes han servido a regímenes corruptos y autocráticos —el ejemplo del fujimorismo es el más notorio— no pueden probar que sus tareas han tenido un valor patriótico, ya que no puede existir sentido alguno de patria en el despotismo. Sobre la deslealtad al sistema democrático del fujimorismo, vid. Degregori, C. I. y Meléndez, C., El nacimiento de los otorongos. Lima: IEP, 2007, p. 49.
64 Cortina, A., Ciudadanos del mundo, op. cit., p. 177.
65 Ibid., p. 38.
66 Vich, V. «Las políticas culturales en debate: lo intercultural, lo subalterno y la perspectiva universalista», en Víctor Vich (Editor), El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, op. cit., p. 267.