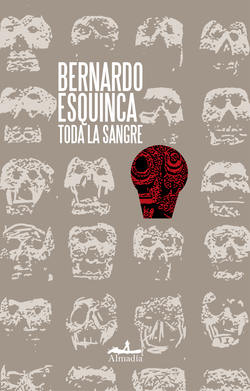Читать книгу Toda la sangre - Bernardo Esquinca - Страница 11
2
ОглавлениеCasasola se encontraba leyendo el periódico en una de las jardineras de la calle de Gante. Le gustaba rondar por ahí porque era el territorio de diversos personajes excéntricos, que aprovechaban los numerosos restaurantes y bares de la zona para buscarse unas monedas. Había tres que le interesaba incluir en su reportaje. Por un lado, estaba un hombre canoso, de bigote y lentes al que llamaba el Orador, que siempre lanzaba consignas contra los políticos y el gobierno, y que también solía tocar la armónica. Lo más curioso era que arrojaba sus arengas en voz baja, como si en realidad hablara para sí mismo. Había que situarse muy cerca suyo y ponerle mucha atención para comprender lo que decía. Lo más llamativo del Orador era que, entre frase y frase, respiraba extraña, profunda y rápidamente, como si fuera un toro bufando y preparándose para embestir. También tenía en la mira a el Cantante: un viejo de pelo largo y sombrero de copa que vestía un mugriento saco imitación de piel de leopardo, rascaba la guitarra sin producir una sola nota coherente y cantaba borucas incomprensibles. Mientras hacía su acto, se meneaba de un lado a otro con pasitos cortos, haciendo la perfecta imitación de un pingüino. Pero su favorito era Rigo Santana, un hombre orquesta con el que ya había conversado en más una ocasión. Tenía setenta y cinco años, era oriundo de Oaxaca y vivía por la Plaza Garibaldi. Tocaba un bongó con sus manos potentes, y el güiro con un peine, mientras cantaba con una voz rasposa pero bien entonada canciones de mambo, salsa y otros ritmos guapachosos. Él mismo se había puesto su nombre artístico, en evidente homenaje a Rigo Tovar y Carlos Santana, y era bastante popular entre los jóvenes que circulaban por el Centro, quienes se tomaban fotografías con él o lo filmaban con sus celulares.
Aquella mañana no estaba ninguno de los tres, así que Casasola leía La Prensa, pendiente de las notas que sacaba la competencia. Lo mejor eran sus titulares, compuestos de una o dos palabras en gruesa tipografía y mayúsculas, siempre acompañados de signos de admiración: ¡HECATOMBE!, ¡TÓMALA BARBÓN!, ¡PERRO MUNDO!, ¡CRUDA FATAL!
Una nota en particular había llamado su atención: el hallazgo de tres corazones humanos en las ruinas del Templo Mayor. Leía tan absorto que no se dio cuenta de que la motocicleta se detuvo a su lado.
–Entrega especial.
Casasola volteó y vio la pizza que le extendía Gerardo. La cogió y el repartidor se fue de inmediato. Todo fue tan rápido que, de no ser porque sostenía la caja con la pizza caliente en su interior, hubiera creído que soñaba. Abrió la tapa y, sobre la masa tapizada de queso, había un recado: “COMUNÍCATE”. Casasola se levantó y se dirigió al teléfono público más cercano. Santoyo tenía ese sistema para localizarlo: mandarle mensajes dentro de pizzas con Gerardo, el repartidor que conocían desde hacía tiempo, pues en los cierres de edición del Semanario Sensacional solían encargar comida al Domino’s del Centro. Gerardo era de confianza y podía localizarlo rápidamente en su motocicleta, pero Casasola no estaba de acuerdo con aquel método. De hecho, tenía conciencia de lo vulnerable de su posición, y la certeza de que si alguien se fijara en él por más de un minuto descubriría su farsa: un vagabundo que recibía pizzas “a domicilio” y que hacía llamadas de los teléfonos públicos era sospechoso. O quizá no, quizá nada era demasiado extraño en la Ciudad de México, el lugar donde no sólo todo era posible, sino parte natural del paisaje. Al menos, Santoyo se acordaba de sus gustos y le había mandado una pizza con atún, cebolla y aceitunas.
–Jefe…
–¿Por qué tardaste tanto? ¿Ya te enteraste de la nota del día?
–Llamé de inmediato. ¿Cuál? ¿Los corazones del Templo Mayor?
–Sí. Quiero que te involucres, aprovechando tu condición de… –Santoyo hizo una pausa, como si temiera que la línea estuviera intervenida–, ya sabes…
A Casasola le divertía aquello, ese cuidado que ambos tenían de mantener su misión en secreto, como si estuvieran rastreando las actividades ilegales de un político importante, pero tan sólo se trataba de un reportaje sobre indigentes. A veces, también le hacía sentirse ridículo.
–No creo que sea buena idea, jefe. Estoy con lo del reportaje, no conviene que me distraiga con otro tema.
–Quintana volvió a desaparecer, hace tres días que no se reporta… Te necesito. No está a discusión.
Casasola resopló, malhumorado. Quintana era el otro reportero del Semanario Sensacional, un periodista con oficio cuyo amor por la profesión sólo rivalizaba con su fidelidad a las cantinas del Centro. Era un borracho profesional que podía pasarse varios días bebiendo sin que nada lo interrumpiera. Santoyo lo había formado y lo veía como un hijo, y por eso se las perdonaba todas.
–De acuerdo. ¿Qué quiere que haga?
–Ahora eres invisible y nadie repara en ti. Quiero que estés muy cerca de la zona; estamos ante un asesino serial y sin duda volverá a actuar pronto.
–La policía no dice nada de un asesino serial, y aún no se sabe si esos corazones son humanos. Bien podría ser una broma de estudiantes de medicina…
–No digas pendejadas. La policía no lo va admitir de momento para no causar mayor alarma. Pero es evidente: tres corazones, tres crímenes. Y tú sabes muy bien que después de tres crímenes ya se le puede llamar asesino serial.
–Entonces me instalo afuera del Templo Mayor…
–¿Leíste lo que dijo la arqueóloga? Se trata de un asesino ritual. Necesito que peines todo el perímetro del Zócalo. Esa parte está llena de ruinas prehispánicas. Y de paso busca a Quintana en las cantinas. Los quiero a los dos.
Santoyo se despidió abruptamente. Desde el primer día que entró a trabajar en el Semanario Sensacional, Casasola proponía reportajes especiales, y procuraba que los casos sangrientos se los asignaran a Quintana. Pero ahora no tenía alternativa. Colgó el auricular violentamente, la caja de la pizza resbaló de su otra mano y cayó al suelo, desparramando su contenido. Casasola miró incrédulo el queso y el tomate batidos en la acera; su desayuno de lujo ahora parecía una mezcla de sesos con sangre. Se alejó, resignado, mientras otros indigentes se aproximaban a inspeccionar el botín.
Los corazones venían en bolsas de plástico Ziploc. Las mismas que Camarena utilizaba para meter los sándwiches de sus hijos cuando los mandaba a la escuela. Sacó los órganos, los llevó a la tarja para limpiarlos bajo el chorro de agua y después los metió en frascos con formol. Se veían en buen estado: podría apostar que fueron encontrados tan sólo unas horas después de haber sido extraídos. En los quince años que llevaba trabajando en el Laboratorio de Patología Forense, Camarena había analizado una gran cantidad de órganos y tejidos, y estaba acostumbrado a verlos como algo separado, a no pensar que antes habían pertenecido a un cuerpo, a una persona viva que tenía una historia. Sólo se conmovía cuando recibía el órgano de un niño. Pensaba que podría ser de alguno de sus hijos, y eso lo hacía tomar conciencia de las atrocidades que se encontraban detrás de su trabajo, de los crímenes cotidianos que, de alguna manera, le daban de comer. A él y a sus hijos. Cada víscera que analizaba justificaba su sueldo. Si no hubiera asesinatos y muertes por aclarar, su familia no tendría sustento. Era extraño y desconcertante verlo de ese modo, así que Camarena procuraba no reflexionar sobre ello. Tomó uno de los corazones y le hizo diversos cortes. Revisó los pedazos e hizo cortes más delgados. Eligió uno y procedió a colocarlo en el cubo de cera que había preparado la noche anterior. Una vez que estuvo fijo, pudo lograr una rebanada aún más delgada, que luego depositó en un porta objetos. Después, utilizando unas pinzas, sumergió el tejido en una tintura que le ayudaría a resaltar las fibras musculares y a clasificar las células cuando lo pusiera bajo el microscopio. Mientras el tejido se secaba, Camarena pensó en sus hijos, que en aquellos momentos se encontraban en una excursión escolar en Teotihuacan. Aún no sabía si aquellos corazones eran o no humanos, pero alguien los había arrojado sobre ruinas prehispánicas. ¿Se podría ser padre de familia conociendo tan de cerca los horrores que aguardaban a la vuelta de la esquina? ¿Cómo hacían sus colegas forenses y los policías judiciales? Había demasiados ojos cansados e inyectados en sangre en la profesión. Curiosamente, Camarena no solía tener pesadillas. Ya era suficiente con lo que contemplaba todos los días mientras estaba despierto.
Casasola bajó hasta la calle 5 de Mayo y se topó con La Ópera, un lugar que Quintana despreciaba. “Bar para turistas”, solía llamarlo. Vivía de la gloria de un dudoso balazo de Pancho Villa en el techo, y de ofrecer platillos cuyas porciones eran dignas de un orfanato. A Casasola, sin embargo, le gustaba beberse una cerveza de vez en cuando en su centenaria barra de cedro y escuchar a los músicos interpretar canciones tan viejas y nostálgicas como ellos. Dobló a la derecha y caminó en dirección al Zócalo. Pasó por los tacos de canasta Chucho, que eran sus favoritos; sintió cómo el hambre apretaba, y deseó servirse un plato rebosante de zanahorias y chiles en vinagre, pero sabía que no lo atenderían. Sólo en la calle de Balderas, ese territorio plagado de puestos callejeros que vendían toda clase de chácharas y tacos de suadero ahogados en manteca, eran bienvenidos los vagabundos. Unos metros más adelante, en la esquina con Palma, llegó a su primer objetivo: la cantina La Puerta del Sol, uno de los sitios predilectos de Quintana. Era un lugar pequeño; al asomarse, se dio cuenta de que su colega no estaba, pero en cambio se encontró con una extraña imagen: una mulata disfrazada de enfermera, con una falda muy corta y unas piernas muy largas enfundadas en medias de red, le daba de comer en la boca a un grupo de viejos sentados en sillas de ruedas. El cantinero le lanzó una mirada fulminante, y Casasola se alejó de inmediato, apenado, pues sintió que había invadido una intimidad que no le pertenecía. Dirigió después sus pasos sobre Motolinía y entró en la Buenos Aires. Esa cantina era larga y en lo más profundo tenía una sección especial para fumadores, dividida por un vidrio de cristal: esas “peceras” que en algunos lugares estaban tan en boga tras la prohibición de fumar en locales cerrados. A Casasola le gustaba el cigarro, pero no le agradaban esos corrales, auténticos guetos para viciosos; prefería salir a la calle y mirar a las personas mientras se llenaba los pulmones con humo. Alcanzó a llegar hasta el fondo y comprobar que Quintana no se encontraba ahí, antes de que uno de los meseros lo sujetara de un brazo y le pidiera que se marchara. Después se internó sobre el corredor peatonal de Madero y retrocedió hasta Bolívar. Pensó que tal vez su colega se encontraría en el Salón Corona; al menos eso solía hacer cuando quería regresar al trabajo: cambiaba el trago fuerte por cerveza y comía algo. El estómago se le removió y lanzó sonidos de tubería vieja cuando pensó en el menú de aquel lugar. En ese momento, Casasola era capaz de matar por un taco de pulpo, una tostada de jaiba o una torta de bacalao.
En el corredor de la entrada estaba Domingo, un mesero veterano, quien lo reconoció al instante y, con rostro preocupado, se le acercó.
–Y ora, ¿qué te pasó?
Casasola palideció. Sintió el absurdo de su farsa a flor de piel. Quiso inventar una excusa, pero no se le ocurrió ninguna.
–Luego te explico. ¿Está Quintana? –el olor del trompo de pastor que estaba a su derecha entró por su nariz como un latigazo. Las piernas se le aflojaron y comenzaron a temblar. Pensó en mandar todo al carajo y abalanzarse sobre esa mole de carne anaranjada y suave como quien abraza a un amigo al que no ha visto en mucho tiempo.
–Ahí anda. Se puso una de relojero, pero ya se está componiendo. Hasta un taco de pierna se echó.
–¿Le puedes decir que estoy aquí afuera?
Domingo lo miró de arriba abajo.
–¿Seguro que estás bien?
–Sí. Sólo avísale que lo estoy buscando, por favor.
El mesero subió los hombros, se dio la vuelta y desapareció tras la mampara que marcaba el inicio de la cantina. A un lado de Casasola, los carbones que cocían la carne crujieron mientras el taquero le daba vueltas al trompo. Recordó la frase de un buen amigo español, una que decía siempre que estaba lleno de comida y bebida: “Joder, qué duro es vivir”. Sólo hasta entonces la entendió.
Quintana salió del Salón Corona, pero de ninguna manera aceptó hablar con él sin un trago de por medio. Caminaron sobre Venustiano Carranza y se metieron en La Faena, una antigua cantina taurina que ahora parecía un museo de los horrores, y en la que nadie era discriminado. Si una rata entrara y pidiera una bebida, se la servirían sin dudar. Casasola ordenó dos cervezas y aceptó el caldo fangoso que le ofrecieron de botana. Por un instante pensó que los camarones se movían en su interior, pero decidió ignorarlo: en verdad necesitaba meterse algo al estómago. Le dio una cucharada y, mientras tragaba aquella sustancia pantanosa, echó una mirada a los maniquíes de toreros que reposaban en enormes vitrinas sobre las paredes: empolvados y desvaídos; más que maniquíes, parecían trofeos de cetrería. Aquel lugar era tétrico, y sin embargo tenía su clientela fiel; en ese momento había un grupo de chicas, borrachas y coquetas que no paraban de arrojar monedas a la rocola y lanzar gritos de emoción cada vez que una canción comenzaba.
Quintana vació media cerveza de un trago. Lo observó detenidamente y, mientras hacía un gesto negativo con la cabeza, dijo:
–Qué disfraz más ridículo. Sólo te falta un letrero sobre la cabeza que diga “soy indigente”.
Casasola también contempló a su interlocutor antes de contestarle. Todo en él era redondo, comenzando por los chinos de su cabello; el resto de su cuerpo, sin embargo, parecía ensanchado por el alcohol: su nariz abultada, los gruesos dedos de sus manos y, sobre todo, su enorme barriga. Pero no mencionó nada de eso.
–Búrlate, cabrón. Tú tienes la parte fácil: estás en las cantinas emborrachándote, mientras yo ando en la calle, mendigando.
–No mames. Tampoco te mandaron a Irak sin fusil. Pero bueno, Santoyo sabrá lo que hace contigo. ¿Para qué me buscaste?
Casasola sacó un recorte de periódico de la bolsa de su pantalón y se lo extendió.
–Arrojaron tres corazones humanos en el Templo Mayor. Santoyo cree que se trata de un asesino serial.
Quintana leyó la nota mientras terminaba el resto de su cerveza.
–Mierda, de lo que me pierdo por andar de pedo.
–Yo te apoyaré desde las sombras. Pero tú debes llevar el caso, son tus temas.
Quintana dejó la botella vacía sobre la mesa. Sus ojos no se despegaban del pedazo de periódico y brillaban, excitados.
–Ya sé cómo lo llamaremos: “El caso del Asesino ritual”.
Casasola le dio una cucharada más al caldo de camarón, y descubrió con asombro que se lo había terminado. Un mes en la indigencia transformaba cualquier guiso sospechoso en cocina gourmet.
–Buen título. Si no fueras tan borracho, serías el mejor.
–Eso no importa. ¿Sabes qué es lo único que importa? No tener miedo a morir y ser parte de las estadísticas. La gran mayoría de los habitantes de esta ciudad viven atemorizados y, además, se la pasan quejándose de todo. Padecen la urbe. ¿Por qué no se largan entonces? La única manera de disfrutar esta ciudad es no teniendo miedo. Nuestros lectores lo saben, y por eso nos siguen con atención. Saben que el siguiente corazón sacrificado puede ser el de ellos, pero no por eso van a atrincherarse en Coyoacán o la Condesa. Los lectores de nota roja son los únicos que conocen el verdadero rostro de la ciudad. Por eso se les menosprecia…
–Yo soy de los que tienen miedo, lo confieso.
Quintana hizo una seña al mesero y pidió otra ronda.
–Al menos no tienes miedo al ridículo. Y eso ya es ganancia.