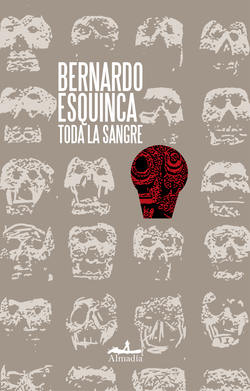Читать книгу Toda la sangre - Bernardo Esquinca - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLos vagabundos tienen sus privilegios. Nadie se mete con ellos, rondan las aceras con autoridad y no les hace falta comida. Representan un tipo distinto de invisibilidad: ahí están, son notorios, pero todo el mundo hace como si no existieran. El peatón común tiene una manera muy práctica de deshacerse de ellos: bastan unas monedas o invitarles un taco para que desaparezcan de su vista. Y el gobierno tiene atadas las manos respecto a ellos, ya que si intenta desalojarlos a la fuerza de las calles, la Comisión de Derechos Humanos se le echa encima. Por lo tanto, a las autoridades no les queda otro remedio que invitarlos amablemente a mudarse a los albergues, cosa que ellos menosprecian de manera tajante. Así que ahí están, inamovibles, dueños a su manera de la ciudad, conocedores de sus secretos más oscuros y a la vez librados de las presiones y responsabilidades que causan infartos en las personas comunes antes de los cincuenta años. Los indigentes son sorprendentemente longevos…
Esto Casasola lo había aprendido durante el mes que llevaba viviendo en la calle, mezclado con los desposeídos, con el objetivo de realizar un reportaje sobre los menesterosos que infestaban el Centro de la ciudad. Santoyo, el viejo que parecía un cigarro consumido, y que era director y dueño del Semanario Sensacional, tenía una teoría. Aquello no era casualidad: se permitía que los vagabundos proliferaran con la intención de depreciar la zona, correr a sus pocos habitantes y después transformar el barrio en algo lujoso y cotizable, como ya ocurría del otro lado del Eje Central, donde los inmuebles de las calles de 5 de mayo y Madero se cotizaban en dólares.
–Acuérdate cómo estaba el Centro antes de que una sola persona se adueñara de él –le había dicho Santoyo, mientras exhalaba un humo acuoso por la boca. Ya no fumaba, pero utilizaba uno de esos cigarros electrónicos a los que se les enciende un foquito verde en la punta y permiten a sus adeptos arrojar un vapor extraño por la boca–. Le salió baratísimo. Ahora va a ocurrir lo mismo con el resto del Centro.
Para Santoyo siempre había una conspiración en marcha, pactos tras bambalinas y sobornos que caían de las alturas a las alcantarillas. Sobre todo, tenía la certeza de que una trama secreta recorría la ciudad, un hilo conductor que escapaba incluso a aquellos que se creían sus dueños. Fuerzas ocultas y ancestrales que acechaban en todo momento y que constituían el auténtico corazón rector de la urbe.
–Esta ciudad se gobierna con sus propias leyes. Somos el producto de un gran experimento –le dijo un día, mientras desayunaban en el café La Habana de la calle de Bucareli. Las oficinas del Semanario Sensacional quedaban sobre Reforma, muy cerca del periódico La Prensa, al que Santoyo consideraba su real competencia.
–¿Un experimento de quién? –Casasola apartó el plato de chilaquiles a medio terminar. No le gustaba la comida de ese lugar. Miró las fotografías antiguas de la isla caribeña colgadas en los muros desvaídos: todo remitía a un pasado mejor. Y eso ocurría también con los clientes: tras sus grandes ventanales se habían reunido en otras épocas el Che Guevara y Fidel Castro, Roberto Bolaño y los Infrarrealistas.
–Si lo supiera, ya lo habría publicado. Pero creo que nunca lo sabremos.
Santoyo había dicho aquello casi con resignación. Él también era parte de un tiempo ido, del esplendor que la nota roja había tenido en los años cuarenta y cincuenta; se había codeado con Enrique Metinides, Alfonso Quiroz Cuarón y otros protagonistas de la prensa amarilla. De chico había seguido en la radio los crímenes de Goyo Cárdenas, alias el Estrangulador de Tacuba, y el día de furia del Pelón Sobera. Un pasado mítico donde los criminales iban a parar al Palacio Negro de Lecumberri o al manicomio de La Castañeda. Ahora, Santoyo se veía obligado a poner en la portada de su revista mujeres semidesnudas para mantenerse en la competencia. Su sueño era convertir al Semanario Sensacional en un periódico que saliera todos los días, como La Prensa. Tenía setenta y siete años. Le quedaba poco tiempo para lograrlo.
–Pero si lo conviertes en periódico, ya no se va a poder llamar Semanario Sensacional –se atrevió a comentarle Casasola en otra ocasión.
–Por supuesto que no. Pero imagina el nuevo nombre: Diario Sensacional. Suena chingón, ¿no?
Definitivamente, Santoyo era un clásico.
A Casasola le llamaba particularmente la atención el grupo de indigentes que había convertido un segmento de la calle Artículo 123 en su hogar. Era un contingente nutrido –treinta o cuarenta menesterosos–, jóvenes la mayoría, hombres y mujeres, y también niños. Su perímetro iba de la calle de Humboldt a Balderas, y se instalaban en una acera que no tenía techo, al lado de un estacionamiento público. Parecía un lugar poco práctico para establecerse, pero ellos se veían muy cómodos: habían colocado colchones, sillones, mantas, y hasta tenían una televisión; ahí comían, defecaban y fornicaban a la vista de los sorprendidos transeúntes que se aventuraban por esos rumbos. Casasola se refería a ellos como la comunidad “George Romero”, porque parecían muertos vivientes. Uno de ellos, un joven de unos diecisiete años, pasaba literalmente todo el día tendido en el suelo, oliendo thinner, perdido en la dimensión paralela de esa droga permisible, la famosa “mona”, que era la favorita de los habitantes de la calle. Estaba en los huesos, permanentemente con la mano en la nariz, y los ojos en blanco. Nunca se le veía comer y Casasola se preguntaba si en realidad no estaría muerto ya.
Sin embargo, no los compadecía. Tenían un extraño privilegio que explotaban muy bien: eran personas libres a quienes las circunstancias habían puesto más allá de las reglas, pues se les permitía realizar transgresiones que a cualquier otro ciudadano lo llevarían a la cárcel. Eran a su modo anarquistas que ponían en jaque a las autoridades y a los vecinos con el simple hecho de vivir su vida a la vista de todos. Cagaban y cogían a plena luz del día y la gente se ofendía, como si nadie más llevara excrementos y deseo sexual en sus entrañas. A Casasola le gustaba que alteraran el orden público y moral de aquella manera, porque le devolvían su naturaleza a dos actos que el mundo civilizado había relegado a tabúes. La comunidad George Romero era una auténtica tribu que se comportaba de manera silvestre en medio del concreto, y que hacía el tipo de cosas que las personas estaban acostumbradas a ver en los documentales de National Geographic y Discovery Channel, pero no en pleno Centro de la ciudad. También le parecía significativo el sitio que ocupaban: a unos metros de ellos, en la esquina de Balderas, había un puesto de tacos que siempre estaba lleno de gente, y hacia el otro lado, sobre la calle de Humboldt, un elegante restaurante español que frecuentaban políticos y funcionarios gubernamentales trajeados, a los que se les veía en la acera fumando tras haber rellenado sus barrigas con carnes frías y vinos caros. Difícilmente otro lugar del mundo presentaría tales contrastes en tan pocos metros. La maravilla de la Ciudad de México era que todo tenía cabida a pesar de las diferencias: los indigentes cagando en la vía pública y los burócratas con la tripa satisfecha. “El placer y los excrementos”; quizá así titularía su reportaje cuando lo terminara.
Llevaba un mes sin bañarse. Casasola se había tomado muy en serio su papel. Su barba creció más que nunca, y el poco cabello que le quedaba, también. Vestía unos pantalones de mezclilla que antes eran azules y ahora estaban negros de mugre, una playera que podría ser la de un mecánico tras una larga jornada metido bajo el chasis de un carro, las botas más viejas que tenía y un abrigo usado que compró en La Lagunilla. Pero el toque especial de su atuendo lo conformaban un par de guantes de tela sin dedos que no se quitaba bajo ninguna circunstancia. Casasola pedía dinero a los transeúntes, a pesar de que Santoyo insistió en darle viáticos. Descubrió que, contrario a lo que imaginaba, podía comer decentemente, y cuando el hambre apremiaba y necesitaba procurarse porciones más abundantes, sólo tenía que deslizarse a alguno de los puestos de tacos de Bucareli o Balderas para comprobar la generosidad de los comensales. Él solía rechazar a los indigentes que mendigaban comida, pero ahora se alegraba de beneficiarse con aquello que Santoyo llamaba “el complejo de culpa de los mexicanos”. En cierta ocasión, sólo para comprobar hasta dónde llegaba esa generosidad culposa, se comió cinco tacos inmensos rellenos de carne, rajas, frijoles y nopales, cortesía de la gente que se sentía redimida tras haber concretado su buena acción del día. Nunca iba a su departamento, a pesar de que estaba situado en un lugar estratégico, en las calles de Donceles y República de Argentina, en pleno corazón del Centro Histórico; no quería arriesgarse a exponer su falsa indigencia. Orinaba y defecaba en baños públicos y si lo sorprendía una tormenta aguantaba estoicamente a la intemperie. Su celular estaba guardado en un cajón de su escritorio, así que se comunicaba con Santoyo por medio de los teléfonos públicos cuando era estrictamente necesario. Todos los lunes compraba su ejemplar del Semanario Sensacional, y sentía raro no ver su nombre publicado. El orgullo no lo abandonaba ni siquiera en esos momentos de frugalidad autoimpuesta. Tal paradoja lo hacía pensar en escritores vagabundos, particularmente en Joe Gould, el mítico indigente neoyorquino que durante la década de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX cautivó al círculo bohemio de Manhattan con su proyecto Historia oral de nuestro tiempo, obra monumental que supuestamente se encontraba escribiendo y que en su momento llegó a interesar a literatos como Ezra Pound y e. e. cummings. Joseph Mitchell, periodista del New Yorker, había escrito un libro sobre este fascinante personaje, titulado El secreto de Joe Gould, donde revelaba que en realidad este menesteroso con ínfulas de autor, al que solía vérsele borracho imitando el vuelo de una gaviota, no hizo más que tomarle el pelo a todo el mundo: nunca escribió una sola línea de su famoso proyecto, pero en cambio se encargó de publicitarlo muy bien. Mitchell consideraba aquel gesto una genialidad y, contrario a lo que pudiera pensarse, lo veía como un acto de honestidad literaria: “Si de algo la raza humana estaba bastante provista, incluso demasiado provista, era de libros. Y pensando en la catarata de libros, los Niágaras de libros, los ríos torrenciales de libros, las toneladas y carros de libros que las prensas del mundo surcaban a la vez en aquel momento, poquísimos de los cuales merecía la pena mirar, no digamos ya leer, empezó a parecerme admirable que Gould no hubiera escrito el suyo. Un libro menos para atestar el mundo”. Por eso, se decía a sí mismo Casasola, era mejor publicar en periódicos y revistas. Al menos después se podían limpiar los vidrios de las casas con ellos.