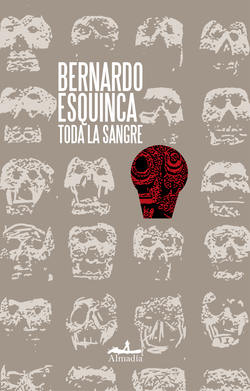Читать книгу Toda la sangre - Bernardo Esquinca - Страница 14
4
ОглавлениеEmpezaba a anochecer cuando Quintana salió del Tío Pepe. Se sintió un poco mareado, y se detuvo unos segundos para recuperar el equilibrio. Hacía calor, un sudor pegajoso le escurría por la frente; no sabía si era el clima de agosto o el efecto del alcohol en su organismo. Sacó su pañuelo y se limpió la cara. Vio a lo lejos los árboles de la Alameda, tuvo el impulso de caminar entre ellos en busca de aire fresco, pero consultó su reloj y se dio cuenta de que se le estaba haciendo tarde: Téllez lo esperaba y solía ser muy celoso con su tiempo. Caminó sobre Independencia. En las bancas había varios indigentes acostados, e incluso en la acera reposaba un colchón con todo y sábanas, aunque su dueño no se encontraba en ese momento. Tuvo ganas de comprar una botella de tequila y acercárseles; era un acto reflejo, vestigios de una época que había quedado atrás. Continuó avanzando y comprendió por qué se la había pasado tan bien con Casasola el día anterior que bebieron hasta la madrugada: su disfraz de menesteroso le hizo sentir de vuelta a esos tiempos, cuando Ésa aún estaba a su lado… Quintana detuvo un taxi y le pidió al conductor que lo llevara a la colonia Doctores, donde se encontraba el Semefo.
En el camino se puso a recordar. Se suponía que los borrachos bebían para olvidar, pero a él le ocurría lo contrario. Cuando estaba sobrio y concentrado en el trabajo, no tenía tiempo para pensar en el pasado. Pero una vez que se sentaba en una cantina, sin más compañía que una botella, y con todo el día por delante, no podía hacer otra cosa más que dar rienda suelta a sus remordimientos. Hacía unas horas, en el Tío Pepe, habían pasado un partido de futbol que lo distrajo, pero ahora, mientras el taxi avanzaba lentamente por las calles congestionadas, su mente se llenó de imágenes dolorosas… La verdad era que no tenía nada que reprocharle a Ésa–ya no tenía nombre, la llamaba simplemente así, como si se tratara de una canción de José José–; lo había soportado en incontables ocasiones. Su paciencia con sus borracheras y sus impertinencias parecía no tener fin. Y él jugaba a eso, a estirar los límites de la tolerancia, a aumentar el riesgo, como un equilibrista que cada vez brinca más alto sobre la cuerda porque no sabe si en realidad es tan bueno o si sólo está soñando, si el vacío es verdadero o es una ilusión, y entonces necesita arrojarse de cabeza para comprobarlo. También lo hacía porque era imposible que alguien lo aguantara así. Se propuso quebrar esa resistencia hasta que lo consiguió, pero para eso tuvieron que pasar muchos años. ¿Por qué las mujeres soportaban tanto a maridos de mierda? Si hubiera un concurso, sin duda las esposas mexicanas ganarían la medalla de oro… ¿Y cómo fue que finalmente lo logró? Con un acto que a él, en principio, le pareció muy simpático. Con un gesto que incluso tenía algo de altruista. Pero uno nunca sabe por dónde se va a romper el dique… Fue una noche que llegó a su casa con uno de sus compañeros habituales de borrachera. Se plantó en la cocina con aquel indigente harapiento y apestoso, cuya piel estaba llena de costras y llagas purulentas, y dijo: “Traje un amigo a cenar”. Ésa cargaba al hijo de ambos; lo fue a dejar a su cuna, después sirvió la cena en silencio y se fue a dormir. Pero al día siguiente ya no la encontró. Cuando Quintana despertó, Ésa se había marchado. Se llevó al pequeño y también algo de ropa. No dejó una nota, un recado, nada que le hiciera saber su paradero. Tampoco un reclamo, una mentada de madre, algo que indicara que estaba enojada y que por lo tanto podía regresar. Revisó el departamento y el vagabundo también se había largado. Sólo flotaba en el aire un penetrante olor a mugre, que tardó varios días en evaporarse.
Téllez lo aguardaba en su oficina, impaciente. Los muertos no descansaban, llegaban uno tras otro, y tenía autopsias pendientes. Pero ambos llevaban muchos años en sus respectivas profesiones y, de alguna manera, habían desarrollado una amistad. Quintana se sentó del otro lado del escritorio, sacó una pastilla de menta y se la metió a la boca, en un intento por disimular su aliento etílico, aunque sabía que los médicos forenses estaban acostumbrados a olores mucho más desagradables.
–¿Qué necesitas saber? –preguntó Téllez, mientras miraba su reloj con nerviosismo.
–El cadáver de Tlatelolco, ¿fue desollado vivo o muerto?
–Es pronto para saberlo, aún estamos analizando los resultados de la autopsia. Mañana puedes llamarme para preguntar.
–Las noticias se pudren más rápido que los cadáveres. Tú hiciste la autopsia. Nada te cuesta contarme lo que viste.
Téllez comenzó a mover papeles de un lado a otro en su escritorio. Sabía muy bien dónde estaba la información que Quintana le pedía, pero necesitaba tiempo para decidir si se la daría o no. Podría meterse en problemas, pero las filtraciones eran algo común en el gobierno y ya nadie se escandalizaba cuando una información aparecía en los medios antes de lo previsto. Quintana era una persona golpeada por la vida; si aquello le ayudaba a levantarse, él se sentiría satisfecho de haberlo ayudado. Finalmente, tomó una hoja impresa y se la extendió.
–De acuerdo, te adelanto esta información de manera extraoficial. Contiene un resumen de la autopsia del desollado, y también el análisis de los corazones del Templo Mayor: son humanos.
Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de Quintana. Era una sonrisa que se proyectaba hacia dentro, haciendo un surco en piel. A Téllez le pareció el tajo en el rostro de un muerto.
–¿Por qué tanto interés al respecto? –no pudo evitar la pregunta, aunque quería que Quintana se marchara cuanto antes: a veces le daba miedo su actitud de predador.
–Porque eso confirma que tenemos un asesino ritual, aunque la policía no quiera admitirlo.
–¿Ritual?
Quintana se levantó. Por primera vez en mucho tiempo tenía más ganas de sentarse a redactar una nota que de beberse una botella. Le dio la mano a Téllez, y después le dijo, mientras salía por la puerta de la oficina:
–Yo que tú no me perdía la edición de mañana del Semanario Sensacional.
Las luces de la Alameda lo atrajeron como a un insecto. Caminó entre los carritos de hot dogs y refrescos, después se sentó en una banca. Casasola se sentía inquieto. Era extraño, pero por primera vez desde que inició su reportaje estaba aburrido. Durante poco más de un mes que llevaba viviendo en las calles, tomando apuntes en su libreta y pensando cómo armaría su reportaje, se había sentido excitado por todo lo que pasaba ante sus ojos, como un colono haciendo cartas de relación desde un Nuevo Mundo. Se dio cuenta de que estaba interpretando el papel de un extranjero cautivado por los nativos de un territorio pintoresco. Recordó una frase de la película Barton Fink: “No eres más que un turista con una máquina de escribir”. Una frase que describía de manera inmejorable su situación. Sintió que se le revolvía el estómago. Pero no sólo era eso. Su desasosiego provenía también del hecho de que Quintana no lo había dejado involucrarse en el caso del Asesino ritual, a pesar de la petición de Santoyo. Su colega podría ser un borracho consumado, pero también era celoso de su profesión, como todos los reporteros, y no iba a permitir que alguien metiera mano en un caso que le pertenecía. Estaba también Elisa, la arqueóloga. Su inquietud aumentó: ¿en verdad le interesaba el Asesino ritual o sólo era un pretexto para acercarse a ella?
Una música lo distrajo de sus pensamientos. Casasola vio una muchedumbre reunida a unos metros de él. Se levantó de la banca, se aproximó al lugar y se topó con una escena que ya había visto antes. Recordó que era domingo, y los domingos por la noche esa plazoleta de la Alameda se convertía en un salón de baile al aire libre, en torno a la fuente que contenía una estatua del dios Neptuno. Era uno de los espectáculos más singulares que se podían ver, no sólo en el Centro Histórico, sino en toda la Ciudad de México: gente de las clases sociales más bajas se reunía allí para bailar ritmos guapachosos tocados por un grupo en vivo; la mezcla de personajes era tan variada como desconcertante: obreros, sirvientas, chavos banda, teporochos o travestis se fundían en un caldo que olía a humanidad y sobacos apestosos. Había personas jóvenes y viejas, la mayoría emparejadas, apretadas al calor de la música, pero también se paseaban galanes inquietos en busca de alguna presa, mujeres solteras en espera de que alguien las sacara a bailar, solitarios que observaban el espectáculo con ojos melancólicos y cansados. Vio a una pareja de borrachos que se peleaba a golpes, a un travesti que lloraba en un rincón con el maquillaje corrido y transformado en una máscara de payaso; a una mujer muy alta con la carne pegada a los huesos que parecía un auténtico esqueleto andante; a un anciano que tenía un grotesco sombrero lleno de plumas, pero que portaba con la mayor de las dignidades… En medio de todo eso estaban la música y el baile, la multitud entregada a la única diversión a la que podía tener acceso. Resultaba simbólico que se reunieran alrededor de la escultura de Neptuno. Allí se concentraban criaturas salidas de las profundidades, como en una película de terror. ¿Dónde estaban todas esas personas durante el día? Casasola nunca las veía a pleno sol; parecían existir sólo durante la noche del domingo cuando, protegidas bajo los árboles de la Alameda, se reunían en un aquelarre que celebraba su propia miseria. Los invisibles, pensó Casasola: nadie sabe que existen, pero de algún modo son quienes sostienen la ciudad sobre sus hombros. Sin ellos, todo esto terminaría de hundirse en el lodo.
Cruzó avenida Juárez y después caminó sobre Balderas, taciturno. Casasola se dio cuenta de que no conseguía hacer suya la calle, y que si un vagabundo no lograba eso, entonces era un auténtico desposeído. No supo cuánto tiempo había pasado observando a los bailadores de la Alameda, pero ahora las calles lucían solitarias. Sólo algunos puestos de tacos permanecían activos, a la espera de comensales trasnochados. Siguió un impulso. Dobló a la derecha en Artículo 123: quería pasar frente a la comunidad George Romero; ellos sí habían podido adueñarse de ese perímetro de asfalto que era su hogar, en un sentido mucho más auténtico de lo que significaba para él la casa que rentaba en la calle de Donceles. Dio la vuelta y en segundos el panorama cambió. El alumbrado no funcionaba en esa zona y la calle estaba sumida en una profunda oscuridad. Vio las siluetas de las lonas que improvisaban como techos, y las de varios cuerpos, como bultos arrojados en el suelo. Después, algo extraño sucedió a tal velocidad que le costó trabajo comprenderlo; al día siguiente, incluso, llegó a pensar que aquella imagen era parte de un sueño: una camioneta último modelo se detuvo frente a los indigentes; un sujeto bajó del lado del copiloto, abrió la puerta trasera del coche y uno de los vagabundos subió por voluntad propia; no pudo distinguir si era hombre o mujer. Después, el vehículo se alejó tan rápido como llegó. Casasola también se marchó, desconcertado. Pensó en Santoyo y sus teorías paranoicas. Lo único que se le ocurría para explicar lo que acaba de atestiguar era que el viejo tenía razón: en verdad existía una trama secreta, cosas que se pactaban en las sombras y que a la mayoría de los habitantes de la ciudad les eran desconocidas. Pensó también que la urbe acababa de mostrarle su corazón más secreto y oscuro, y que no sabía si horrorizarse o considerarse afortunado por ello.