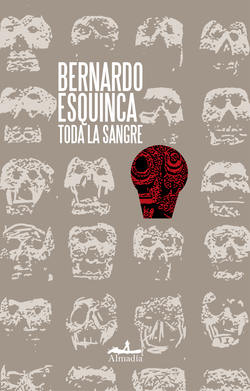Читать книгу Toda la sangre - Bernardo Esquinca - Страница 13
3
ОглавлениеSintió que los ojos se le cocían y despertó sobresaltado. Casasola estaba en una banca de la Alameda y un rayo de sol le daba directamente sobre la cara. La espalda le dolía, como todas las mañanas desde que dormía en la calle, pero había algo más. Su cráneo parecía crecer y estirar el cuero cabelludo más allá de sus límites, y tenía la boca seca y pastosa. Poco a poco fue recordando las últimas horas: estuvo emborrachándose con Quintana en La Faena hasta que se hizo de noche y el lugar cerró, y después compraron una pachita de tequila barato y continuaron bebiendo en las calles. En algún momento pasó una patrulla cerca de ellos, pero como los tomaron por dos vagabundos, los dejaron en paz. Al menos en actitud, Quintana no estaba lejos de la indigencia, y tras varios días de borrachera consecutiva, su aspecto podía competir con el disfraz de Casasola. En qué momento llegaron a la Alameda y cuándo se marchó Quintana, no lo tenía claro. De pronto, las imágenes del sueño vinieron a su mente, las palabras de Verduzco y los periodistas muertos. Casasola se levantó de la banca y comenzó a dar pasos lastimosos en dirección al Palacio de Bellas Artes. Un grupo de turistas pasó a su lado, cubriéndolo de miradas compasivas. Por un instante se sintió orgulloso de sí mismo y comprendió: para pasar por un auténtico menesteroso tendría que emborracharse a diario. “En la cruda todos somos indigentes”, pensó, “porque la cruda destruye el cuerpo y el alma.” Continuó avanzando y vio el reloj de la Torre Latino: eran las 7:45 de la mañana. Sabía que tenía que ir a algún lado pero, ¿a dónde? El mercado más viejo. ¿Sería La Merced? ¿Tepito? ¿El tianguis de La Lagunilla? Recordó las palabras de Quintana: “El Asesino ritual”. Y una idea vino a su mente: podría tratarse de Tlatelolco, el lugar en el que estuvo el mercado de la antigua Tenochtitlan. Ahora había ahí unos multifamiliares, pero también ruinas prehispánicas. Estaba cerca. Apretó el paso hacia el Eje Central y se subió a un trolebús. Los pasajeros lo miraron con desagrado y se apartaron de él. Casasola se sintió como Moisés separando las aguas; comenzó a disfrutar de su condición de pordiosero y del poder que le concedía. Ahora era un intocable.
Minutos después se bajó en el Centro Cultural Universitario. De inmediato vio el cerco policiaco, justo a la entrada del recinto arqueológico. Se acercó hasta donde pudo. Vio cómo los peritos sacaban un cadáver de las ruinas circulares del templo de Quetzalcóatl, y lo metían en una bolsa negra. El cuerpo no tenía cabeza. Y estaba despellejado. La escena era irreal. No por su violencia, sino por su contexto. A su derecha, Casasola podía contemplar la extraña perspectiva de la Plaza de las Tres Culturas: el resto de la zona arqueológica, después la iglesia de Santiago, construida tras la Conquista con las mismas piedras rojizas de las pirámides, y más atrás, la mole gris del multifamiliar Chihuahua. Mientras el cuerpo era introducido en una camioneta del Semefo, Casasola pensó que la Ciudad de México era eso: capas sobre capas, un palimpsesto interminable del que se podía extraer cualquier cosa, incluso cadáveres frescos.
Una mujer rubia y de tez blanca se paró a su lado, sacándolo de sus reflexiones. Le enseñó una credencial al policía que estaba al otro lado de la cinta amarilla y le dijo que era la arqueóloga que habían mandado llamar. El uniformado se comunicó por su radio:
–Tenemos un 24 en el 47.
El aparato crujió con la respuesta:
–AFIRMATIVO.
El lenguaje cifrado de la autoridad. No era difícil aprenderlo; además, resultaba absurdo y hasta infantil, pero acentuaba la atmósfera enrarecida de los hechos. El policía dejó pasar a la mujer. Casasola observó el contoneo de sus caderas y las piernas generosas que asomaban por la abertura de su falda. Pero lo que más llamó su atención era la seguridad con que la arqueóloga caminaba hacia la escena del crimen.
Supo entonces que debía averiguar su nombre. También que eso no bastaría. Pero había que ir por partes. Antes de intentar aproximarse a ella y hacerle preguntas estúpidas cuyas respuestas no escucharía con la debida atención por estar distraído con su cabello y con la manera en que sus labios se movían al hablar, y de quedar como un absoluto imbécil; antes de todo eso, Casasola tendría primero que ir a su casa y bañarse.
Quintana llegó a la escena del crimen veinte minutos después. Se veía entero, extrañamente despejado y alerta ante la proximidad de la noticia, aunque Casasola sabía muy bien la cantidad de alcohol que había ingerido el día anterior. Lo único que lo delataba era su aliento, como si sus entrañas fueran un alcantarillado por el que circulaba un río de líquidos fermentados.
–Échale refresquito –le dijo Casasola, tras aspirar involuntariamente una bocanada de su aliento.
Quintana sonrió. Mascaba un chicle que en nada ayudaba a combatir su halitosis de momia egipcia.
–Se me hizo un poco tarde –dijo, al constatar que ya se habían llevado el cuerpo–. ¿Anotaste algo? ¿Pudiste hablar con la policía? –Casasola lo fulminó con la mirada y entonces Quintana se dio cuenta de lo absurdo de su pregunta–. Olvídalo… Mientras no actúes normalmente, no podrás ayudarme mucho.
–Eso pienso hacer ahora mismo. Me voy a bañar y después conseguiré una entrevista con esa arqueóloga –Casasola señaló a la mujer rubia que se encontraba en las ruinas; los peritos habían terminado de revisar la zona y ahora le correspondía a ella averiguar si los vestigios estaban dañados–. Puede servir para un recuadro de tu nota.
Quintana la observó detenidamente, y dijo:
–No hay por qué esperar.
Sacó su credencial de reportero, la mostró al policía que estaba tras la cinta amarilla, y segundos después ya se encaminaba hacia el recinto prehispánico. Casasola sintió rabia e impotencia, pero se tranquilizó. Sabía que no era buena idea cambiar su disfraz de andrajoso por una mujer.
Una vez que Quintana hizo sus indagaciones –habló largo rato con la arqueóloga, pero también con un criminalista de la PGJDF–, regresaron al Centro Histórico. Cruzaron el Eje Central y caminaron por Independencia hasta la calle de Dolores, donde se encontraba el Barrio Chino. En esa esquina estaba el Tío Pepe, otra de las guaridas predilectas de Quintana. Era una cantina antigua, de la época porfiriana, y eso lo hacía sentirse parte de la historia. Siempre que se echaba un trago ahí, le gustaba recordar que ese sitio era frecuentado por la Banda del Automóvil Gris, los míticos ladrones que asolaron la Ciudad de México a principios del siglo XX.
–Esta cantina es como un museo –solía decirle a Casasola–. Aquí no sólo se viene a chupar, sino también a ilustrarse.
A Casasola también le gustaba, pero por otros motivos. La proximidad del Barrio Chino le hacía pensar en El complot mongol, la novela de Rafael Bernal que inauguró el género negro en México; un libro muy imitado, pero nunca igualado. Su genialidad radicaba en que, entre otras cosas, su autor había logrado el prodigio de urdir una trama internacional en un barrio de una sola calle, y “un pobre callejón ansioso de misterios”.
La cantina aún no abría, así que se sentaron en una de las jardineras de la calle de Dolores, bajo la hilera de farolas rojas que adornaba los comercios de los chinos.
–La policía aún no quiere admitir que se trata de un asesino serial –dijo Quintana, mientras miraba la puerta lateral del Tío Pepe con ansiedad: le urgía un trago para curársela–. Como el cadáver estaba decapitado, dicen que parece obra del crimen organizado. Además, fue desollado, lo que para ellos significa que fue torturado, y confirma sus sospechas. Supuestamente, no hay relación con los corazones del Templo Mayor. Pero la arqueóloga tiene otra teoría…
–Te dije que podía sernos útil. ¿Cómo se llama?
Quintana lo miró con suspicacia, pero después regresó la vista a la puerta de la cantina. Parecía un perro esperando que su amo le pusiera la correa y lo sacara a pasear.
–Elisa Matos. Dice que la decapitación y el desollamiento eran parte de los sacrificios aztecas. No tiene duda de que alguien está imitándolos. Y le preocupa que ahora las ruinas comiencen a llenarse de sangre y vísceras. De hecho, es muy probable que el INAH haga un pronunciamiento ante las autoridades y les pida que pongan vigilancia especial en los sitios arqueológicos.
–¿En qué te puedo ayudar?
–De momento, en nada. Primero me beberé una michelada y después iré al Semefo a esperar los resultados de la autopsia. La arqueóloga me dio un dato importante: los aztecas desollaban a las personas después de sacrificarlas. Si los análisis arrojan que eso fue precisamente lo que ocurrió con el cadáver de Tlatelolco, entonces no se trata de una tortura como cree la policía, sino claramente de un asesinato ritual.
–¿Y qué hago yo? –preguntó Casasola, casi con tristeza. Inicialmente no había querido involucrarse en el tema, pero ahora lo deseaba fervientemente.
–Sigue con tu reportaje. Y no te pierdas la edición del lunes: daremos a conocer al mundo el caso del Asesino ritual.
En ese momento, la puerta del Tío Pepe se abrió, y Quintana se levantó de la jardinera como si tuviera un resorte en el culo.
–Te invitaría una chela, pero en esta cantina son medio mamones.
Casasola lo miró alejarse. Por un momento envidió la adrenalina de la nota inmediata e impactante, y tuvo dudas respecto a su propio trabajo. ¿En verdad a alguien le importaría lo que él estaba preparando? Y entonces se acordó de Jack London.
El escritor estadounidense constituía un ejemplo singular de escritor indigente. A principios del siglo XX viajó a Inglaterra, se disfrazó de marinero sin trabajo y se infiltró en el East End, el barrio londinense más miserable, para realizar un descarnado reportaje sobre lo que llamó El pueblo del abismo; un texto que posteriormente se convirtió en un clásico del periodismo de investigación. Jack London, autor también de las célebres novelas Colmillo blanco y La llamada de la selva, se metió en albergues abyectos, durmió en las frías y duras calles, realizó los trabajos más denigrantes y peor pagados, y se alimentó con comida que ni siquiera los perros querrían, para revelar la indignante trastienda del capitalismo inglés, y cómo la monarquía y las clases dominantes levantaban su vida acomodada sobre los hombros de los pobres… Casasola recordó una frase del libro: “La de las calles es una nueva raza de hombres”. Sentado ahí, en la esquina de Dolores e Independencia, una zona que gustaba a los menesterosos del Centro de la ciudad, comprendió cuánto sentido tenía. Los vio tirados en la banqueta, drogados o borrachos, bajo el sol inclemente del mediodía, sin inmutarse siquiera. La gente también pasaba a su lado sin preocuparse. Casasola pensó que, a diferencia de lo que se narraba en el libro de London, donde los desposeídos vivían en un auténtico gueto, apartados del resto de la sociedad, en la Ciudad de México los indigentes habían terminado por mimetizarse con el paisaje. Eso ocurría sobre todo en el Centro, lugar densamente poblado por oficinistas, comerciantes y turistas. Sólo había que brincarlos, rodearlos o espantarlos con unas monedas. Él mismo lo había hecho infinidad de veces. Y entonces las dudas le entraron de nuevo: ¿estaba capacitado para un trabajo de aquella naturaleza? ¿Podría realizar algo que por lo menos estuviera a la mitad de la altura de la denuncia plasmada en El pueblo del abismo? Sabía que no, pero lo consoló una certeza: era mejor ser una mala copia de Jack London que la mejor versión de sí mismo.