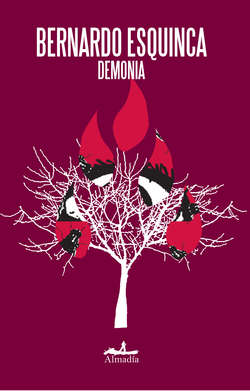Читать книгу Demonia - Bernardo Esquinca - Страница 12
CUADERNO DE NOTAS
ОглавлениеRepasé las cintas de X el fin de semana y me quedé inquieto. Atiendo a muchos pacientes extraños como para que algo me sorprenda, pero en su caso hubo algo que me dejó inmerso en pensamientos sombríos. No sabría explicar qué los provocó, lo único que se me ocurre es que se trató de una especie de premonición. Los psiquiatras no debemos involucrarnos con nuestros pacientes más allá del consultorio, pero con X seguí mis impulsos y rompí las reglas. La primera vez que nos vimos me dejó su tarjeta, así que el lunes por la mañana llamé a su oficina, donde me informaron que aún no había llegado. Le dije la verdad a la secretaria: que era su psiquiatra, que estaba preocupado por él y que me gustaría darme una vuelta por su casa para comprobar que todo estuviera en orden. No sé si me creyó o si sólo quería colgar rápido, pero me dio la dirección.
Conduje mi automóvil hasta una antigua vecindad en la Condesa, extrañado de que X viviera ahí, pues es una colonia invadida por artistas, escritores, extranjeros, oficinistas esforzados y otros trepadores sociales. Él no parecía encajar, aunque ahora que lo pienso, quizá tenía mucho sentido que su neurosis se desarrollara en un barrio tan artificial como ése. La puerta de acceso general estaba abierta y el edificio solitario: seguramente a esa hora los inquilinos trabajaban detrás de un cubículo por un sueldo que se les iba en pagar la renta. Las ventanas de su departamento estaban abiertas, como dijo. Me introduje por una de ellas, cerciorándome que nadie me viera, y recorrí con cautela los pasillos de mosaicos estilo art decó. En el aire flotaba un olor dulzón y desagradable, similar al que produce la fruta cuando se pudre. Recordé lo que X me dijo de sus cebos de carne; había recipientes, pero estaban vacíos.
Al entrar a la sala vi a mi paciente tirado en el suelo, en mangas de camisa y con la corbata aflojada. Tenía los ojos abiertos y fijos en el techo. A su lado yacían los matamoscas. A pesar de la contundencia de los hechos, sentí que algo no encajaba. Todo era demasiado obvio; parecía que X estaba representando una obra de teatro en exclusiva para mí, y que mi llegada marcaba justo la caída del telón. Pensé: ahora se levantará y se reirá a carcajadas. Pero eso no ocurrió, y tampoco fue ése el final de esta historia. Me hinqué junto a X y lo observé de cerca. Lo primero que noté es que tenía el abdomen mucho más abultado de lo que recordaba. Después escuché un ruido extraño que brotaba del interior de su cuerpo, semejante al sonido que hacen los cables de alta tensión. Luego su boca se abrió. No creo en las cosas del cielo ni en las del infierno, pero lo que salió de ella ha puesto en duda mi propia salud mental: un torrente de moscas cubrió el techo como la más negra de las noches, y se reagrupó para desaparecer por la ventana en cuestión de segundos… Una vez que la sorpresa pasó, abandoné el edificio e hice una llamada anónima para reportar el hallazgo del cadáver.
Dos días más tarde, un excompañero de la facultad que trabaja en el Servicio Médico Forense me pasó una copia de la autopsia: infarto fulminante. No conté a nadie lo que había visto aquella mañana en casa de mi paciente, y ése sí fue el final de esta historia. Mencioné antes que dudaba de mi cordura. La locura es peligrosa porque se contagia. Pero esas dudas se disiparon hace unos momentos, en una pausa que hice mientras escribo estas notas. X se equivocó; los bichos son, en verdad, cosa del infierno: sentí un espasmo en el estómago, me puse la mano sobre la boca y eructé. Cuando la retiré, una mosca salió volando.