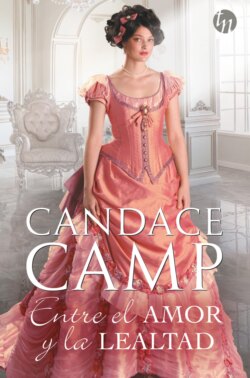Читать книгу Entre el amor y la lealtad - Candace Camp - Страница 6
Capítulo 1
ОглавлениеLondres
Diciembre de 1868
Thisbe confiaba en que la clase magistral del Instituto Covington resultaría instructiva. Lo que no había esperado era que fuera a cambiar su vida.
Minutos después de que hubiese comenzado la charla, sintió un extraño cosquilleo en la nuca y se volvió hacia atrás. Un joven estaba de pie en la entrada de la abarrotada sala de conferencias, la mirada fija en ella. Rápidamente apartó los ojos y Thisbe se volvió de nuevo hacia el conferenciante. Llevaba toda la semana esperando a que llegara esa conferencia, pero de repente le costaba centrar su atención en el orador. Su mente estaba ocupada en el hombre que estaba junto a la puerta.
Siendo una mujer que trabajaba en un mundo de hombres, estaba acostumbrada a ser el objeto de las miradas de los demás, miradas que iban desde las más lascivas hasta las más sorprendidas, pasando por algunas bastante siniestras ante su atrevimiento. Normalmente las ignoraba, pero ese hombre… no sabía por qué le resultaba tan diferente de todos los demás, pero la intrigaba.
En su pecho estalló una extraña consciencia que nunca había sentido allí hasta entonces. No fue reconocimiento, pues estaba segura de no haber visto a ese hombre jamás en su vida. Tampoco se parecía a la vaga y omnipresente sensación que sentía hacia su mellizo, Theo. Era más parecida a una oleada de excitación y descubrimiento, parecida al estremecimiento de anticipación cuando estaba desarrollando un experimento. Pero, en esa ocasión, la sensación de certeza se mezclaba con la anticipación, aunque no tenía ni idea de qué podría ser aquello sobre lo que tenía tanta certeza.
Empezó a girar de nuevo la cabeza hacia atrás, pero, justo en ese momento, el hombre se sentó en el asiento junto al suyo. Tenía la cabeza agachada y no la miró, limitándose a sentarse. Sacó un pequeño cuaderno de notas y un pequeño lápiz y empezó a garabatear. Increíblemente, la peculiar sensación que anidaba en el interior de Thisbe aumentó y se caldeó mientras lo contemplaba. ¿Qué tenía ese hombre para hacerla sentirse así?
Solo alcanzaba a ver su perfil, y ni siquiera bien del todo, ya que estaba inclinado sobre sus notas, pero lo que veía la atraía. Era joven, quizás solo un poco mayor que ella. Sus cabellos eran gruesos y de un color marrón oscuro, un poco demasiado largos y revueltos. Daba la sensación de que se los había cortado él mismo. ¿De qué color eran sus ojos? Ojalá pudiera verlos mejor. Era alto y delgado, sus largas piernas ocupando todo el espacio entre el asiento y la fila de delante. Sus dedos también eran largos y flexibles, y se movían ágilmente sobre el cuaderno de notas. La imagen le produjo una punzada en el estómago.
De nuevo se volvió hacia el conferenciante, no queriendo que su vecino la descubriera observándolo. Al parecer se había perdido bastante, pues el hombre hablaba sobre números atómicos. Volvió a tomar notas, aunque no en la cantidad y a la velocidad que el hombre sentado junto a ella. Sin duda la agilidad era en parte la causa de que su escritura fuera apenas legible. ¿Cómo conseguiría leer lo que había escrito él mismo?
El hombre ni se volvió hacia ella ni habló, pero por el rabillo del ojo ella lo descubrió mirándola una y otra vez, sus miradas breves y casi furtivas. ¿Era tímido? Podría ser, aunque la timidez era una cualidad con la que ella no estaba muy familiarizada, dada la naturaleza de su familia. O, quizás, simplemente le sorprendiera la presencia de una mujer en una reunión de la sociedad científica.
Thisbe se volvió de nuevo hacia él y mantuvo la mirada fija, de modo que la siguiente vez que él la miró, se encontró con sus ojos. El hombre abrió los suyos y sus mejillas se tiñeron de rosa, antes de devolver la mirada a su cuaderno de notas. Había acertado, era tímido. Y sus ojos eran de un hermoso y cálido color chocolate. Un color encantador.
Ella se sintió agudamente consciente de ese hombre. Sentía el calor de su cuerpo y olía su olor, una suave mezcla de hombre y colonia. Eso, también, le provocó una punzada en el interior.
A su alrededor sonaron aplausos y Thisbe comprendió que la conferencia había terminado. Aunque con retraso, ella también aplaudió y se levantó, al igual que todos a su alrededor. Su vecino también se levantó de un salto, dejando caer el cuadernillo y el lápiz, y agachándose para recuperarlos. El lápiz rodó hacia ella y se detuvo junto a su falda. Él recogió el cuaderno y se irguió, contemplando el lápiz. Se movió ligeramente y se guardó el cuadernillo en el bolsillo antes de dedicarle otra mirada, cargada de añoranza, a su lápiz.
Sin duda iba a tener que hablarle. Thisbe aguardó, guardándose su propio cuadernillo y lápiz en el bolsito. Los aplausos habían concluido y a su alrededor todo el mundo empezaba a marcharse. El hombre arrastró los pies y empezó a alejarse. Era evidente que, si quería hablar con él, tendría que comenzar ella.
—¡Señor! —Thisbe recogió el lápiz. El hombre se alejaba—. Señor —ella lo siguió, y alargó una mano, tocándole el brazo.
Él se volvió tan deprisa que ella casi chocó contra él.
—¡Oh! Señora. Señorita. Yo, eh…
—Me parece que esto es suyo —Thisbe le mostró el lápiz mientras lo observaba de cerca.
Tenía un rostro agradable y los cálidos ojos marrones estaban bordeados de unas espesas pestañas negras.
—¡Oh! —las mejillas del hombre volvieron a teñirse de rojo—. Yo, eh, gracias —tomó el lápiz y sus dedos se rozaron, provocándole a ella un cosquilleo por todo el cuerpo. Él dejó caer el lápiz en el interior de su bolsillo, pero no se movió del lugar, ni dejó de mirarla—. Yo, eh, ha sido una conferencia estupenda, ¿verdad?
Thisbe sintió una oleada de triunfo. Ese hombre también quería hablar con ella. Aunque era evidente que la misión de encontrar un tema de conversación debía recaer en ella.
—Sí, el instituto Covington a menudo ofrece conferencias interesantes. La señora Isabelle Durant ofreció una interesante charla sobre botánica el mes pasado. Por supuesto, no todas las discusiones son científicas.
—¿La señora Durant? —preguntó él sorprendido.
—Sí. Lleva años siendo una ávida recolectora e ilustradora de flora salvaje. Ha publicado varios libros.
—Entiendo. Lo siento… la botánica no es un campo con el que esté especialmente familiarizado. Me temo que yo, eh, que no he oído hablar de ella.
—Por desgracia, muy pocas personas la conocen. Su trabajo es ampliamente ignorado por sus compañeros científicos, porque es mujer. El instituto Covington es bastante avanzado —ella sonrió—. Permite que las mujeres pertenezcan a él, que den conferencias y que asistan a ellas. Por eso vengo aquí tan a menudo.
Thisbe no añadió que Covington era el apellido de soltera de su madre, y que su madre había financiado considerablemente la institución para que abogasen por la educación femenina. Con el tiempo había comprobado que era mejor no sacar a la luz el apellido familiar. La gente no volvía a comportarse del mismo modo cuando averiguaban que Thisbe era hija de un duque. De un duque con fama de raro.
—Me alegra que lo haga —él sonrió y el corazón de Thisbe dio un vuelco en su pecho.
—Me he dado cuenta de que llegó tarde.
—Por decirlo suavemente —él volvió a sonreír—. No pude abandonar antes el trabajo. Lo siento… espero no haberla molestado —parecía más relajado y tan poco interesado en marcharse como lo estaba la propia Thisbe, aunque la sala de conferencias estaba prácticamente vacía.
—No, no me ha molestado en absoluto —eso, por supuesto, era mentira, aunque la molestia que ese hombre había causado era de una índole totalmente distinta de la que él pensaba—. Pensé que quizás le gustaría tomar prestadas las notas que tomé antes de su llegada —ella sacó el cuaderno de notas del bolsito y se lo ofreció.
—¿Está segura? —preguntó él mientras lo tomaba—. ¿No las quiere conservar?
—Ya me las devolverá cuando haya acabado —Thisbe se encogió de hombros—. ¿Tiene intención de asistir a la siguiente conferencia?
—Sí —contestó él de inmediato, la mano cerrándose sobre el cuaderno. En esa ocasión, Thisbe estuvo segura de que, cuando sus dedos se rozaron, no fue por accidente.
—No sé muy bien de qué trata.
—Eso no importa. Quiero decir que seguro que será interesante.
—Pues entonces podrá devolverme las notas —sin embargo, un mes se le antojaba mucho tiempo. Y por eso se sintió feliz cuando una nueva idea surgió en su mente—. O también… ¿tiene intención de asistir a las conferencias de Navidad en el Royal Institute? Yo estaré allí. El señor Odling va a dar una conferencia sobre la química del carbono.
—Sí. Las conferencias comienzan el día después de Navidad, ¿verdad?
—Creo que habrá unas cuantas —ella asintió.
—Excelente. Aunque no puedo evitar preguntarme cómo pueden las propiedades del carbono dar para varios días.
—¡Vaya! Veo que la química no es lo suyo.
—No especialmente. Pero veo que usted sí está interesada en la química.
—Es el trabajo de mi vida —contestó Thisbe—. Llevo estudiándola desde los diecisiete años. Bueno, desde antes en realidad, pero a los diecisiete la convertí en mi objetivo.
—¿En serio? ¿Y dónde ha…? —el hombre rápidamente disimuló su sorpresa—. Quiero decir que, pues, que, ¿la ha estudiado?
Thisbe soltó una pequeña carcajada. Por lo menos había intentado disimular su sorpresa.
—Mi familia le da mucha importancia a la educación… de todos, tanto de los chicos como de las chicas. Aprendí junto a mis hermanos. Y, después, estudié en Bedford College. Hasta este año me temo que a las mujeres no se nos permitía graduarnos en la universidad de Londres.
—Una escuela para mujeres. Entiendo. Qué interesante —observó él con aspecto de hablar en serio, lo cual no solía ser frecuente—. Siempre pensé que no era justo que Oxford y Cambridge no admitiesen mujeres —hizo una mueca—. Aunque a mí tampoco me habrían admitido. No a un insignificante hijo de obrero.
Desde luego había sido buena idea ocultar sus conexiones con la aristocracia.
—Son la cuna del esnobismo.
—Yo estudié en la universidad de Londres. Bueno, durante dos años. Hay muy pocas clases de temas científicos.
—Efectivamente —era uno de los principales reproches de Thisbe contra la educación inglesa, el segundo después de sus prejuicios contra las mujeres—. Inglaterra va muy por detrás de otros países en reconocer la importancia de la investigación científica.
—Sigue considerándose un hobby propio de un caballero —él asintió—. Se pone demasiado énfasis en la filosofía y las lenguas muertas.
—Sí —su padre y ella habían mantenido acaloradas discusiones sobre ese tema—. Por eso me fui a Alemania a estudiar con herr Erlenmeyer.
—¡Emil Erlenmeyer! ¿Lo dice en serio?
—Sí. ¿Lo conoce?
—Por supuesto. ¡Su teoría sobre el naftaleno es brillante!
A continuación se lanzaron a una animada discusión sobre el naftaleno, los anillos de benceno y la experimentación, que duró varios minutos. Hasta que no apareció el señor Andrews en la puerta y carraspeó Thisbe no se dio cuenta de que no quedaba nadie más allí. Ni siquiera se oía ruido en el vestíbulo.
—¡Oh! Me temo que el señor Andrews querrá cerrar la sala de conferencias —por supuesto, el señor Andrews les permitiría quedarse si ella se lo pidiera, pero no había ningún motivo para que el pobre hombre permaneciera allí por un capricho suyo.
—¡Oh! —el joven miró a su alrededor—. No me había dado cuenta de que…
—Yo tampoco.
Se dirigieron hacia la salida.
—Que tenga un buen día, señorita —saludó Andrews con una reverencia.
Afortunadamente no se había dirigido a ella como «milady», como solía hacer en el pasado. Thisbe había logrado quitarle esa costumbre, aunque de vez en cuando aún se le escapaba. Era evidente que le perturbaba. No se sentía cómodo dirigiéndose a ella como «señorita Moreland» y, al parecer, era incapaz de llamar a su madre otra cosa que no fuera «Ilustrísima».
Permanecieron en el vestíbulo. A Andrews aún le llevaría un rato recoger la sala de conferencias, de modo que disponían de unos minutos.
—Lo siento —continuó ella, deseosa de proseguir con la conversación—, no hemos hecho otra cosa que hablar de mis intereses. Ni siquiera le he preguntado cuál es su campo.
—Ya, bueno —él la miró con cierto recelo—. Estoy trabajando en un proyecto con el profesor Gordon.
—¿Archibald Gordon? —Thisbe lo miró fijamente—. ¿El que cree en fantasmas?
—Eso es lo único que se dice de él —el joven suspiró—. Pero se trata de un respetado científico.
—Era un respetado científico hasta que empezó a coquetear con fraudes como la fotografía de espíritus —espetó Thisbe antes de sonrojarse—. Lo siento, eso ha sido una grosería. Todo el mundo me acusa de ser demasiado franca. No pretendía… menospreciar sus convicciones. Si usted es un espiritista… —sería muy decepcionante, pero, por supuesto, eso no era algo que pudiera decirle.
Para su inmenso alivio, él sonrió.
—No se preocupe. No me ofende, ni tampoco soy espiritista. No creo en supersticiones o leyendas. En Dorset, donde yo me crie, son muy abundantes y mi tía solía contarme historias de fantasmas y magia y cosas como corazones de buey atravesados con espinas en la chimenea para evitar que la bruja bajara por ella, esa clase de cosas. Yo sabía que eran tonterías. Pero uno no puede ignorar que la gente haya visto imágenes espectrales, y no me refiero a esos que aseguran haber visto a lady Howard en su carruaje fantasma recorriendo las marismas. Me refiero a esas personas que se despiertan y descubren a un ser querido de pie junto a su cama.
—Eso son sueños. Todo el mundo tiene sueños raros de vez en cuando.
—Pero rechazarlo sin más es ignorar la evidencia. Personalmente, dudo que la fotografía de los espíritus logre capturar la imagen de los fantasmas, pero hay que tener en cuenta las pruebas que existen. El señor Gordon vio las fotografías, vio cómo se tomaban, y no vio ninguna señal de fraude, y por eso cree en ello. Debe admitir que nadie ha logrado explicar cómo los fotógrafos de espíritus logran que aparezca la imagen fantasmal sobre la placa fotográfica.
—Puede que no, pero ¿no hubo una mujer en Boston que afirmó que el fantasma de una de las fotos era en realidad una foto suya que le habían hecho en el mismo estudio? Yo diría que esa es una prueba concluyente.
—Y por eso me cuesta creerlo —él asintió—. Pero, si aceptamos la palabra de esa mujer como prueba, ¿cómo podemos rechazar la de todas esas personas que aseguran que esas imágenes pertenecen a sus seres queridos? Sin duda una madre sabrá reconocer a su propio hijo.
—En mi opinión, un familiar doliente tienen tantos deseos de creer que se trata de la persona que ha perdido, que imagina sus rasgos en esa foto y los identifica con ese ser querido. Las imágenes son pálidas y difusas, ¿no es así? Un bebé vestido con traje de cristianar y gorrito no es fácil de distinguir de cualquier otro vestido igual y, si el rostro está algo borroso, no resultará difícil ver lo que quieras ver.
—¿Y si usted también lo viera? ¿Y si tuviera la evidencia ante sus ojos?
—Seguiría mostrándome escéptica.
—Eso no me cabe duda —él soltó una carcajada.
—Sin embargo —continuó Thisbe—, si pudiera demostrarlo con absoluta certeza, sin asomo de duda, tendría que creérmelo.
—Y eso precisamente es lo que intentamos hacer —el rostro del joven se iluminó de entusiasmo—. Estamos haciendo experimentos. Mi objetivo es demostrar, o refutar, la presencia de un espíritu que permanezca después de la muerte. Me da igual cuál sea la hipótesis correcta. Lo que me importa es la investigación. En este mundo hay muchísimas cosas que desconocemos, que no vemos. Muchas de las cosas que ahora sabemos habrían sido tildadas de imposibles hace cincuenta, incluso veinte, años. El telégrafo, por ejemplo. ¿Quién habría creído que se podría enviar un mensaje a alguien a kilómetros y kilómetros de distancia, y en un instante? O la fotografía. La electricidad. Y sin embargo siempre estuvo allí… pero no lo veíamos.
En opinión de Thisbe, investigar fantasmas no podía considerarse ciencia, pero le gustó la alegría en la mirada del joven, la pasión que traslucía por aprender e investigar. Así se había sentido ella toda su vida, con esa ansia por saber, la excitación del descubrimiento. Le había gustado ese hombre nada más verlo, pero en ese mismo instante tuvo la convicción de que era importante.
—¿Y cómo pretenden demostrar la teoría? —preguntó.
—Necesitamos encontrar la herramienta adecuada. Piense en todas esas estrellas que no éramos capaces de ver antes de que se inventara el telescopio. Todos esos detalles minúsculos que nos resultaban invisibles hasta la invención del microscopio. ¿Y si los espíritus de las personas hubiesen estado allí todo el tiempo, y simplemente no teníamos la capacidad para verlos?
—¿Quiere inventar una herramienta para que podamos verlos?
—Esa es mi esperanza. La fotografía de espíritus se basa en la idea de que la cámara puede captar lo que el ojo no ve, lo que sucede demasiado rápido, o sin la suficiente nitidez. Mi campo de trabajo es el de las propiedades de la luz. La luz no es visible a nuestros ojos como colores hasta que empleamos un prisma. Pero William Herschel descubrió que había otra clase de luz, la infrarroja, que ni siquiera podemos ver con un prisma.
—Sí, he oído hablar de eso —Thisbe asintió—. Utilizó un prisma para separar los colores y luego aplicó un termómetro a cada color para comprobar cuál se calentaba más deprisa. Pero lo que descubrió fue que el termómetro subía más rápidamente fuera del espectro. De modo que tenía que haber otra parte del espectro que existe, pero que no podemos ver.
—Exactamente. Y entonces Ritter encontró otra banda… la luz ultravioleta.
—¿Entonces cree que un espíritu es algo que existe en otra banda de luz?
—Creo que puede ser visto en otra banda de luz. ¿Seremos capaces de crear un instrumento que nos permita ver las bandas invisibles del mismo modo que el prisma nos permite ver los colores por separado? —él se encogió de hombros—. Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. Pero hay más.
—¿Estamos? ¿El señor Gordon y usted?
—Y algunos otros colegas. El profesor Gordon tiene un patrocinador muy interesado en su investigación, y eso le permite proporcionarnos un laboratorio y el material necesario. Es muy agradable. Quizás le gustaría verlo alguna vez. Quiero decir, bueno, suponiendo que le interese, por supuesto.
—Eso sería… —Thisbe se interrumpió al ver acercarse a Andrews, con su capa.
—Me he tomado la libertad de traerle su capa, mila… señorita Moreland. Espero que no le importe.
—No, claro que no. Gracias —ya no quedaba nada más que hacer salvo marcharse. Thisbe se tomó su tiempo para ajustarse la capa y ponerse los guantes, pero aquello no duró eternamente—. Bueno, pues… —se volvió hacia el hombre.
—Supongo que deberíamos marcharnos —él volvió a arrastrar los pies—. Yo, eh… Me ha encantado hablar con usted. Ha sido muy generoso por su parte prestarme sus notas —le dio una palmadita al bolsillo, donde había guardado la libreta de Thisbe—. Le prometo cuidarla bien y devolvérsela. ¿En la conferencia de Navidad, quizás?
—Sí. Eso me parece perfecto —ella le ofreció su mano—. Discúlpeme, debería haberme presentado. Me llamo Thisbe Moreland.
Él le agarró la mano y Thisbe deseó no haberse puesto ya los guantes.
—Señorita Moreland, ha sido un placer conocerla. Yo soy Desmond Harrison.
—Señor Harrison —con una última sonrisa ella se volvió hacia la puerta mientras Desmond se apresuraba a abrirla.
Y a continuación la siguió escaleras abajo.
—Por favor, permítame acompañarla hasta su casa.
Thisbe miró hacia la calle, donde la esperaba el coche de los Moreland. John, el cochero, que permanecía de pie junto a los caballos, la vio y se subió al carruaje. Pero ella le dio la espalda.
—Eso sería muy amable por su parte, señor Harrison. Gracias.
Oyó el traqueteo del coche que se aproximaba a ellos, pero echó a andar en dirección contraria, acompañada por Desmond. Puso una mano a la espalda y, discretamente, le hizo una señal al cochero para que se marchara. John lo entendería. Bueno, no lo entendería del todo, pero los sirvientes estaban acostumbrados a las excentricidades de los Moreland.
Al parecer John captó la señal, pues el golpeteo de los cascos de los caballos se detuvo durante un instante, antes de proseguir, pero a un ritmo mucho más lento. Con suerte, Desmond no miraría hacia atrás y no vería el carruaje siguiéndolos de cerca.
Thisbe miró a Desmond, que caminaba a su lado con las manos hundidas en los bolsillos.
—¡Señor Harrison! ¿Dónde está su abrigo? ¿Y los guantes? ¿Y el sombrero? —ella se dio media vuelta— ¿Se los ha dejado en el instituto?
—No. Me temo que se me olvidaron —contestó él con aspecto avergonzado—. Llegaba tarde y salí corriendo sin abrigo ni sombrero. Los guantes los perdí la semana pasada —su expresión era ligeramente aturdida—. En alguna parte.
—Me recuerda a Theo. Es incapaz de conservar un par de guantes.
—¿Theo? —él la miró fijamente.
—Sí, mi hermano. En realidad mi mellizo.
—Entiendo —la expresión de Desmond se relajó—. Tiene un hermano mellizo. Los mellizos son fascinantes, aunque es aún mejor cuando son gemelos idénticos, por supuesto —de nuevo la miró—. Lo siento… por supuesto no he querido decir «mejor». Me refería solo, bueno, en términos científicos. Por así decirlo… interrumpió la frase y de nuevo se ruborizó.
—No pasa nada —Thisbe soltó una carcajada—. Sé a qué se refiere. Tengo dos hermanos más pequeños que sí son gemelos idénticos, casi imposibles de distinguir. Y desde luego son… interesantes.
—¿Tiene muchos hermanos? —la voz de Desmond sonaba ligeramente melancólica.
—Tengo cuatro hermanos y dos hermanas. ¿Tiene usted hermanos? —Thisbe se preguntó por el extraño tono en la voz de su acompañante.
—Tuve una hermana —él sacudió la cabeza—. Murió hace años.
—Lo siento.
—Gracias. Era bastante mayor que yo, pero estábamos muy unidos. Ella ayudó a mi tía a criarme. Verá, mi madre murió nada más nacer yo.
—Qué horrible —Thisbe posó una mano sobre su brazo—. Lo siento muchísimo. ¿Y su padre aún…?
—No —contestó él tras titubear—. Él también se fue.
—¿Y qué hará en Navidad? ¿Tiene más parientes aquí? Podría venir a nuestra casa —eso la obligaría a desvelar la situación familiar, claro, cosa que no era lo ideal, pero le partía el alma pensar en ese joven solo durante las fiestas.
—Es muy amable, pero no hay necesidad de preocuparse —Desmond sonrió—. Pasaré la Navidad con el señor Gordon.
—Me alegro —Thisbe se dio cuenta de que aún tenía su mano apoyada en el brazo de Desmond y, a regañadientes, la retiró—. Está temblando. Debe de estar muerto de frío. Realmente no hay ninguna necesidad de que me acompañe a casa. He ido sola muchas veces, y estoy perfectamente a salvo.
—Estoy bien. A menudo me olvido del abrigo o la capa, o… bueno, de un montón de cosas —él sonrió compungido—, de manera que frecuentemente me encuentro en situaciones como esta.
De ninguna manera podía Thisbe permitirle acompañarla a su casa. Con el tiempo iba a tener que hablarle de su familia, por supuesto, pero todavía no. Un vistazo a Broughton House bastaría para ahuyentar a cualquiera.
—Está lejos —insistió ella mientras, al frente veía la solución a su problema—. Verá, tengo que tomar el ómnibus —señaló a un montón de personas que esperaban el transporte público—. Será suficiente con que me acompañe hasta la parada.
Desmond se mostró de acuerdo, aunque insistió en esperar hasta que llegara el vehículo, y ella hubiera subido, antes de marcharse. Thisbe lo vio alejarse a través de la ventanilla del ómnibus. Por desgracia, estaba atrapada allí dentro hasta llegar a la siguiente parada. No tenía ni idea de hacia dónde se dirigía. Tendría que bajarse en cuanto pudiera y regresar hasta su carruaje, que, comprobó, aún la seguía. Empezó a reírse por lo bajo. Sin duda acababa de alimentar otra estupenda historia sobre la locura de los Moreland, historia con la que el cochero deleitaría al resto del servicio durante la cena de aquella noche.
Pero le daba igual. La tarde había merecido la pena, a pesar de la vergonzosa anécdota que correría de boca en boca entre los sirvientes. Sentía algo nuevo en su interior. Por primera vez en su vida había conocido a un hombre capaz de hacerle olvidar la ciencia.