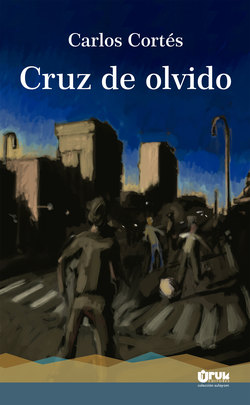Читать книгу Cruz de olvido - Carlos Cortés - Страница 10
VI
40 años no es nada
ОглавлениеAquella noche, Ricardo Blanco se había preparado, se había alistado, se había amueblado como quien entra, de una vez por todas, a la historia y marcha, paso a paso, junto a ella. Cumplía 40 años, se sentía joven y bello, se sentía admirado, imitado, continuamente citado, y a la vez deliciosamente aborrecido, envidiado y todopoderoso ante sus detractores. Babyface, le decían.
Los costarrisibles lo reconocían y lo aplaudían. No podía pasar inadvertido: en el supermercado, en un restaurante, en cualquier sitio; siempre era él, a la intemperie, inolvidable y eterno. Cumplía 40 años, dirigía con éxito el primer telenoticiero del país, ganaba muy bien, mucho más de lo que jamás se hubiera imaginado en sus inicios, ya totalmente olvidados, trotskistas, y estaba a punto de escribir su primer libro, cuyo título le fascinaba y repasaba mentalmente cada vez que podía: Asesinato en familia. ¿No era un título hermoso?
Nunca ambicionó ser escritor, o quizá sí, una mezcla de Hemingway y Raymond Chandler, pero quería tener al menos un libro que agregar a su abultado currículo. Pero sabía que jamás lo publicaría. Es más, que jamás lo escribiría. ¿Por qué él, que lo tenía todo en el mundo, tendría que ponerse a transcribir las confesiones del Maestro, del viejo maestro? ¿Qué tenía que ver él con aquellos asesinatos “en familia”?
No conocía todos los hilos ni la trama, pero era difícil no amarrar cosas por aquí y por allá. Era demasiado tonto como para no ser inteligente. Era demasiado inteligente como para no hacerse el tonto.
Durante una eternidad, el Maestro, “Papi” Miranda, el mejor periodista de su generación, fue el secretario del Benemérito de la Patria, del Padre de la República, del Padrastro de la Democracia, del Abuelo de la Nación, del Padrino de la Constitución –copio textualmente del obituario escrito por la cronista social Purita de Rivera, muchos años después–, “El Zorro” González, Ricardo González Montealegre o Ricardo González Guardia –depende del abuelo–, el único hombre que había sido cuatro veces presidente en la historia del país. Y el Maestro, cuando empinaba el codo y se cogía todo el brazo, whiscacho tras whiscacho, desabrochaba la lengua y en la ensalada aparecían El Panameño y sus muertos. Aparecía la plata de la “contra”, el trasiego de armas y de cocaína y otro montón de enredillos de los que era mejor hacerse de la vista muy pero muy gorda. Así que, ni modo, Ricardito sabía que nunca, de antemano, que nunca podría escribir Asesinato en familia. ¿Qué sabía él de Olof Palme y de aquellos callejones oscuros que llevaban a sus asesinos hasta los amigos del Panameño? ¿Qué sabía de los muertos de La Penca y de Edén Pastora, vivito y coleando? ¿Qué sabía de la plata de la NED para ayudar a la UNO y que se había perdido en aquella carrera de relevos que empezaba en el Panameño y que, según el Maestro o según el Benemérito de la Patria, terminaba en algún amigo cercano del Procónsul? ¿Qué sabía él, Ricardito Blanco, de esos enredos en los que querían meter a su pobre Procónsul o a su otro hermano del alma, Siete Puñales, su flamante ministro del Interior, todos ellos buenos ciudadanos, paladines de la libertad y de la seguridad? ¿Qué tenía que ver aquella “familia”, como la llamaba con rabia, en el colmo, en el borde, en el abismo de la intoxicación alcohólica, el Maestro, en la que estaba metida el “hermanito menor” del Procónsul, que las malas lenguas decían que más bien era su hijo y no su hermano menor?
Pero Ricardito Blanco era demasiado vivo como para no hacerse el tonto. ¿Qué mierda sabía él de literatura y de libros? Nada. Lástima ese título tan guapo: Asesinato en familia, que se le había regalado enterito el Maestro en sus borracheras. ¿O sino Incesto y crimen o Todos en la misma cama? No, no, no. Asesinato en familia. Divino, divino. Y pensar que no lo escribiría jamás por falta de huevos y de corazón. El estaba seguro que el Procónsul, sin embargo, no tenía que ver con aquel atolladero de mierda en el que lo querían meter. No, ni mierda, nada que ver. Eran cosas de Siete Puñales y de su viceministro de Seguridad. A la puta, sin duda. Eran cosas del Gato López y de su amigo, el Panameño. El Procónsul tenía las manos limpias. Qué lástima. Pero por lo que potis había dejado aquellas versiones bien grabaditas en su estudio privado, en videocasete. Por lo que potis, por si las moscas, por si aca... Tan bonito título y nunca lo iba a escribir, él, que era un gacetillero nato. Nato e innato. Un culiador nato. Por delante y por detrás, por derecho y por revés.
Pero esta noche el Colegio de Periodistas, la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura lo homenajearían con el premio nacional de periodismo.
Desde que empezó a estudiar –para ser gacetillero– pensó en ganarlo. Más bien pensaba, con esa soterrada soberbia que emergía de su interior, que la decisión se había postergado excesivamente y seguro que por razones políticas. Ya había ganado varios premios e incluso el del “sacro colegio de gacetilleros” y uno de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por sus crónicas juveniles. Pero no tenía la medalla al mejor periodista del año, sino hasta ahora.
Sabía perfectamente que era el Procónsul, su íntimo “enemigo” y Presidente de la República, quien había presionado para lograr la decisión de sus colegas, pero sobradamente lo merecía.
—El Procónsul lo que quiere es comprarme. Muy bien. Yo valgo mucho más –decía Blanco en privado con los ojos brillantes de ironía y, a la vez, de codicia. La certeza de “valer mucho más” no estaba en discusión, por algo sus colegas no lo soportaban e intentaron ningunearlo por todos los medios posibles hasta que ya no les quedó más remedio que aceptar “mi peso en oro”, como él mismo decía. Sí, Ricardito Blanco valía mucho más.
Durante su último viaje a Nueva York había escogido especialmente unos zapatos Florsheim. Una corbata de seda, Dior, que había esperado, hasta pasar de moda, varios años en su closet. Pero en su última visita a Nueva York fue a Saks Fifth Avenue por un “ajuar” completo. Como si fuera una novia que busca su vestido blanco de raso, adquirió, como lo había querido hacer siempre, dos docenas de camisas blancas, con su monograma, RB, y un par de gemelos de oro, para abrochar los puños de las camisas, con el mismo símbolo.
Todo dependía de un jurado de “notables” de la profesión, de sus colegas injustos y malagradecidos. Todo dependía, como siempre, de la “justicia universal”, como él acostumbraba repetir y repetir, porque Babyface se creía, se suponía, se sabía El Mejor y no consentía en que nadie lo rebajara a otra cosa. A cualquier otra cosa. El premio había tardado mucho, para su “vanidad cósmica”, como decían sus enemigos y sus amigos, que eran los mismos.
Para aquel momento supremo de su carrera, también había adquirido una pluma Pelikan de $1000, y solo la había liberado de su estuche para escribir en una de aquellas libretas de resortes, marca Oxford, también adquiridas en Estados Unidos, en donde, según él mismo, “solo escribían los reporteros del New York Times”, y que eran las únicas que toleraba usar –"porque escriben solas, mae", repetía–. En una de ellas, entonces, había escrito muchos años antes las primeras líneas de su discurso de aceptación del premio nacional de periodismo: “Lo acepto con mucho gusto porque me lo merezco. Muchas gracias. Sé que va en contra de la quintaesencia de la idiosincrasia nacional admitir los méritos que uno mismo tiene. Pero no tengo más remedio. Durante estos años de intenso ejercicio profesional hemos revolucionado el pusilánime e intrascendente reporterismo nacional hasta llegar a un ejercicio profesional, responsable y conciente, de interpretación de la opinión pública nacional e internacional. No hemos hecho ciencia, hemos hecho arte y nuestras palabras, que quizá ya amarillean las páginas del periodismo centroamericano desde hace más de 20 años, no quedarán en el olvido. Todo lo contrario. Serán la simiente de las futuras generaciones de intérpretes de la realidad nacional, de periodistas y de lectores, de intelectuales y de políticos, de hombres públicos y de ciudadanos atentos al desenvolvimiento espiritual de la sociedad civil en dialéctico pugilato, en abierta tensión con la Escila y Caribdis del mundo contemporáneo: el Estado y el individuo, el totalitarismo y el nihilismo. Resistamos, entonces, compañeros, hermanos, amigos. Resistamos, pues, a estas dos tentaciones...”
Durante docenas de veces Ricardito Blanco había repasado aquellas líneas abigarradas de su discurso imaginario con su tono de voz sobrecargado y pretencioso, que precipitaba sin mesura las palabras, haciéndolas tropezar entre ellas como en una corriente de naderías sin efecto. Hasta llegó a grabarlo en un dictáfono de bolsillo. Nada podría salir mal aquella noche, aquella maldita noche de los mil demonios.
“Qué desperdicio”, soñaba Babyface. “Si hubiera nacido en un país de verdad me hubiera perdido de vista, pero aquí, aquí, en este caquero, en el que todos somos igualiticos ni siquiera me dan el premio nacional de periodismo...”, deliraba Ricardito Blanco.
Tardó largo tiempo en escoger su esmoquin: al principio seleccionó un tuxido blanco, como el que utilizaba para acompañar al Procónsul en su yate en sus largos recorridos por el Golfo de Nicoya. Pero lo abandonó: se imponía un esmoquin negro, clásico y elegante, impecable como un crimen.
Se imponía tan solo vestir la formalidad, encarnarse en aquello que había perseguido toda su vida: el ideal clásico. La naturaleza no lo había dotado de una gran inteligencia, pero la inteligencia es posible de suplir con la memoria y en ese campo Babyface era fotográficamente prodigioso. La memoria, de acuerdo, pero también era dueño de una asombrosa capacidad de retención, que no es lo mismo. La retentiva, para el hijo menor de una familia numerosa de Desamparados –el purgatorio de la clase media–, parecía ser la única forma de sobrevivir en el mundo. ¿La retentiva? ¡Qué demonios! Ricardo iba mucho más allá de una simple memorización de casi todo –números telefónicos, direcciones, fechas, claves, rostros, citas textuales y también escándalos, amoríos clandestinos, asuntos turbios, expedientes peligrosos–, sino que era una verdadera mente ordenadora. Y más que ordenar su tarea era relacionar e interrelacionar. Para muchos ese logaritmo viviente era una inteligencia prodigiosa, pero Blanco era el hombre más desconfiado del mundo: no, su retentiva era capaz de ordenar, pero no de cambiar el orden. ¿Y para qué meterse entre las patas de los caballos, como le había dicho el Maestro, para salir todo magullado? No había ningún rasgo de creatividad ni de imaginación en su compulsión por memorizarlo todo, solo sentido de la oportunidad.
No se pensaba, entonces, un genio, pero se decía con orgullo que no había un periodista más brillante en todo Centroamérica y el Caribe, con excepción, quizá, del Maestro, de “su” maestro. Pero todo buen discípulo, como era él, supera al maestro.
Pero el Maestro, a quien Ricardito había empezado a despreciar, al igual que al Procónsul y además por idénticas razones, se había vuelto un alcohólico empedernido. El, en cambio, Babyface, no consentía en emborracharse jamás. Ricardo era absolutamente impoluto y era esa la imagen, como la de un maniquí de mimbre vestido con su inmaculado esmoquin blanquísimo, que había decidido adquirir cuando fue director del Diario de Costa Rica. Y era la imagen que iba a lucir aquella noche de los manteles largos y de los cuchillos cortos.
De lo único de lo que no estaba contento Babyface era con su tamaño: medía 1,62 y calzaba 36. Era un hombre pequeño, pero él corregía inmediatamente aquella afirmación altanera e imprecisa:
—Pequeño no, huevón, de estatura mediana.
Esa noche no aceptó compartir el cuarto de baño con su esposa Milena. Era la gran noche de su vida, a pesar de que solo tenía 40 años. Era la gran noche de su vida. Siempre había sabido, desde niño, que no viviría mucho tiempo. Por eso había vivido intensa y precozmente, adelantándose a los acontecimientos y sin esperar que nadie le otorgara permiso para vivir. Para vivir ni para nada.
Tal vez no llegaría ni siquiera a los 50. Lo había intuido muchas veces a lo largo de los años. Una vez en Panamá, una de las 33 clarividentes del General Noriega le había leído la mano y se lo había revelado. Su madre, que era mulata –aunque ese era su secreto mejor guardado– se lo había insinuado a los 15 años y, después de muerta, también, en sueños.
A los 22 años, como redactor de sucesos, cubrió el secuestro de un avión con 60 pasajeros por parte del entonces desconocido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su tarea era no despegarse del ministro de Seguridad y no lo hizo. Cuando el avión fue liberado y todo terminó, una ráfaga de ametralladora le crispó el vello de su brazo desnudo: un oficial encubierto se puso nervioso y accionó por descuido el armamento. No hubiera sido el primero ni el último en morir como consecuencia de la inexperiencia de la Policía Nacional de Costa Rica. Años después ingresó en una licorera y mientras el dependiente le despachaba unas botellas de whisky, para una fiesta, se produjo el asalto esperado. Detrás de él solo sintió el accionar de las armas y delante vio como el cuerpo del empleado se desvanecía y se cubría de sangre. Nunca se explicó como esas balas pasaron por en medio de su cuerpo sin herirlo. Se volvió, entonces, listo a cumplir la profecía cuando los asaltantes salieron corriendo, asustados por el resultado de sus disparos. En ese instante se lanzó por encima de la barra del mostrador y contempló el cuerpo ensangrentado del hombre: estaba muerto.
Tendría que morir joven. No había salida. Eso ocurrió al menos tres veces más, lo que hizo, entonces, que Ricardito Blanco le perdiera absolutamente el miedo a la muerte. Y a la vida. Había perdido el miedo. Como la mayoría de los periodistas tenía algo que ocultar, pero él daba la impresión de vivir entre la inocencia y el cinismo total y de no saber diferenciar una cosa de la otra.
Así que tardó quizá varias horas en vestirse. Se afeitó muy escrupulosamente y se pasó la mano repetidas veces por la faz nítida de su rostro hasta detectar el más mínimo vello y volver entonces sobre la operación de frotarse con espuma mentolada, luego la navajilla y finalmente el agua caliente, hasta que se dijo que estaba como nunca para la mejor noche de sus primeros 40 años. “La primera noche del resto de tu vida, hijueputa”.
Ninguno de sus cinco hijos estaba en la casa porque pasarían la noche en la hacienda de su suegros. El baño cubierto de vapor, los espejos empañados que lo rodeaban por completo dejaron percibir su figura de cuerpo entero: era un hombre pequeño. Tal vez medía 1,62 m y no calzaba más de 36, a veces 36 y medio, pero siempre compraba 38 y 40, en los zapatos de horma europea, que eran más pequeños, y que le servían perfectamente con una plantilla acolchonada, porque un hombre como él no podía permitirse calzar menos de 40, como cualquier hombre normal. Pero se vio completamente satisfecho al espejo. Había esperado quizá 10 o 15 años hasta ese momento y no estaba dispuesto, evidentemente que no, a desperdiciarlo de ninguna manera.
La puerta se abrió y su esposa Milena se escurrió con la misma evanescencia del vapor que inundaba el cuarto, casi sin hacerse sentir, y en el espejo, junto al rostro de Babyface, pudo divisarse el de ella surgir por encima de uno de los hombros cuidadosamente redondeados por el corte exquisito del esmoquin de Hugo Boss. Ella también había hecho lo suyo: vestía un traje de raso rojo, sin hombros, con un escote que apenas disimulaba la tensión vibrátil de los senos en un encaje del mismo color.
Ricardo se volvió completamente, desafiándola, y la contempló de cuerpo entero de una sola mirada: el rojo se repetía sin cesar. En los labios, en las uñas, en el encendido carmín de las mejillas, en el vestido corto, del que surgían unas piernas enfundadas en medias bermellón, en los zapatos puntiagudos, de tacones altos que le daban un aire de invencible inaccesibilidad. De su aliento, además, se despedía un inconfundible aroma a whisky. Ricardo, entonces, la terminó de fijar con la mirada y con el borde de la mano le sacudió la cara con una bofetada que la lanzó al piso.
El mármol blanco del mosaico empezó a teñirse de rojo. Empezó a discurrir un hilillo de sangre y ella estalló a llorar. Y luego a llorar a gritos. Parecía un animal abatido, con las piernas dobladas y la cara hinchada y descompuesta.
Ricardo le dijo con tranquilidad y a la vez firmeza:
—No quiero que vayás hoy, puta de mierda.
En ese instante bipeó sincronizadamente el teléfono celular y él se retiró mecánicamente al estudio y dispuso la llamada, pensando que era el telenoticiero. Cada hora le informaban de las novedades del crimen de La Cruz. Sánchez, el jefe de redacción, se hizo cargo esa noche de todo y después de la última edición, a las 11, se acercaría al Club Unión. Pero no. No era la televisora.
Era La Chola. Y eran casi las siete de la noche.
Una hora después o quizá un poco más tarde Ricardo entró en el Club Unión, escoltado por una cadena de mariachis que lo saludaron con un corrido, y las luces de los flashes que brillaron a su alrededor fueron suficientes para iluminar la noche.
—La luz –anunció por altoparlante el cantante de la orquesta y desde el estrado brilló un seguidor que lo persiguió durante su recorrido por el vestíbulo, mientras iba apareciendo y desapareciendo en zigzag por entre las columnas y los cortinajes rojos del Club Unión.
Ricardo Blanco devolvió con desgano el saludo alzando la mano con un gesto casi imperceptible y se concentró totalmente en el abrazo que debía de dar casi de inmediato: la recepción entera lo rodeó a él y al Procónsul, quienes se fundieron y se confundieron en medio del círculo poroso de luz.
La concurrencia, formada por políticos y periodistas, prorrumpió en sonoros aplausos y Blanco, Ricardito Blanco, el hombre de la noche, alzó los brazos en señal de victoria y bajó rítmicamente la cabeza en gesto de agradecer. Los aplausos continuaron hasta ralear y hacerse esporádicos.
—¿Qué pasó, Ricardito? –le dijo el Procónsul–. De aquí al Pulitzer no hay más que un brinquito y del Pulitzer a la eternidad un ascensor, mae.
Blanco le devolvió el saludo con un golpecito en el hígado, como acostumbraban hacer ambos, entre camaradas.
—¡Ese ya me lo gané! Lo difícil no es ganarse el Pulitzer, mae, sino alzar la cabeza en este mierdero de envidiosos y bajapisos–, replicó remontando la ola de su orgullo.
Unos cuantos más se fueron acercando al círculo íntimo, alrededor de Ricardo Blanco y se callaron mientras el flamante premio nacional de periodismo relataba todo lo que sabía de la masacre. Había sido sucesero y aún la noticia roja lo desvelaba y reverberaba en la tinta noticiosa de su sangre. Esa misma mañana había intentado hablar con su “cuñadito”, Jorge “El Pelón” Echeverría, el Fiscal General, sin éxito, y esperaba encontrárselo esa noche en el Unión. Ambos habían conversado el primer día, luego del descubrimiento de los cuerpos y Echeverría le causó un disgusto solicitándole más tiempo. Tiempo y prudencia.
“¿Qué se cree este carajete?”, fue todo lo que suspiró Blanco al oír las advertencias del Fiscal General de la República. Eso ocurrió dos días atrás. Desde entonces no hablaron más, a pesar de los intentos sistemáticos de Blanco.
Ricardito lo llamó a la casa, al teléfono celular particular y al del automóvil, al de la oficina, a la Corte Suprema de Justicia, y a la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), sin éxito. Eso lo tenía furioso.
—Hijueputa, este Jorge ya se está creyendo quién sabe qué. Aquí el que no contesta llamadas soy yo–, le había dicho a su jefe de redacción, Julio Sánchez, y a Mora y a Zúñiga, los dos reporteros de sucesos encargados.
Durante 48 horas RTN se había concentrado en el caso con una obsesión de perseguidor: un par de oficiales de la DIC le suministraron el informe preliminar, pero no la autopsia. El noticiero transmitió en directo los funerales, entrevistó a los familiares, a los testigos y a los vecinos de Alajuelita, reconstruyó en una serie de reportajes los hechos del crimen, realizó un panel de expertos sobre matanzas similares, abrió un teléfono para denuncias y consultas del público. Ricardo Blanco, en persona, dejó la comodidad del set para trasladarse a la zona y el primer día transmitió cuatro horas sin interrupción. Uno de los asistentes de la redacción fue contratado especialmente y se infiltró en la DIC como investigador, con la autorización de los oficiales y sin que el jefe de Homicidios, el Fiscal General o el presidente de la Corte tuvieran la menor idea. Se contrató a un fotógrafo que hizo diez rollos de imágenes fijas del cerro y los alrededores y que desde el segundo día montaba guardia en la Dirección de Homicidios de la DIC, presenciando los interrogatorios. Se contrató a un alemán experto en municiones para que recreara hasta las teorías más inverosímiles y a un sicólogo para que imaginara un retrato lo más fiel posible del asesino, si es que había alguno.
Se tocaron todos los ángulos posibles, pero Ricardo Blanco quería oírlo todo por boca de su “cuñadito de mierda”, “El Pelón” Echeverría.
—Pero este hijueputa qué es lo que se está creyendo, mae–, le reclamaba continuamente a Sánchez.
—Jenny, volvete a llamar a la Corte, quiero hablar con el Fiscal –resoplaba Blanco continuamente por el intercomunicador. Eso fue el segundo día. El tercer día le envió mensajes, pero los intentos de comunicación cesaron abruptamente la tarde de su definitiva coronación como rey de la prensa costarrisible.
—Que se joda, ese hijueputa. Cuando quiera hablar conmigo ya va a ver –sentenció Blanco, a lo que Sánchez, oficioso como era, respondió con una risita nerviosa, moviendo su bigote de ratón, y empezó a confeccionar el guión de la edición “relámpago” de las 5 de la tarde.
Con Edgar Jiménez, en cambio, el ministro del Interior, Blanco se había comunicado constantemente desde que ocurrió todo, e incluso había hablado un par de veces con el Procónsul. Pero a Edgar, quien manejaba todo el aparato de seguridad del Estado, no le importaba contarle su bronca:
—Jorge y yo tenemos un problema. Morales Santos también y Cabezas, el presidente de la Corte. Es decir, todos tenemos un hijueputa problema. Y es que El Pelón, con su mierda de que la Constitución y no sé qué, y como cree que él es el único abogado del país, pues me está jodiendo. Me está jodiendo. Por eso tenemos un problema. Por eso no quiere hablar con vos.
—¿Cuál es el problema? –prosiguió Blanco, entre atento y celoso por la explosiva confesión. ¿Por qué él, Ricardo Blanco, tenía que oírlo todo por boca de Siete Puñales? ¿Por qué, si él tenía sus contactos directos con la DIC y con la Corte?
Los tres eran suficientemente amigos como para resolver cualquier problema personal lo más pronto posible, pero aquí se jugaba algo más grande. Blanco entendía y comprendía perfectamente lo que estaba pasando: el Procónsul había alimentado, para intereses propios, una competencia entre el ministerio del Interior y el Poder Judicial. Ahora, con la masacre, cada quien jalaba para su lado y Jiménez, que era dueño de un inmenso e incompetente aparato de seguridad, enorme a la par del insignificante de la Corte Suprema de Justicia, quería asumir el control de la investigación: no era un problema de competencias sino de protagonismo. Para el Procónsul, Alajuelita era solo el nombre de una elevación de mierda en el sur de San José, ni siquiera una piedrecilla en el zapato de su popularidad; para Edgar Jiménez, era la oportunidad de su vida: ganar su pequeño pulso con la Corte y adueñarse del único trofeo que le interesaba: la DIC.
Todo el país lo sabía: él mismo, Jiménez, mejor conocido como Siete Puñales entre la barra de sus amigos de Rohrmoser y del Country Club, había presentado un proyecto a la Asamblea Legislativa para que la policía judicial pasara a Interior. Pero todo el país sabía también de sus otros métodos, que eran dobles: se había prodigado en sus relaciones con los magistrados, por un lado; por el otro, la mayoría de los agentes y oficiales de la DIC recibían doble salario, enviaban sus informes al despacho del ministro del Interior y favorecían la fusión del aparato policiaco en uno solo. Pero lo que en realidad se jugaba era algo mucho más importante y suculento, como sabríamos después.
Blanco conocía cada detalle de aquella “guerrita” que, en la práctica, se expresaba en una evidente “línea de descoordinación” –por ejemplo, en cuanto a los decomisos de cocaína, cada organismo inventaba sus propias estadísticas– y en una presión constante de Jiménez sobre uno de sus antiguos “aliados”, “El Pelón” Echeverría, para atraérselo a su bando.
Blanco conocía cada jugada en aquel ajedrez imaginario que solo el tiempo resolvería: a Jiménez le quedaban menos de dos años en Interior y, de acuerdo al Pacto de Gobernabilidad, después del Procónsul la presidencia la ejercería el partido contrario. Y aunque fuera el mismo partido nadie confiaba en el ministro del Interior, mucho menos dentro de su propia agrupación política.
Jiménez solo era fiel a sí mismo, ni siquiera al Procónsul. Todo, absolutamente todo lo sabía y resabía y réquete conocía Ricardo Blanco, como amigo de los dos y como el periodista mejor informado de Costa Rica, por eso esa pregunta, que podría sonar, a oídos extraños, como casual –"¿pero, cuál es el problema?, dijo entre atento y divertido, entre inocente y hastiado de las inocuas grescas en el diminuto laberinto de poder de los costarrisibles"– encerraba una petición distinta.
Blanco, mientras conversaba, siguió revisando Time con aburrimiento y solo le concedió una discreta burbuja de adrenalina más a Jiménez para interrogarlo sobre lo que de verdad estaba ocurriendo. Lo que real y verdaderamente estaba ocurriendo, porque Jiménez no sería capaz de hacerlo perder el tiempo sin una razón más fundamental. Jiménez solo llamaba para transmitir un mensaje, del Procónsul, o de él mismo, que debía ser retransmitido por RTN o para que Babyface cumpliera su parte en la extensa cadena de alianzas y emboscadas en que consistía el poder costarrisible. ¿Qué pasaba, en realidad?
El Procónsul quería cortar algunas cabezas. Estaba seguro de que lo de Alajuelita era una trampa contra él. Y, según él, era “gato encerrado”. Alguien estaba echándole el muerto de la plata de los gringos para “la contra” y la UNO y la campaña de Doña Viole, su íntima amiga. Y no podía ser ella, por supuesto. Encima, a pesar de la presión de la Asamblea Legislativa y de su propio partido, lo estaban empujando a que fundiera en uno solo los cuerpos de policía del Estado, so pretexto del clima de tensión y de inseguridad que reinaba en el país como consecuencia de la matanza. ¿Qué le cobraban y quiénes, a él, a él, que estaba libre de polvo y paja? ¿No había hecho lo que los gringos, los malditos gringos, querían? ¿Ahora por qué venir con enredos? ¿Para qué habían enviado a ese periodista sandinista a meterse en lo que no le importa? ¿Quién está atrás de esto? “Necesito que me lo resolvás, Siete Puñales. ¿Quién está detrás de toda esta mierda?” Esa era toda la verdad para el ministro del Interior y para Ricardo Blanco.
Blanco abandonó la sala de redacción dando un enorme portazo y dejó todo en manos de Sánchez y se fue a “arreglar”, a prepararse para entrar definitivamente en la historia.
Esa mañana, los periódicos, a pesar de la neurosis informativa que había provocado el magnicidio, le habían dedicado una diminuta notita en la sección de Sociales, que Ricardito achacaba a los “celos profesionales”, la cual, sin embargo, fue compensada generosamente con la página completa que pagó la Casa Presidencial celebrando el premio nacional de periodismo.
Esa misma semana, RTN había programado un par de fiestas y de mesas redondas con el mismo motivo, pero Blanco las canceló debido a Alajuelita:
—Maes, el vacilón después. Ahora hay que bretear –había gritado en la mañana del primer día en una pose que le quedaba ajustada pero que era típica: la emoción sincopada con la acción. La emoción total del momento presente. El reino del presente.
Para eso era periodista. Para mandar y para pensar. Todo al mismo tiempo. Para cuando se retirara, a los 50 o 55 años, y si todavía no había muerto, podría ser presidente de la República, igual que el Procónsul, con el que tenía las mejores relaciones del mundo y a quien no solo despreciaba por alcohólico sino por politiquero. El, a diferencia del Procónsul, que se había pasado la vida entera dedicado a la política, aceptaría el puesto por “aclamación”, como quien acepta un trofeo:
—Porque es más bien un honor para estos hijueputas que me ofrezcan la Presidencia. No jodás. Un honor –le había dicho alguna vez a Milena después de discutir una hora a gritos con su suegro.
Manolo Sobrado, el padre de Milena, le había propuesto que empezara “desde abajo” en el partido de signo contrario al del Procónsul porque ahí tendría espacio de sobra.
—Roco de mierda, como él ha hecho fila toda la vida –contestó con espuma en la boca. De todas maneras la única diferencia entre los dos partidos era el color de la bandera:
—Al mejor postor. Me voy a entregar, como una puta, al que me ofrezca mejores y más claras condiciones, por supuesto, para hacer un gobierno –decía, en broma y en serio.
Y por lo tanto, esa noche, en el Club Unión, se había congregado la clase política costarrisible de los dos partidos que ostentaban el poder desde 50 años atrás. Todos fueron desfilando a sellar con un abrazo la inspiración de aquella noche llena de buenos y felices augurios y el último fue Don Ricardo. Tenía más de 90 años y había gobernado el país, democráticamente, en cuatro ocasiones desde 1930, a los 30 años.
Hasta los 60 o 70 había sido un hombre completamente lúcido –para ser un político–, pero en las últimas dos décadas el Alzheimer le había robado el cerebro.
Empujado por su nieta mayor, de 52 años, en una silla de ruedas, Don Ricardo ingresó en el salón principal del Unión y avanzó despaciosamente en un silencio sepulcral. Prosiguió hasta donde se encontraba el tumulto y contempló entusiasmado el desfile de oscuras aves de la política nacional que revoloteaban por la capilla interior del Unión: cuervos, águilas, lechuzas, infinidad de zopilotes, loras, muchísimas loras bulliciosas, gritonas, sobresaltadas, algunas cacatúas, uno o dos pavorreales, numerosas palomas, que levantaron con el pico la silla de ruedas del venerable patriarca y elevaron en andas la figura oscura y disminuida.
Don Ricardo, de un lado portaba una imagen de la Virgen de los Ángeles y del otro una imagen estatuaria del Soldado Juan, el soldado desconocido de la campaña nacional contra los gringos, en 1856. La una, estática en su resplandor de oro repujado, al estilo de las vírgenes coloniales; el otro, inmóvil en el bronce cual Sísifo mestizo y tropical, que reproducía hasta el fin de la eternidad su acción, según la leyenda, de quemar una y un millón de veces la paja seca de un inmenso mesón de guerra en Rivas de Nicaragua, donde se guarecían las tropas invasoras. Con ese “gesto”, como decían las cartillas de historia oficial, el soldado Juan había incendiado a un tiempo el mesón, la historia y la mitología.
Don Ricardo, durante sus múltiples administraciones, se había encargado de celebrar con enorme pompa y mayor circunstancia los 300 años del “reinado de la Patrona de Costa Rica” y la centenaria “epopeya nacional de liberación contra el yanqui imperialista y opresor”, como dice uno de los 10 himnos escritos a aquellas batallas olvidadas.
Las silenciosas ruedas se abrieron campo entre el gentío y se enfrentaron a la figura pequeña y grandilocuente de Babyface:
—Don Ricardo, bueno... Es demasiado honor para mí que Ud. viniera. No debió venir –dijo volviendo a ver a La Macha, la nieta mayor.
Don Ricardo, momificado, distante, vestido impecablemente de negro, con una corbata negra pasada de moda, y unos anteojos oscuros, sin poder caminar ni reír, no hizo ningún gesto, pero empezó a despedir un sollozo, más que llanto, monótono y acompasado, casi un arrullo.
La Macha, la nieta mayor, entonces se acuclilló a su lado, hizo el amago de colocar su oído junto a la boca de su abuelo, y dijo ceremoniosamente:
—Dice que está muy emocionado por vos, que sos un gran periodista.