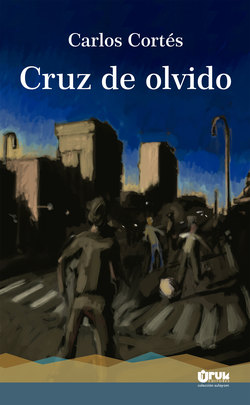Читать книгу Cruz de olvido - Carlos Cortés - Страница 6
II
La Suiza Centroamericana
ОглавлениеDesde niño siempre me ha maravillado ingresar a una ciudad en la madrugada. Las farolas despiden una emanación silenciosa que se esparce por la atmósfera. La luz lo contamina todo.
El espectáculo de una ciudad sola, vacía y muerta, en el alba desierta, a la que solo unas bombillas fluorescentes e intermitentes dan alguna expresión de vida me gustó desde que iba en autobús a Panamá. En esos años la entrada a San José estaba a oscuras. La única autopista, desde el aeropuerto, tenía el ridículo nombre de Presidente Wilson. Después se le cambió el nombre a General Cañas. Cuando la entrada a la ciudad estaba a oscuras yo percibía apenas el contorno de una inmensa arboleda que daba acceso a La Sabana.
Eran las cuatro de la mañana y había volado rueda seis o siete horas desde Managua. La ciudad, a esa hora, como me la había imaginado tantas veces, estaba en suspensión, en una parálisis, aunque las funciones vitales seguían activadas: los semáforos, el tendido eléctrico, los avisos comerciales.
Mi madre vivía en una calle cercana a La Sabana. Bordee en el jeep el parque que solía tener un kilómetro de largo y al doblar en la esquina suroeste me sorprendió la enorme cruz aún encendida sobre los montes de Alajuelita, que domina la ciudad de San José como un inmenso ojo sin párpado de algún dios desconocido. Me imaginé entonces que un caudaloso río de sangre bajaba como si fuera lava desde La Cruz hasta la puerta de la vieja casa de mi madre y que, como si se tratara de una escalera, yo subía hasta allá. Como si se tratara de unas piedras en el lecho de un río de aguas calmas y cristalinas, yo recogía las cabezas de Jaime, mi hijo, y de los otros cuerpos que ya no reconocería jamás, y que sin embargo eran rostros conocidos, rostros de algunos de mis amigos de Nicaragua, perdidos en el tiempo y en el olvido. Me imaginé que aquella cruz era el cono de un inmenso volcán que dominaba una isla de tranquilidad en el Caribe y que explotaba en sangre. Me imaginé, me imaginé, y contuve mi imaginación.
La ciudad comenzó a despertar y a dar signos de vida. El tráfico, completamente irregular a esa hora, comenzó poco a poco a multiplicarse. Aún no entendía lo que significaba para mí la “desaparición” de mi hijo –me negaba a llamarla muerte– y todo lo que tendría que atravesar para entenderlo a cabalidad. Seguí dando vueltas una o dos veces sin decidirme a seguir hasta Escazú y cruzar en la alameda que desemboca en la barriada donde vivió mi familia y yo mismo, donde aún sobrevivía mi madre y algunas tías.
La masacre, por supuesto, no había logrado alterar la vida corriente y monótona de la ciudad. Nadie se ha enterado. Todo, todo sigue igual, como siempre, desde hace siglos, a pesar de los siglos. Pensé con cólera que nada podía hacer despertar a los costarrisibles de su limbo. No en balde, en cierta ocasión, Chuchú y Graham Greene tuvieron que suspender un vuelo hacia Managua, bajar unas horas a San José por el mal tiempo y visitar la ciudad. Llovía inclementemente y el tiempo no despejó nunca en el valle nublado. Chuchú dijo con sorna, aquella vez, que los costarrisibles decían que vivían en la Suiza centroamericana. Greene agregó con ira: “¿Ah sí? ¡Pues qué insulto para los suizos!”
Detestábamos aquella aparente pasividad, el conformismo y la estrechez de espíritu, pero algo se movía en los ríos subterráneos de la nación. Despreciaba el lugar donde había nacido porque lo creía el lugar más estable del mundo. Pero estaba equivocado. Todo había cambiado. En verdad volvía a un país que solo existía en mi sueño melancólico y que había desaparecido durante mis diez años de ausencia. Por eso debería cambiarle de nombre a aquel nuevo país que me encontré y que quizás no exista fuera de mi propio espanto.
Aquella era una mañana despejada, pero en el valle central nunca se sabía. Las nubes son un territorio volátil. Me acerqué a mediana velocidad a la vieja casa de mis padres, pero luego desvié la dirección lejos de aquel barrio de clase media–media que me era tan poco estimulante. Apenas tuve tiempo, durante unos instantes, de contemplar los escombros de mi infancia.
Seguí hacia la ciudad por el Paseo Colón y hasta la Avenida Central. En las esquinas ya comenzaban los pregoneros a sentarse y a tomar café sobre las inmensas pilas de periódicos que empezarían a venderse unas horas más tarde. Compré uno de los diarios y me fui a Chelles.
El lugar era una de las pocas cafeterías de 24 horas en San José y en todo caso era la mejor. En todo caso, fue el comienzo y el fin de todas las borracheras posibles e imposibles de mi etapa prerrevolucionaria. Chelles había sido nuestro ombligo con el mundo y era difícil no sentir cariño por aquella cafetería un poco ruinosa que seguía contando las horas en el minutero de una conversación. Pero el mundo ya no tenía ombligo. Para mi desilusión, habían desaparecido los reservados de Chelles, donde uno podía llegar al borde del orgasmo con una mirada o una rápida caricia debajo de la mesa. El Gallego, el propietario, había decidido acceder a la modernidad y en lugar de los asientos de madera altos y discretos, donde nos ocultábamos de la sociedad de consumo, según creíamos nosotros, se decidió por el pragmatismo vulgar: filas de sillitas de vinil y mesas de formica para cuatro personas. Y la intimidad desvanecida.
Pero el café sabía exactamente igual que hace diez años y probablemente tenía algo menos de haber sido chorreado.
Nadie me reconoció. Las saloneras eran nuevas, el Gallego estaría de seguro durmiendo y frente a la caja había un bigotón salido de una película de cine mexicano. El Jorge Negrete del café con leche, el Pedro Infante de los arreglados, el Pedro Armendariz Jr. de las tostadas con mantequilla.
¿Dónde estaba el alba que no llegaba o que se me había ido de las manos? Siempre me había gustado tomar el amanecer en Chelles o en La Perla, frente al Parque Central. Alguna vez llegamos a permanecer 50 horas continuas y heroicas en Chelles y consumimos, entre toda la tribu, no sé, unos 300 cafés, más de 100 birras, por lo menos 60 arreglados, 30 sánguches de queso amarillo y casi 500 bocas de arroz con carne, mexicanas, ceviche y frijolitos blancos. Pero esos eran otros tiempos. Los tiempos heroicos. Los tiempos prerrevolucionarios. Los años insaciables.
Pedí un café con leche y un gallo pinto y me puse a leer el periódico. Había pasado menos de un día desde el hallazgo y me horroricé al ver las fotos.
Un grupo de universitarios inició una peregrinación –hablaban también de romería y de excursión– hacia La Cruz y desapareció. La fecha es significativa: 19 de marzo, Día de San José, inevitable patrono de la capital. Al día siguiente, a las seis de la mañana, un equipo de montañistas de la Cruz Roja se preparaba para buscar de rutina a los extraviados cuando recibió un aviso. Simultáneamente, el guarda de La Cruz apagó el sistema de iluminación y tardó apenas un instante en darse cuenta y empezar a gritar.
Siete cuerpos estaban suspendidos desde distintos puntos de la cruz. Ninguno tenía cabeza y se encontraban desnudos, chamuscados y con las palmas de las manos y de los pies quemados, probablemente como consecuencia de la alta tensión. ¿Alguno de ellos era Jaime? No lo creía, pero uno no sabe nunca. Cosas del corazón. No había rasgos particulares ni señales de identidad –aparte de los signos de la violencia–, pero al mediodía los familiares los reconocieron en la Morgue Judicial.
La investigación comenzó inmediatamente pero la policía se encontró con una inundación de rastros e indicios incoherentes: miles de huellas y pisadas de romeros, visitantes y peregrinos. En la cruz se hallaron densos regueros de sangre y también en uno de los matorrales detrás de la casamata de cemento del guarda. De la estructura se va hacia un espeso bosque que parte abruptamente en dos la ladera de la montaña, por lo que es imposible que alguien subiera o descendiera por ahí. La montaña baja después a ras hasta una interminable cantidad de fincas, caseríos remotos y dispersos y pequeñas propiedades que se desperdigan hasta descender por las faldas bajas y ramificarse en los pueblos cercanos. Un laberinto de matorrales.
En la arboleda se documentaron mayores indicios, pero nada específico o digno de contar. El camino era uno solo, pero los atajos, claros en la espesura, bajos y honduras eran incontables. En el grupo había tres mujeres y las tres habían sido visiblemente violadas y torturadas. Presentaban señales de golpes, moretones, quemaduras y laceraciones. Una de ellas no tenía órganos genitales y otra más carecía de los dedos de la mano izquierda. ¿Por qué de la mano izquierda? No sé por qué doy estos detalles y ni siquiera estoy seguro de que sean verdaderos, aunque los detalles siempre parecen ser auténticos. Las cabezas, al menos no todas, no se habían recuperado. El corte probablemente se hizo a machete, pero, por indicios que se conocieron después, era casi cierto que todos hubieran fallecido antes de la mutilación. Me enteré de esto más tarde, pero, de todas maneras, lo único que saqué en claro es que alguien quería enviar un mensaje fuerte y claro. En mi mente apareció la mirada desconocida del Panameño, un personaje del que lo ignoraba casi todo.
De camino hacia San José había gritado y llorado a gritos dentro del automóvil, con las ventanas cerradas, como sintiéndome gravitar en un hilo tenso que me llevaba de un extremo a otro de mi destino. Gritado y llorado a gritos con todo lo que daban mis pulmones. A veces detenía el automóvil y con el motor aún encendido simplemente dejaba suspendida mi cabeza sobre el volante o le daba de puñetazos a la puerta del jeep, al panel de control o al parabrisas, y durante el camino permanecí alimentado por el combustible de mi remordimiento. Estaba metido en una trampa para bobos y los hilos comenzaron a dolerme mientras leía los periódicos. Ya había llorado bastante y ahora estaba exhausto, pero seguía con las ganas encerradas de matar a alguien. Es ahí donde se tranza el nido de la venganza, de la venganza abstracta e inmisericorde. Pero en mi caso ese sentimiento no era nada más que mi traje de hierro de protección contra mi propia impotencia, contra el hecho de sentir que no estaba a la altura de las circunstancias y de reprochármelo dolorosamente.
En aquellos primeros días pude haber pensado que Jaime ya estaba muerto y acribillado cuando le troncharon la cabeza. Era mi hijo único y aunque no lo quise demasiado y aunque quizá nunca fui un padre para él ni él un hijo para mí sentía el sufrimiento, absolutamente intolerable para cualquier ser humano, de no saber qué hacer o cómo buscar una salida a mi desorden interno. Había traicionado la Revolución y tendría que pagar por ello. De nuevo, desde niño, me atacaba la maldita culpa. Una culpa, una sufrida culpa que me hacía chocar contra las cosas y contra la gente como si todos tuvieran que pagar por esta afrenta siniestra a la coherencia de mi propio, intransferible fracaso. Y, finalmente, al fracaso de todos los que habíamos colaborado. Compañeros de viaje de nuestra frustración. Nosotros, los vencidos. Por eso quería saber más.
¿Cómo los habían matado? A tiros. Claro. Dos de los cuatro muchachos asesinados (¿cuántos eran?) casi no presentaban signos externos de violencia y la policía presumía que habían sido muertos instantáneamente. ¿A golpes? Jaime, para mi desgracia, no estaba entre los “muertos instantáneos” y nunca, después, pedí mayores detalles, explicaciones, de lo que realmente ocurrió. No quise saber más. Ahora, con los años transcurridos y cuando me imagino que Jaime, el viviente, hubiera sido un gusano más entre los gusanos inermes del Cementerio General me arrepiento de no haberme enterado de eso que Siete Puñales llamaba, pragmáticamente, los detalles. Pero fue la forma de preservar los últimos rasgos de humanidad que quedaban en nosotros.
Vuelvo a mi relato periodístico: los habían matado a tiros y los casquillos, como era previsible, aparecían dispersos por el sitio: detrás de la casamata, en la arboleda frente al precipicio, alrededor de la base del colosal crucifijo, en círculos, dando vueltas, en el extrarradio del crimen. ¿Con qué armamento los habían matado? Balística tardaría varios meses, sino años, en proporcionar los informes más imprecisos de la policía latinoamericana, pero por la naturaleza de los impactos, el efecto quemante sobre la piel y la expansión explosiva interna probablemente eran ametralladoras o subametralladoras de alto calibre, de las que había muy pocas, según suponía yo, en el país. Pero era suficiente armamento como para hacerme temer que la contra o un grupo militar o paramilitar entrenado por ella estuviera involucrado. Pero me faltaban motivos. ¿Acaso mis propios hermanos, los sandinistas, tendrían más razones para haberlo hecho? Yo era nada más que un peón en la larga cadena de trasiego. Yo no tenía vela en ese entierro, en el entierro de la Revolución, o al menos eso pensaba yo entonces.
¿Cuántos eran? ¿Los asesinos? ¿El asesino? Tal vez dos o 20, todo depende. En la tierra había un ajedrez imposible de huellas cruzadas, superpuestas unas a otras, borrosas y diseminadas. Era imposible que eso diera algún resultado positivo en cualquier investigación policiaca. Yo ya lo sabía. Por eso sabía que Jaime estaba vivo, pero por las mismas razones podría pensar que estaba muerto y que nada más querían asegurarse de que yo volviera a Costa Rica y que soltara la lengua. En el fondo de mi razón, de mi confiada razón, a punto de estallar, pensaba, creía, estaba completamente seguro, absolutamente confiado, en que una masacre de semejante magnitud no podría quedar impune en ningún país, menos en Costa Rica, pero de nuevo estaba equivocado. Pero la impunidad no tiene nada que ver con la verdad. El país era demasiado pequeño como para albergar a un grupo de asesinos capaces de hacer algo así y que no lo supiera todo mundo. En Tiquicia todo se sabe, pensaba mientras daba pequeños sorbos al café hirviente y trataba de consolarme, por adelantado, de los días que tendría que sufrir y que se precipitaron como una inesperada, mojante y rápida lluvia tropical.
Salí de Chelles y seguí por Cuesta de Moras hasta pasar la Asamblea Legislativa y el Museo Nacional. Atravesé un par de cuadras más y me encontré con el viejo hotel Bellavista: ahí, 15 o 20 años atrás, todos habíamos perdido la virginidad, y el hallazgo inesperado, más que repentino, me pareció una señal de buen agüero. Era el lugar perfecto. El sitio era discreto y sucio, entre un estacionamiento y una panadería. En la esquina de la calle seguía estando una cantina y media cuadra más allá un célebre hotel de putas, el Bristol, quizá el más famoso de San José. Toda mi generación había pasado por ahí y, evidentemente, yo también, y ahora me pareció que la inmensa estructura nacida de la madera y nada más que de la madera y del comején estaba a punto de venirse abajo. Pero cuando hablaba de perder la virginidad hablaba de amor y no de putas. ¿Karen, llamame Karen, Tania, Sheila, cómo se llamaba? A medio kilómetro de ahí se localizaban la Policía Judicial y el circuito de la Corte Suprema de Justicia. Era un lugar ideal, cerca de todo y de todos, a la vez visible e invisible.
El hotel seguía siendo regentado por el Negro Willys. Lo supe porque en el vestíbulo me abrió la puerta un negro adormecido que instantáneamente me ofreció una llave y me preguntó si quería agua caliente y me reclamó la cuenta, por adelantado, en dólares. En dólares. Ya en la habitación, que tenía las paredes de plywood y un tapiz espantoso con flores de lis doradas en círculos rojos, pensé que era una locura alojarme en aquel cucarachero. Pude haberme hospedado en el Chelsea, no lejos de aquí, pero ese hotel ya no existía y en su lugar había un restaurante chino. Toda la ciudad parece haberse convertido en un inmenso restaurante chino.
El Bellavista no era un hotel de mala muerte, pero había pasado, evidentemente, sus mejores épocas. Revisé minuciosamente las sábanas y el colchón y luego me acuclillé debajo de la cama hasta examinar perfectamente el piso. Al menos todo era limpio y no había manchas de humedad en ninguna pared. El peor hotel del mundo era el preferido de July, mi madre, el Imperial de Puntarenas, que tenía una inclinación de 40 grados sobre la playa y que nos obligaba a caminar sostenidos de las paredes. Y donde las cucarachas sabían cantar las mañanitas y las matábamos a zapatazos que hacían cimbrar toda la estructura carcomida por la sal. A la par del Imperial, el Bellavista era el Ritz.
No quise quitarme la ropa, cosa que instintivamente hago, o no hago, siempre que llego a una habitación desconocida y maldita, como son las de todos los hoteles baratos. Recordé de súbito que el jeep estaba lleno de mis pertenencias de 10 años en Managuardiente y, sin embargo, me quedé dormido, en un abrazo conmigo mismo. ¿A quién podría abrazar, en aquel entonces? Eran las seis de la mañana de un día nefasto y el ruido de los autobuses subiendo a toda velocidad por Cuesta de Moras arrulló mi desasosiego.
Esa larga noche diurna ni siquiera se presentó un recuerdo agradable a ayudarme a dormir, pero me dormí de pura desolación, de pura consolación. Soñé, me imagino, pero no me acuerdo de nada. A las dos de la tarde desperté y bajé a grandes zancadas las escaleras del segundo piso hasta el vestíbulo. En el parqueo el jeep seguía ahí, desbordado con las poquísimas cosas que quise conservar, pocas, muy pocas, pero que de cualquier forma formaban un buen montón. Un buen montón de mierda nostálgica. Dos negros me ayudaron a descargar el jeep y lo dejaron todo en cajas y en desorden. Pude ver entonces en esas cuatro cosas el amontonamiento de la vida: no demasiada ropa, libros, fotografías, mi diario de Managua, una pistola, la pistola con la que maté a Laura, afiches, discos de larga duración, de los viejos, como agujeros negros de música desperdiciada. Ni siquiera pude sacar una colección de victrolas que me habían heredado unos burgueses finqueros de Granada, que me habían tomado cariño, antes de marcharse a Miami. ¿Y todo para qué? ¿Uno es realmente aquella disminuida o pretenciosa acumulación de chunches sin destino?
En una maletita de metal, verde olivo, del ejército, estaban mis viejos enseres revolucionarios: bandera, la primera cinta grabada de No pasarán, pañoleta, el silabario de Carlos Fonseca Amador, una antología manoseada de los escritos de Sandino, fotos de la última campaña de alfabetización. Todo lo demás lo había dejado atrás, como acostumbraba hacer cada vez que cambiaba de lugar, de mujer, de vida, de oficio o de mundo.
Por eso nunca había logrado reunir una biblioteca. Los restos de mi biblioteca universitaria, en 25 cajas marcadas por una X, se habían podrido en el patio trasero de la casa de July. Hace unos años me escribió y me lo dijo: limpiaron el patio y cuando alzaron los paquetes todo se despedazó y en vez de libros lo que quedaba era una pulpa viscosa y negra, podrida, devorada por el tiempo.
Nadie sabía o nadie debía saber que había vuelto a San José. Al menos, eso creía yo. La ilusión, sin embargo, duró muy poco. Fui al Bank of America y descubrí que en vez de los 500 dólares de la venta de un automóvil de segunda mano, hace más de una década, la cuenta registraba un millón de dólares. La felicidad ja, ja, ja, ja. Hasta entonces pensaba que aquellos 500 dólares eran el único territorio de mi vida que quedó fuera de la Revolución, aguardando mi regreso.
En el momento del triunfo lo dejé todo y salí corriendo, en busca de los compas y del futuro que había dejado de ser una tentación. El millón de dólares era la mejor explicación de por qué había vuelto a Costa Rica. Alguien me estaba pagando, por adelantado, un trabajo pendiente, pero en ningún momento me hice la ilusión de que ese inmenso botín fuera para mí sino para un pez grande. En realidad, no era un millón, sino casi 20 o 19 y pico, pero a mí solo me correspondía uno, un millón de dólares, como una cifra simbólica. Ahora sabía, al menos, por qué debía de volver a Tiquicia.
Al triunfo de la Revolución era un viejo de 28 años y tenía cualquier cosa menos un punto donde apoyarme. Tenía un hijo que casi no conocía y dos exmujeres que nunca llegué a conocer del todo. Después de mi pleistoceno sexual en el diario popular La Hora, y de su clausura, había transcurrido por muchos de los diarios y de las corresponsalías de Centroamérica y en espera del triunfo mis días languidecieron como copy en una agencia de publicidad de mierda. Ahí, en la agencia, donde aprendí lo único que sé del sentido práctico de la vida –todo lo demás es utópico– me había dejado enrolar por dos cosas que al menos una vez en la vida uno debe de mezclar: el amor y la revolución.
Lucía Reyes, Lucía Re, era sandinista, era el enlace con un hospital de guerra que estaba en Liberia, en el norte del país, y además cantaba, cantaba y cantaba. Ambos éramos copy –el negro que le pone las palabras a los spots publicitarios–, ganábamos muy mal y nos enamoramos locamente y para toda la vida. Pero la vida es muy corta. Lucía conocía a todo el mundo en Nicaragua y yo a nadie, salvo a los pocos que habían vivido clandestinamente en Costa Rica. Nuestro amor eterno duró apenas lo necesario como para instalarme después de la insurrección. Unos seis meses.
Quizás yo era demasiado poco avispado para el atronador furor revolucionario y ella, como yo esperaba, se escapó con un comandante. No con uno de los nueve, que eran los únicos que tenían el grado de Comandante de la Revolución y tenían el derecho de usar las mayúsculas. Pero su comandante era un comandante de verdad, un comandante comandante. Yo nunca he sido parte del red-set y mi afición por los héroes era, ya desde entonces, muy limitada. Pero la realidad es que cuando se fue solo hizo confirmarme dos hechos que yo ya conocía: mi incapacidad para la acción práctica y la certeza de saber que yo no la amaba a ella sino a un sueño. El sueño de la revolución. Y después descubrí, quizá muy tarde, que tampoco amaba la revolución, ni siquiera La Revolución inscrita en bronce y escrita por la Historia, o la Gran Revolución Proletaria Universal ni esa mierda. Estaba realmente enamorado de una escenografía en la que yo pudiera deslizarme. Siempre he amado los decorados. Los melodramas. Las operetas. Siempre pensé que mi narcisismo era bastante civilizado, pero la gente tiene razones muy diversas para vivir lo que vive. Yo quería darle un sentido a la vida que vivía y fue ese. Yo en realidad me había enamorado de la estructura, del armazón, del sistema que se degenera y regenera constantemente, que se canibaliza solo para vomitarse y volver a crearse. Detestaba la realidad a pedazos, parcelada. Nunca aguanté una redacción cuadriculada por pequeñas oficinas de vinil y plywood, pero tampoco soportaba una sala de redacción como una inmensa fábrica de información sin etiquetar. Para mí la vida tenía que ser parte de un movimiento universal, con la limitante de que uno, generalmente, no tiene la capacidad de percibir ese dinamismo. Pero, en la Revolución, si uno tiene una tarima suficientemente alta y unos binóculos muy buenos o la distancia y la claridad de miras necesarias, es posible ver el inmenso movimiento de masas –humanas, sociales, políticas, económicas– desplegándose hacia una función específica: regenerarse en el poder. Pero todo esto no era sino mi enorme incapacidad para sentirme dentro de la maquinaria, de distanciarme, de disociarme del resto, por eso durante aquellos años tuve mi mayor logro patriótico: logré olvidarme de mí mismo. No es contradictorio lo que digo. Lo que a uno le gusta del paisaje es poder verlo, es estar ahí, en frente o en medio, incluido o no, pero lo que a uno lo domina es esa ilusión de ser un ojo que se articula para dar un específico ángulo de visión de la realidad en ese segundo: eso es un paisaje. Me fascinaba ver ese huracán que se movía, esa corriente del golfo universal, ese glacial revolucionario que quizá podía moverse dos centímetros por año, o aún menos, pero que indudablemente se movía con una dirección fija, precisa, porque lo importante no es la velocidad sino la dirección del viento. Y el viento nunca, nunca se devuelve. Y si se devuelve ya es otro viento, otro tiempo, otra totalidad envolvente e inconmovible, ajena a las posibilidades de un solo hombre.
Me gustaba olvidarme de mí y dejar de ser solo un hombre miserable y pusilánime, cobarde y mentiroso, como yo soy. Mezclarme. Mezclarme, perderme y encontrarme en la muchedumbre: era uno más y a la vez yo sabía que era el uno excluyente: el uno que sumado a la masa daba por resultado uno. Siempre uno. Porque, en realidad, nunca logré dejar de ser uno. Y ahora volvía a sentirme arrastrado por ese movimiento, por esa inconmensurable marea de acontecimientos que no tienen objeto ni resultado, principio ni final, o que al menos uno no puede distinguir. ¿Un millón de dólares? Algo se aproximaba. Se movía rápidamente.
Algo se movía peligrosamente hacia mí como si a los pies del gigante uno de los enanos fuera de pronto señalado por ese dedo acusador y descomunal. Así me sentía yo. Algo se movía y se movía rápidamente hacia mí. Ahora tenía casi 40 años. No estaba a la mitad de la vida sino bastante más allá. ¿Cuánto es la mitad de la vida? Uno solo puede saberlo hasta que se muere. Cumpliría 40 años en abril y finalmente mi generación había llegado al poder o al menos ese simulacro de “generación” que son los compas: los trepadores, los arribistas, los advenedizos. Como yo, aunque yo he fracasado en mi propósito. Los adoro. Los detesto. Algunos son mis mejores amigos.
Todos habíamos salido del mismo colegio, La Salle, un tradicional centro de poder en Costa Rica, pero no me gustaba demasiado compararme con los demás. Siempre había renegado de mi generación, de nuestra propia degeneración, como nos llamábamos con sorna, y había tratado de hacer el camino al revés. Todos habían triunfado y yo había redondeado perfectamente mi propio fracaso al volver de Nicaragua con las manos vacías. En realidad ese millón de dólares no era mío, no me correspondía, porque yo no había hecho suficientes méritos. Ellos sí, en cambio. No tenía por qué sentirme responsable de todo y de nada, pero siempre he cojeado del lado de la culpa. La culpa es mi talón de Aquiles. Sin ella y sin moral hubiera llegado mucho más lejos.
¿Cómo olvidarme de los Cuatro Fantásticos? El presidente de nuestra clase, el presidente del colegio, el que fue el diputado más guapo –miento–, el ministro más popular –falso–, era ahora el Presidente más joven de la República –eso tampoco es verdad–. Había llegado el momento de hablar de Morales Santos, del Procónsul, de mi hermano, el Procónsul, que es el apodo, de todos los que tuvo –El Mono, Simio, Primate, Gorila, Gorilón, Orangután, Chita, Tarzán, Tapis, Luchi, Lucho, Luchón, Bronca, Moralón, Mulón y otros que ya no recuerdo–, que le sienta con mayor propiedad. En el colegio le empezamos a decir Procónsul no porque pensáramos que fuera comparable con un magistrado de la antigua Roma sino simple y llanamente por no llamarlo Mono, que más que apodo era una descripción que provocaba las bestiales iras por las que se ganó los otros sobrenombres.
Ahora, a pesar de todas nuestras precauciones, acaeció que el Procónsul llegó a ser cónsul de nuestra república, dictador de nuestra dictadura. Tenía el poder absoluto y total, durante cuatro años, que no es ni muy absoluto ni muy total ni tan cuatro años en Costa Rica.
Aunque éramos de los mesmos, de los Cuatro Fantásticos –¿recuerdan las fábulas de la televisión, Llamas A Mí, Elástico, Invisible y Hombre de Piedra?– nunca soporté al Procónsul. Nos tolerábamos suavemente. Nunca pudo evitar que su Ministro del Interior fuera mi mejor amigo, a pesar del apodo terrible que se ganó en los años ochenta: Siete Puñales. Conste que no se lo puse yo sino otros, o quizá Tito, el pequeño gigante de la revolución. Pero no me gusta llamarlo Siete Puñales sino con su verdadero nombre: Edgar, Edgar Jiménez, el flamante Edgar Jiménez.
Era curioso, casi cabalístico, que todos cumpliéramos 40 este mismo año. Todos más dos que no eran parte de los cuatro y que tampoco habían salido de La Salle. Eran parte de otra comunidad: el barrio, y por azares del destino habían ido arrimándose y dejándose atrapar en esas telarañas de casualidades que forman las historias.
Jorge Echeverría, “El Pelón”, no había salido de La Salle, sino del liceo San José, lo que establecía una diferencia radical, no entre dos colegios, sino entre dos clases sociales. Era Fiscal General de la Nación, así con mayúsculas, y, según creo, era un hombre honesto. El último que faltaba y que tampoco era parte del grupo, ni de nuestra clase social, pero que durante toda nuestra adolescencia se mantuvo a una prudente distancia, siendo intermitentemente amigo de nosotros, era Ricardo Blanco –¿era amigo de alguien, Ricardo Blanco?, ahora me lo pregunto–. Blanco, a quien sus amigos y enemigos llamaban Babyface, era el periodista más importante del país. Ricardito era el equivalente del Procónsul en su campo y el reverso de la medalla de mi fracaso. Había fundado y dirigido durante cinco años una revista de actualidad. Fue analista político, asesor electoral, Ministro de Información, editorialista en los más importantes periódicos y, fotogénico al fin, estrella de televisión. Su brillante destino parecía estar predestinado desde su nacimiento –no tan noble, sin embargo, pero bien administrado–: estrella de TV –léase tivi–, que son las únicas estrellas que existen ahora.
Aunque retrataba muy mal –según sus enemigos–, aunque no fuera suficientemente guapo –según sus amigas–, Ricardito, mejor conocido como Babyface –¿sería irónico?–, era el presentador de la edición “estelar” de las ocho de la noche, en el noticiero “número uno” que él también dirigía, en la cadena de televisión más popular, lo que lo convertía en el hombre “número uno” y en el personaje “más popular”.
Le gustaba estar en el “centro inquietante de la acción”, como él mismo decía. Pero yo nunca he amado demasiado a los “número uno”, quizá porque yo jamás lo he sido. ¿Por qué cuento todo esto si aún no he contado cómo y por qué traicioné la Revolución?
Hace unos meses, cuando todo ya había acabado y yo estaba indeciso entre quedarme o no, Jiménez volvió a llamarme desde el Ministerio del Interior. Sus llamadas habían comenzado tres años antes, cuando era solo el tesorero del promisorio movimiento político del Procónsul y, según él mismo me dijo, administraba secretamente una cuenta del National Endowment for Democracy (NED) destinada a los paladines de la libertad. Desde entonces nos vimos un par de veces en Managua, en la Embajada de Costa Rica.
Hace seis meses habíamos hablado por última vez de los detalles de la campaña presidencial de Doña Viole y al final me propuso volver a Costa Rica. El gancho era absurdo: una gran fiesta de cumpleaños para todos nosotros, el reinado de belleza de mi generación, en el Club Unión, de modo que coincidiera con la coronación de su majestad Ricardo I como reina de la prensa. Bromeo, como Periodista del Año. Yo me había negado pretextando la alergia que me producía Babyface, pero la muerte de Jaime parecía arrojarme a sus brazos. Sabía que todos habíamos formado parte de aquella trama contrarrevolucionaria, pero siempre me había negado a ver a Ricardito en Managua. Sin embargo, sabía de sus múltiples viajes entre Washington, Managua y San José, aún sin conocer completamente sus intenciones. Sus verdaderas intenciones y si lo hacía por convicciones, por plata o por las dos cosas mezcladas, como yo mismo, ya no lo sabré nunca.
Para esas alturas, después de las elecciones generales en Nicaragua, yo me sentía fuera, completamente fuera de la familia. Para mí era todavía un asunto de conciencia. O, cuando menos, de inconciencia. Hubiera deseado, entonces, haber iniciado una nueva vida en México, donde me ofrecían un puesto en un semanario económico que reclamaba el mercado latinoamericano. Yo no tengo nada que ver con las finanzas, ni con los números, ni con nada que se le parezca, pero estaba dispuesto a encargarme de los análisis políticos. Sin embargo, semanas antes de dejar Managua, Tito, el Supremo Comandante de la Revolución, el Ogro agrio, se me había cercado en una fiesta y me había dicho: “No te vamos a dejar mal colocado. Tengo muchos planes para vos”.
La frase no me había hecho ninguna gracia. No me gustaban los héroes pero tampoco los traidores y mucho menos que me recordaran que no era parte del primer grupo y sí del segundo. Ladrones, traidores, sinvergüenzas, fariseos. ¿Era yo de los fariseos?
Comprendí entonces que, incluso, el cargo que se me ofrecía en Expansión, mi futuro, lejos de un pasado que se negaba a perdonarme, como yo mismo, era parte del mismo juego. En ese instante no pensaba o no podía pensar que mi vuelta a Costa Rica fuera un ajuste completo de cuentas. Mi amigo Edgar Jiménez no iba a olvidar su promesa de hacer una gran fiesta de cumpleaños para los cuarentones. Para los cuarentones Cuatro Fantásticos, cuatro menos uno. Para los tres que quedábamos vivos y que habíamos sobrevivido a nosotros mismos. Una fiesta completamente inolvidable.
En esos primeros días no podía pensar en otra cosa que en Jaime. Quise llamar a su madre, quise hacer muchas cosas, pero no podía pensar y todas las posibles situaciones se me aparecían en una perspectiva muy alejada, como si estuviera haciendo el mejor papel de mi vida en una película de indios y vaqueros, de héroes y traidores, de cuarta categoría. Porque de pronto descubrí que, a diferencia del Ulises de mi infancia que volvía a una Ítaca en medio de la selva tropical, yo ya no era invisible y que todas las miradas estaban sobre mí.