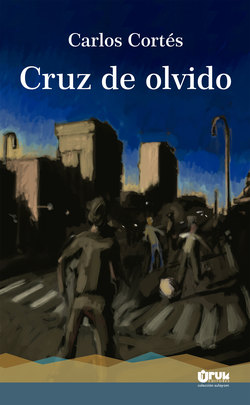Читать книгу Cruz de olvido - Carlos Cortés - Страница 7
III
La noche de la morgue
ОглавлениеEl Bellavista estaba solo a un par de cuadras del circuito judicial. Las bajé y me topé con una jauría de periodistas que esperaba a la salida de la morgue. Conocía muy bien sus movimientos casi instintivos. Muchas veces yo mismo participé de aquel estado de excitación e hice lo mismo como sucesero.
Pero en Managua me comencé a distanciar de la acción y a descreer de aquella oportuna rapidez de movimientos: el fin perseguido se había convertido para mí en un despropósito. Me mezclé entre la manada de colegas (¿camaradas? ¿compañeros?) y pude distinguir sus precarias presas: un par de viejos habían venido desde Guanacaste por el cadáver de su hijo. Costosamente intentaron introducir una caja de pino por el ascensor del segundo piso, hasta que les permitieron ingresar directamente a través del estacionamiento del sótano y llegar a la Medicatura Forense. Una oficina contigua albergaba el depósito de cadáveres. Los periodistas se habían instalado cómodamente en la salida del estacionamiento. Yo me quedé como un curioso más entre el tropel de personas que esperaban el desenlace.
La ciudad, esa mañana, amanecía contagiada por mi nerviosismo. Transcurrieron aún algunos minutos y me imaginé a mí mismo aguardando un cadáver. ¿Cómo serían mis reacciones? De pronto se me ocurrió pensar en un montón de cosas que jamás en mi vida, hasta entonces, me había permitido pensar: ¿cómo estaría vestido mi padre el día de su entierro? ¿Tendría abierta la tapa del cofre o no? ¿Las balas le habrían alterado la expresión de su semblante? Yo lo recordaba exclusivamente por la fotografía que mamá mantuvo durante toda su vida sobre la vieja radio General Electric de nuestra casa. ¿Tendría, el día de su sepultura, la misma corbata blanca y delgada, la camisa clara, y el traje oscuro que yo vislumbraba apenas en la foto blanco y negro de una boda prematura? ¿Prematura a pesar de los diez años de noviazgo? De seguro no tendría la misma cara risueña.
Tenía tantos años de no ver a Jaime que no quería ni siquiera imaginármelo. No quería imaginar nada.
Sobre el plano inclinado que conduce al canal de salida, desde el sótano, donde estaba el estacionamiento subterráneo de la Corte, todos percibimos un pequeño pickup de color azul. Detrás venía un hombre viejo con sombrero de paja sosteniendo delicadamente una caja. A su lado vi dos niñas y un par de mujeres. Adelante, en la cabina, un hombre conducía el vehículo y una mujer, vestida de negro, vieja, lloraba escrupulosamente. Lloraba a conciencia. Me imaginé que era la madre.
Al salir fueron interceptados por una tormenta eléctrica de destellos fotográficos y por la horda de fotógrafos y reporteros que reclamó respuestas, declaraciones, reacciones. El viejo dijo algunas palabras inaudibles y se echó a llorar. Yo solo pude ver sus inmensas manos cuarteadas contra un rostro diminuto y el sombrero de paja.
Los otros cadáveres ya no estaban en la Morgue Judicial, sino que los familiares los habían reclamado durante la noche. La Cruz Roja había organizado un funeral colectivo en su sede debido a que la mayoría de las víctimas carecía de los más mínimos recursos. ¿Qué hacía, entonces, mi hijo Jaime entre ellos? Así que tomé un taxi y volé hasta las inmediaciones del Paseo Colón.
Ahí, detrás del casi ruinoso edificio del Ministerio de Salubridad, seguía estando el cajón cuadrado, de cemento y vidrio, de la Cruz Roja. Noté igual cantidad de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y toda clase de curiosos, pero reinaba un ambiente de estupor general. Una veintena de ambulancias permanecía regada en las calles laterales y la vela de difuntos ocupaba el sótano de 250 metros cuadrados. Ingresé, entonces, en otro mundo.
Tal vez podían ser las cinco de la tarde de un día gris, sofocado, aciago, en el lugar más húmedo del planeta, en el año más lluvioso de su historia, según me enteré después. Aquel año se recordaría por dos cosas: por la masacre de La Cruz y por el nivel pluvial, que fue el mayor del siglo. Sin embargo aquel día de difuntos no llovía.
El lugar era tan grande que a pesar de la gente la masa humana no formaba un cuerpo compacto sino más bien lleno de grietas y parcelado por corros de gente que vacilaban entre atraerse unos a otros y repelerse, entre concentrarse o dispersarse. El gran salón estaba acordonado por cirios que le daban un tinte de tinieblas a quienes iban siguiendo una serpenteante fila hasta un altar improvisado donde aguardaban cinco de los cadáveres. Conforme me iba introduciendo en el salón me impresionaba más ese mundo remoto, que yo creía ver desde el batiscafo de mis dos ojos como quien baja al fondo de la noche, al fondo del mar o al fondo de su destino.
Yo era yo, con mi traje de hierro, con la escafandra de mi culpa, yo era el testigo invisible para los hombres sin ojos de aquella larga catacumba que me llevaría hasta un viaje sin retorno. Busqué sin remedio a alguien con quien poder identificarme: una madre, un padre, un hermano, unos parientes, pero a pesar de que iba avanzando rápidamente por aquellos pasillos de gente vestida de colores oscuros, todos mostraban una máscara de dolor informe que no me permitía penetrar en el sentido final de aquella expresión. Era dolor o más que dolor era horror. Una mueca congelada de horror.
Tal vez habían gritado toda la noche, pensé, y estarían ya hartos, con la garganta ronca y los ojos arrasados. No lo sabría nunca. Algunos grupos dispersos conversaban entre sí en silencio, quedamente, como si no quisieran molestar. Otros eran más ruidosos y hablaban en gestos exaltados que se presentaban detrás de la misma vitrina del absurdo. Yo buscaba, en medio de aquel infierno luctuoso, un mensaje. Un mensaje para mí.
Me iba sumergiendo en ese silencioso mar de gente que sin embargo gemía a ratos, rezaba o articulaba palabras inaudibles. Seguía avanzando hasta que los cirios se me hicieron familiares y vi los cinco ataúdes de felpa, una gente arrodillada y otra de pie, o leyendo algunos libros negros y sin palabras, emulando la simple acción de rezar, de alzar una plegaria o de orar en voz alta.
Vi que aguardaban en los límites del abatimiento, antes de hundirse del todo. Y yo seguía fuera de aquella comunidad de sufrimiento. ¿Era imposible explicarse lo sucedido? Los ataúdes estaban herméticamente sellados o tal vez no completamente, y yo podría meter la mano y comprobar que de verdad contenían cadáveres y que además estaban sin cabeza. No me estaba volviendo loco, pero yo me conocía perfectamente, y sabía de mi terror a sofocarme vivo en cualquier lugar cerrado.
Sentía una fuerte sensación de vómito en la boca del estómago y la tensión solo me permitía bostezar en un amago de expresión humana.
En realidad he olvidado los días posteriores a la noticia de la muerte de Jaime. No es que se me olvidaran, es que los olvidé: creo que los viví intensamente y eso fue suficiente. Tal vez recupere aquellos recuerdos alguna otra vez, en los próximos años, pero no me son necesarios para seguir viviendo. Con saber que Jaime está muerto, de alguna forma, es suficiente para mí y no necesito nada más. No necesito ninguna otra certidumbre, porque de cualquier modo no hay ninguna otra y esa, tan grande, abarca las otras. La muerte. El olvido. El rencor. La culpa de vivir.
Seguía deambulando entre los habitantes de aquel taciturno funeral y el hombre de la escafandra se dio cuenta de que dentro de él alguien lloraba: no podía oírme, por supuesto, y sin embargo oía unos pequeños quejidos que me taladraban la sien.
En eso entró el Presidente de la República, el Procónsul, aunque en ese único instante fue exclusivamente el Presidente de la República y se detuvo a mi lado sin reconocerme. Viéndome, quizá, muy afectado, me dio un abrazo que yo sentí realmente afectuoso y me palmeó la espalda una o dos veces. Pensé que me había reconocido, que había notado mi dolor y su charco húmedo por el piso, mis espantosos ojos rojos, mi rostro espantado en busca de otro rostro, pero no.
Me vio muy afectado y decidió darme las condolencias, según me confesó después, días después, pensando en que sería uno de los deudos de aquel funeral que le había sido impuesto por el protocolo y sus deberes políticos. Por su responsabilidad en toda aquella misa macabra.
Siguió repartiendo abrazos y besos, como hacen los políticos, y a pesar del vientre abultado que en vano ocultaba bajo la camiseta, la camisa, el chaleco y el saco, se arrodilló, en un primer momento, luego, como pudo, se sentó dificultosamente con su inmenso culo desproporcionado y empezó a llorar sus lágrimas de cocodrilo, como un niño desconsolado.
Estaba rodeado de ministros y algunos quisieron apartarlo del lugar, pero él se resistió, aulló, pataleó, se recompuso, se revolvió y siguió llorando como un niño sin ángel de la guarda. Estaba borracho. Y todos nos dábamos cuenta.
Una de las madres de las víctimas, que permanecía rezando en una esquina, intentó apretarlo contra ella y ponerlo de pie y por fin, exhausta, lo abrazó y lo siguió abrazando por largo rato. El, volviendo a la vida, volviendo atrás, regresando, le devolvió el gesto y se percató de quién era. No es que la reconociera, solamente la vio. Hasta ese instante solo había percibido la multitud, en masa, pero luego comenzó a diferenciar rostros, expresiones, seres, dolores, y cesó de llorar automáticamente.
Le ofrecieron una silla donde apenas pudo acomodarse y compartió un rato con los supervivientes y se marchó.
Los periodistas captaron toda la película, a pesar de la poca luz, gracias a los reflectores que hasta entonces vi, y comprobé cómo el cortejo del Presidente y su maquinaria de funcionarios, cronistas y cortesanos se fue apartando poco a poco, como una parranda que va recorriendo punto por punto el trazado zigzagueante de una ciudad hipotética hasta que se marcha y sale con su fanfarria, desapareciendo por fin de la metrópolis exhausta. Así fue saliendo, casi quedándose, casi deslizándose por el suelo, el Procónsul y yo lo seguí.
Seguía repartiendo besos y abrazos y en un momento yo mismo le extendí la mano como una señal de aviso. El me la extendió también, la estrechó y me miró a los ojos. Yo noté como cambiaban los suyos. Unos ojos negros diciéndome, preguntándome, escrutándome en un “¿sos?, ¿sos vos?, ¡no?, ¡no podés ser vos!” Diciéndose: “¡No! No tan pronto, el emisario de mi muerte”. Yo le dije entonces:
—¡Soy yo! –pero en realidad no se lo dije. No pronuncié palabra. Pero lo grité como pude, con la boca cerrada. El, entonces, como si hubiera entendido mi precipitación, la inconveniencia de mi decisión, me dio la espalda. Pero en ese instante me di cuenta de como algunos de sus asistentes corrieron hacia mí y me empujaron en el interior de unos jeeps que formaban una densa cadena de seguridad alrededor del vehículo oficial. Alguien, en la caravana, dio la señal y todos se fueron envueltos en una nube de luces, bocinazos, sirenas, madrazos, gritos, órdenes militares y polvo.
“Era la política que movía el mundo”, pensé con ironía. La impresionante falange de la Casa Presidencial se movilizaba como un torbellino y el vehículo en el que yo iba fue moviéndose y destacándose del montón de automóviles hasta colocarse detrás de la pretenciosa limusina oficial. Al parar la comitiva en una señal de alto, contemplé como la puerta de mi vehículo se abrió y en cuestión de segundos estaba junto al Procónsul.
Igual como la última vez que lo había visto, hacía diez o quince años, tenía un vaso de ron en la mano y me pareció que solo reanudamos aquella impresionante borrachera. Durante este tiempo, a pesar de su virulencia anticomunista, que hizo fama en la universidad –los rojos, los rojos, yo lo conozco y ellos me conocen a mí, era una de sus frases famosas–, había transcurrido por una carrera política hasta alcanzar la cúspide de la Internacional Socialista (IS).
Tito, el enano, había hecho todo lo imposible, al menos eso creía yo, para que el sandinismo entrara a la IS y el Procónsul hizo todo lo posible para evitarlo. Yo, yo no era más que un peón, el tinterillo, el recadero, el currinche, el petimetre, pero era uno de los pocos que conocían la verdad, al menos eso pensaba mi elástica virginidad de hombre ingenuo. Yo creía que sabía el cómo y el por qué y que conocía el fin de todo, el happy end que terminó con el triunfo de Doña Viole y la desintegración del Estado sandinista. Y estaba dispuesto a hacérselo saber, si es que había sido él mismo, tal y como yo pensaba, quien me había enviado un maldito mensaje con el Panameño. O tal vez no había sido él sino Edgar, su propio ministro. Ya habría tiempo para aclarar las cosas. Lo único urgente era saber, por fin, si lo de Jaime era una trampa, un resbalón o una caída y quién se había caído dentro.
“Bueno, al chancho con lo que lo crían”. Aquella era, desde el colegio, su frase preferida. Eso fue lo primero que me impresionó cuando lo vi de cerca y vi la tensión de los músculos en su rostro, endurecido por la grasa y la congestión alcohólica .
—Pero, aquí, quien necesita una liposucción no soy yo sino toda la sociedad –replicó al sorprender mi mirada, sin darme un respiro. Me abrazó, ignorando aparentemente lo de Jaime, excusándose en el hecho supuesto de que estábamos en dos lados opuestos de la realidad y que yo, simple periodista, era un enviado de Barricada Internacional para cubrir los detalles de una masacre en la que él, según él mismo, no había tenido nada que ver.
Me abrazó, sin embargo, y su mal aliento me susurró que detestaba los entierros, el negro, el luto, las lágrimas, el sentimentalismo barato de la gente que sufre, que no se contiene, que no aguanta lo que le toca en la vida.
—¡Qué porquería! –dijo riéndose, despejando la evidente tensión como quien se espanta una mosca de la cara. Oí dos risas juntas. Su gran panza también se reía.
—¡No aguanto el olor a pobre!, a la puta –añadió, casi entre labios, para sí, mientras me palmeaba efusivamente y yo pude comprobar, como habían dicho, que había dejado de ser un procónsul (alcoholipithecus hominoidea) para convertirse en un inmenso orangután albino detrás del poder tribal. En un mono desnudo político en toda la dimensión de la palabra.
Me abrazó con entusiasmo y sentí la gelatinosa densidad de su olor que también me abrazaba. El Procónsul había convertido el uso de la guayabera en un arte. Había olvidado el saco y la corbata y en su lugar utilizaba unas guayaberas de amplias bolsas en que podía dejar descansar sus manos durante horas, mientras oía los informes de asistentes y secretarias en la Casa Presidencial. No se colocaba las guayaberas sino que se amueblaba con ellas: era una simbiosis casi natural.
Estas camisas, no se sabe si inventadas en Cuba, República Dominicana o Filipinas, presuntamente ideales para llevar la fruta, le permitían al Procónsul disfrazar un poco su panza de tres cuerpos. La curva de su felicidad, como él mismo la llamaba, se dividía ceremoniosamente en tres partes: del tórax al abdomen, del abdomen al ombligo y del ombligo hasta la ingle cubriendo un espacio por demás tan volátil como la nitroglicerina, e igual de explosiva, que amenazaba con desparramarse sobre el contertulio.
Por eso la guayabera tenía, en la constitución física del Procónsul, un propósito arquitectónico o estructural: poner barreras a la libre circulación de las masas. Pero también le permitía guardar en sus bolsas las cosas más variables, pero esencialmente una sola: botellas.
El Procónsul había luchado toda su vida contra las tres enfermedades costarrisibles: la pequeñez, el olvido y el alcoholismo. Y había combatido las dos primeras, y sobre todo la segunda, contrayendo la tercera. Casi sin darse cuenta, al final del colegio, se convirtió en alcohólico. Toda su infancia odió el alcoholismo temerario de su padre, uno de los mejores relojeros de San José. Pero cuando el viejo los dejó se convirtió al alcoholismo, dicen que por revancha o por miedo, aunque lo negara sistemáticamente, escudándose en sus palabras preferidas:
—Al chancho con lo que lo crían.
Sin embargo, solo tomaba ron, y de cualquier clase. Su ron favorito era el Chattam Bay Oro que hacía especialmente para él la Fábrica Nacional de Licores. El mismo bromeaba con eso:
—Si no fuera por mí ya hubiera cerrado la destilería nacional.
El famoso alambique patrio había sido inventado 150 años atrás por el presidente Mora, el de la guerra contra los gringos. Con su gesto fundador pareció cifrar desde las primeras décadas de vida republicana el destino nacional de rivalizar con la Unión Soviética en el primer lugar del ranking mundial de ingestión alcohólica: “A mucha honra”, diría el Procónsul si me estuviera escuchando.
Pero a diferencia de Boris Yeltsin el Rojo –pero no por comunista, claro–, nuestro mono tropical era capaz de dejar de beber durante semanas y hasta meses. Durante la larga campaña electoral solo consintió en beber vino. A veces se bebía cajas enteras, es cierto, pero no se emborrachó jamás, porque “ningún borracho se come su propia mierda”, diría.
El Procónsul estaba ahí, frente a mí, abrazándome, absorto en su propio imaginario etílico, totalmente alejado de mi insufrible dolor, cuando el automóvil presidencial en el que viajábamos, que no era una limusina, como me había parecido al principio, sino solo un automóvil japonés negro, elegante y caro, se ubicó exactamente en la entrada del celebérrimo bar El Piave, a unas pocas cuadras de la Cruz Roja.
El Ministro de Educación, que estaba en el asiento delantero, me abrió la puerta y me dijo discretamente:
—Don Lucho quiere invitarlo a tomarse un traguito con él.
Pero el Procónsul, siempre tan propenso a la espectacularidad, empezó a examinarse las bolsas de la guayabera y del pantalón. Yo lo tomé como parte de sus alucinaciones azules y me preparé para empezar a divisar en media calle una de esas manadas de fideles castros azules que, con frecuencia, imaginaba su feroz anticomunismo, y que llenaban con paciencia sus sueños y sus pesadillas ebrias. Pero no era eso. No, no era eso, sino que lo habían bolseado.
En el multitudinario entierro, en el que había abrazado, manoseado, besado y toqueteado a todos los deudos, alguien, “un honrado hijueputa”, en las propias palabras del Procónsul, lo había bolseado, metido la mano en la bolsa y despojado de su billetera.
—¡Estos hijueputas! ¡Qué porquería! –dijo arrastrando las erres por el más innominable fango paleodental, en el clásico acento costarrisible de arrastrar las erres.
—A la puta, es que no puede ser. Me cago en Buda y en toda su descendencia. Me cago en todos los querubines, ángeles y arcángeles celestiales. Me cago en Cristo y en el Anticristo. La puta que te parió. Esos malnacidos. Mirá, no. No, no puede ser. Son unos pillos de siete generaciones –exhaló sin aliento.
—¿Por qué a mí si yo soy honrado, Dios mío? –gimoteó lastimeramente–. ¿Por qué me has abandonado? –suspiró haciendo el pormenorizado repaso de sus tarjetas de crédito, fotos de secretarias conquistadas o por conquistar, teléfonos y citas amorosas en el futuro inminente. Pero en ese instante cambió su expresión y empezó a reír.
—Vale que estaba vacía, maes. Ni una peseta.
Y deslizó su dedo gordo entre el índice y el dedo medio en su gesto más característico, vociferando:
—¡Mirala! ¡Mirala! –y soltó a reír su barriga apocalíptica.