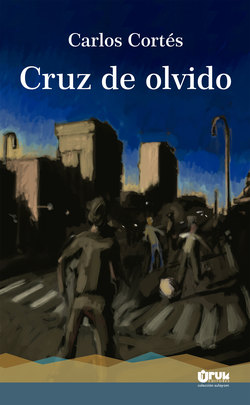Читать книгу Cruz de olvido - Carlos Cortés - Страница 9
V
Cruz de olvido
ОглавлениеNo sé cómo pero volví al hotel Bellavista aquella madrugada. Un vehículo oficial había consentido en tirarme cerca del Parque Nacional. Bajé por Cuesta de Moras y la avenida Central todavía con la boca nauseabunda y añeja y la sensación de haber vomitado hasta mi vida. Habían transcurrido dos días desde la pretendida muerte de Jaime.
Fui hasta Chelles por un café, que me bebí de un sorbo, y temblando me fui lo más rápidamente que pude sin detenerme siquiera en las primeras luces del amanecer. Llamé varias veces al hotel y nadie respondió. Me senté en el caño un rato, donde terminé de vomitar mi ansia, mientras la luz iba apareciendo poco a poco y regresé a llamar a la puerta. Un negro malhumorado me dejó pasar y entre dientes balbució algunas palabras ininteligibles. Entendí que el recepcionista no tardaría en llegar. Esperé de pie un instante y yo mismo tomé las llaves y me precipité a la habitación con el cansancio del mundo sobre mis espaldas. Entré en el cuarto y descubrí que no estaban mis cosas.
—¡Mierda!
Cerré despaciosamente la habitación con todos los cerrojos y picaportes posibles, puse un par de sillas contra la puerta y me metí en la cama. Eran tal vez las 5 de la mañana, pero no tenía modo de saber la hora exacta. El Procónsul tenía mi reloj. En medio de la borrachera me lo quitó. O antes de desvanecerme, cuando tuve aquel ataque de miedo y estuve a punto de agarrarlo a golpes. Era uno de esos relojes muy rusos, del ejército, toscos y rudimentarios, con letras en cirílico, que se habían puesto de moda después de la caída del muro de Berlín, como todo lo soviético. Maldiciendo mi suerte pasé una rápida revista a todo lo que había traído de vuelta de Managua, a mi vida a lo largo de aquellos diez años de trabajos de amor perdido, y creo que terminé durmiéndome.
Una goma de mierda me echó de la cama a media mañana y el recepcionista, que ahora sí estaba, me insultó y me dijo que estaba loco.
—¡Aquí no somos unos ladrones, señor –repitió mientras tomaba el teléfono y discaba histriónico el número de la Guardia Civil. Pero yo no quería más problemas. Colgué yo mismo el teléfono y le pedí que buscara en los otros cuartos.
—Aquí to’mundo es honrao. Aquí nadie se roba un cinco, mista –volvió a decirme sin oír lo que yo decía.
—¡Quiero que busquen, que busquen bien! ¿Me entiende?
Y debí haber agregado: “negro de mierda”, pero no dije una palabra.
Días después ocurrió lo mismo con el automóvil. Había desaparecido del estacionamiento. El responsable se limitó a decirme que ellos no se hacían responsables por “carros abandonados” y me entregó un papelito con el número telefónico de una de las principales pandillas de robacarros de San José.
—Idiay, ¿quién quita un quite? De pronto se lo consiguen y se lo tiran por menos de 2000 dólares –me dijo un hombre joven, sonriente y jovial. ¿Se burlaba de mí o realmente pretendía ser amable? Luego se disculpó por no poder hacer más. Pero otro agregó con tono severo:
—Llame hoy, don. Mañana ese jeepcillo está en Panamá con placa nueva.
Se trataba de una red internacional. Cuando por fin lo conocí, Mi Socio me contó hasta los últimos detalles del negocio.
El jeep no me importaba mayor cosa. Haría lo posible por encontrar mis chunches y por deshacerme de un millón de dólares. Esa cantidad de ceros y Jaime eran lo único que me importaba. ¿Había sido un malentendido o, más bien, un bienentendido, como bromeaba De Fleur, nuestro contacto en la Embajada Americana en Panamá. Me había jurado no volver a usar esa cuenta. Era plata que venía de muy lejos y que estaba ahí nada más para ayudar a La Violeta en su campaña política. Una platilla, como quien dice. Yo sólo había sido un eslabón en la cadena de dólares entre los gringos y la oposición nicaragüense, pero no por dinero. No por dinero.
En la cafetería pedí una birra para sacarme la goma, pero no pude con ella. Sorbí lentamente un café y nada más. Un café hirviendo y una tostada fría, que sudaba más margarina de la cuenta. Luego me largué a Macondo.
Dante Polimeni, dueño de Macondo, la librería universitaria, era la única persona en la que podía confiar. También fue el único que me reconoció de primera entrada, desafiando la condición de invisibilidad que yo le había rogado a la Virgen de los Ángeles y con la que me creía en perfecta seguridad. Pero Dante me esperaba. De profeta no solo tenía la barba sino también la intuición.
El Dante leía y me comentaba cada semana mi columna en Barricada Internacional. Durante casi una década nos habíamos frecuentado en Managua y en La Habana y hace tres años la amistad se selló con un favor. A pesar del veto oficial de la izquierda, Dante había aceptado distribuir casi clandestinamente, por amor al arte y a la amistad, un libro mío, El corto verano de la contrarrevolución. No estaba de acuerdo con su contenido, por supuesto, pero era un incondicional. Desde entonces quedamos como hermanos que no se hacían demasiadas preguntas. Aunque publicado por Vanguardia, la editorial del Frente, el panfleto no tuvo ni siquiera primavera: fue atacado por todos lados y la edición, sin que yo pudiera evitarlo, se “agotó”. Es decir, desapareció del mercado. Sin embargo, pude recuperar 200 ejemplares que el Dante aceptó sin chistar, solidariamente, enojado con los compas que no aceptaban ni la discrepancia ni la autocrítica.
Dante me vio ingresar a Macondo y supo que era yo. Teníamos años de no vernos y yo había cambiado, pero aún así me esperaba. Mis amistades revolucionarias estaban “pegadas” a mi look subversivo: barba abundante, pelo largo, anteojos y una impenitente jacket de mezclilla, La Mili. Yo era el olor de La Mili de lo acostumbrada que estaba a estar pegada a mi cuerpo. La Mili olía a mí, exudaba mi delirio y mi ansiedad de aquellos años. Hace uno o dos años, cuando todo cambió, se la regalé a un chavalito que había intervenido en la toma de Rivas en el 89. No se me olvida porque se llamaba Juan Santamaría. Se enamoró de la maldita chamarra. Era un chavalo cualquiera, tal vez de 20 o menos años, en el ejército del sur “Benjamín Zeledón”.
Ahora yo había cambiado y Dante parecía ser la única persona en el mundo capaz de entenderme o, al menos, de aceptarme. Me había vuelto más flaco, tal vez enjuto, sin barba, con el pelo corto e hilvanado de canas, con unas profundas entradas que me alargaban el rostro. Los ojos, me lo habían dicho mis mujeres de Managua, se me habían apagado y el verde tierno con el que habían ingresado a la redacción de Barricada, nueve años atrás, era ahora de una tonalidad parda sin mayor definición.
Pero mi mayor cambio era el color de la piel: me había vuelto cetrino, de un modestísimo color quemado y, francamente, un poco enfermizo, un tanto verdoso, después de una hepatitis que me tumbó en los primeros años de la Revolución y de la que no me recuperé jamás. Sabía muy bien que me había vuelto un tanto depresivo e irritable.
Ni siquiera Dante adivinó lo de Jaime. Realmente ahora me daba cuenta que el hijo de mi exmujer era también mi hijo, aunque formara parte del último cajón de mis recuerdos. Y ni Dante ni casi nadie podía saberlo, pero menos aún en Managua, donde me había sentido a la vez ligero y pesado, atormentado . por la guerra y el proceso de la Revolución. Mi vida personal se había borrado de cualquier tipo de atadura.
Entré a la librería, atestada como siempre, y contemplé al Dante rodeado de libros, facturas y revistas. Dejó de hablar por teléfono y al mirarme supo que se me había cambiado la vida. Entre un año y otro pasaron mil años: el muro de Berlín, el fin de la guerra, el final de la Revolución, la invasión a Panamá, las últimas purgas en la guerrilla salvadoreña, perder el poder, la nostalgia por el poder.
A muchos compas también se les había cambiado la vida. Para siempre. A mí también, pero por otras razones.
Claro que yo no estaba al margen de los avatares de mi generación y de todo lo que habíamos sufrido. Sentíamos que no nos quedaba nada. Pero no era por eso que mi vida brincaba.
Nos abrazamos rápidamente y fui al grano. No quería pensar demasiado. Por nada del mundo deseaba compasión ni demostrar debilidad. Dante lo entendió bien porque podía ser de una ternura descomunal y a la vez pragmático, demoledoramente desafecto. Así que le espeté casi al borde del silencio:
—Necesito un lugar donde caer muerto... unos días... o una noche, todo depende.
El Dante extrajo de no sé dónde la llave de su apartamento en Barrio Amón y me la dio.
—Martincito –me dijo, con una voz confiada que despejó mis dudas–: ¡Estate tranquilo! ¿Nos vemos en la noche?
—No sé –le dije con un parpadeo de angustia–. No sé... –susurré dejando ese instante trunco.
—Bueno, cuando podás, querido...
En esos días nos vimos poquísimo. Me instalé como pude, pero no tenía tiempo ni ganas para casi nada. Ahora, repensándolo años después, siglos después, pienso que fue como volver un segundo a Managua, al menos la primera impresión. El apartamento estaba en Amón, en el barrio más viejo de principios de siglo, pero el edificio era moderno y un poco ruinoso. El ascensor no funcionaba. La puerta del garaje del sótano se atoraba y la pintura se descascaraba en lagunas de humedad. Pero cuando entré en la zona Polimeni, territorio liberado, me sorprendió aquel diminuto museo del barroco latinoamericano que el Dante había ido acumulando, poco a poco, a lo largo de larguísimos y barbudos años de exilio.
No quedaba prácticamente nada de Argentina ni de sus días como profesor de literatura en el Cuyo y en Santa Fe. Era santafesino, pero con el tiempo había adquirido, para mi sorpresa, una colorida cultura mesoamericana y caribeña, en la que predominaban los tejidos, las mixturas, los colores bastardos y una particular aversión a la pureza. Ya en La Habana, cuando en alguna feria del libro compartimos una habitación de hotel, me había enterado que el horror vacui dominaba su inmanente sentido de la decoración.
Los pisos, las paredes y los recintos estaban plenamente colmados: Dante odiaba los huecos, los vacíos en la vida práctica, la atestada Macondo era la mejor demostración, aunque ideológicamente privilegiara la confrontación y el intercambio. Pero no en la vida práctica, que tenía que estar bien apretada. Para él la existencia, la realidad, la revolución, la evolución, eran un continuo y permanente non terminato en danza no hacia su consecución sino hacia su subsiguiente transmutación. Era un dialéctica hijo de puta. Nada más que eso.
Alguna vez me había saludado diciendo que él ya no era “un marxista de la tendencia Groucho”, ni siquiera un psicoanalista frustrado que había buscado durante la mitad de la vida aquella “pasajera de cooperación” entre el psicoanálisis y el marxismo. Yo lo veía como un “Capitán Nemo de la epistemología” detrás del pasaje subterráneo, submarino y “subtodo” entre el Ártico y el Antártico.
—Sartre nunca llegó porque era presbítico, el pobre, y no ves que para eso hay que tener muy buen ojo, Martín –me dijo el Dante.
Tampoco era un “montonero ilustrado” ni un buen guerrillero, aunque quizá lo habrá sido de la gastronomía, no sé si de las ideas. No fue un cristiano primitivo –le faltaba la fe–, eso sí que no, aunque más de una vez se definió simple y llanamente como un “poshegeliano de postizquierda, Martincito”.
—Lo real es irracional y lo irracional es real, querido.
Mi poshegeliano en calzoncillos mantenía una inmensa reproducción de Piero della Francesca en el vestíbulo del apartamento. Lo demás era Latinoamérica. Desde santicos peruanos y guatemaltecos hasta cerámica colombiana, pero sobre todo el color del centro del centro de América: una máscara colonial nica para jugar al güegüense –la sagacidad india para engañar al conquistador español–, una santa cena en artesanía salvadoreña, con los apóstoles vestidos de guerrilleros, Judas disfrazado de coronel de la Guardia Nacional y con un micrófono en la mano; pero también pinturas naive de Haití; afiches y fotografías de Cuba; y objetos rituales del culto macumba y pocomí del Atlántico de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Todo esto “tallado” y rodeado de miles de libros, revistas, catálogos, discos, casetes y una infinidad de pequeños objetos que la vida le había regalado.
—Fijate lo que he ido juntando, sin apenas darme cuenta, en estos años posguerra. Guerras frías, calientes, tibias, en baño maría, al vapor, en el horno de microondas, como querás, querido –me dijo una vez.
Me instalé entonces en su cuartel de invierno. El periódico ofrecía tres o cuatro páginas de información sobre la matanza, un croquis de todo el área del crimen y un mapa de la zona montañosa de Alajuelita y estribaciones. Un reportaje central mencionaba las indagaciones más o menos sistemáticas de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) entre todos los grupos organizados que habían intervenido en la peregrinación del 19 de marzo y un pequeño cuadro de situación: las hipótesis que se barajaban, las posibles pruebas en uno u otro sentido, los pasos siguientes de la exploración.
En otra página se ofrecían testimonios y una última nota sobre “el laberinto de la balística”: el Ministerio de Seguridad desmentía el uso de armas pesadas en la matanza. La primera página mostraba al Procónsul en el sótano de la Cruz Roja y brindaba pequeñas imágenes de otros sepelios, ceremonias religiosas y actos privados de repudio “a la abominación criminal” de Alajuelita.
Jaime tenía su lugar en la lista de víctimas... pero, ¿por qué usaba el apellido de su padrastro?... La información ofrecía los mismos datos que ya conozco, que he conocido siempre, que he tratado de olvidar y que he recobrado después de años de olvidos, de anticipados olvidos. Después de todo, solo tengo la memoria. La memoria y la culpa. Pero uno aprende a vivir con la memoria y con la culpa.
—¡Venís casi 20 años después reclamando derechos, hijueputa! –dijo tirándome el teléfono el hermano de Marcela Gómez, la madre de Jaime. ¿Mi exmujer, acaso? Marcela Gómez. ¿Cómo me enamoré de ella en sexto? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Unos minutos antes de telefonear había estado buscando una tienda de ropa usada “americana”, USA Importaciones, en Barrio Amón, de donde salí con el único traje entero gris que tendría en mi vida. Había comprado una corbata negra, porque Dante no guardaba corbatas entre sus múltiples chucherías y clasificaciones entomológicas de cosas rarísimas. De gris y corbata negra me parecería al joven profesor de lógica en La Rioja que debió de ser el Dante, pero eso no iba conmigo. Pero tenía que buscarle un poco de dignidad a mi dolor para acercarme al funeral de mi único hijo.
El traje no se notaba prestado, pero tenía, eso sí, el infalible brillo de la tela que está a punto de pasar a mejor vida. Me hice la barba y la mano me temblaba tanto que me corté cuantas veces pude y mientras lo hacía me encontré con el espejo más implacable de toda mi vida: el espejo de Dante dejaba ver un poco más allá del espejo. Permitía ver a un hombre cansado, con el que me costaba trabajo identificarme o al menos sentirme integrado, a un idiota conciente de sí mismo, dicho esto en mi descargo, desilusionado, abatido y envejecido, por un lado; y por el otro, ansioso, inestable y frágil, avocado a cerrar lo más pronto posible una etapa de su vida y, si la vida daba para tanto, abrir la siguiente. Retrato del artista gravemente jodido.
Así que no me vi tan mal como para no enfrentarme conmigo mismo, asumir la emputecida culpa, la culpabilidad extrema que todo esto me causaba. Sí, sí, la culpa que me ha perseguido durante toda mi vida, desde que nací, y que me hace sentirme traidor a la Comandante, a la Revolución y a la Contrarrevolución. Todo en el mismo saco. Así que hay un momento en que me digo: bueno, ¿y qué más da? De por si. Así que cogí el teléfono y llamé. Pero no, Marcela Gómez, no me diste ninguna oportunidad de expiar mi culpa, de aparentar o de creer realmente que se había muerto una parte de mí. No me diste otra opción que tomar el directorio telefónico y comenzar a llamar a todas las funerarias hasta averiguar los datos del entierro de mi hijo. Pero entre la segunda y la tercera llamada vos llamaste. Quise que fueras vos, pero pensé que era el Dante, pero no, eras vos, Marcela Gómez. Y qué difícil hablar después de tantos años. ¿Le había dejado el número a tu hermano? Seguro.
—Pero, ¿cómo es posible que querás ir? –dijo y algo se rompió. Demasiados años. ¿Estabas linda todavía? ¿Cómo podía pensar en algo así en aquel momento? Se oyó un sollozo. Así fue por un rato: solo lloraste sin apenas hablar.
—No te quiero ver. Todo esto es culpa tuya.
La voz cambió y alguien añadió con un tono artificial, pero tranquilo:
—Mire, es el esposo de Marcela el que habla. ¿Me oye?
—¿Qué quiere que le diga? –le contesté yo intentando que la voz fuera un vehículo neutro, inexpresivo.
—Si usted quiere ir vaya. Es cosa suya. En los periódicos está todo, pero aténgase a las consecuencias. Marcela no quiere que vayás... mejor ni se arrime por aquí.
—Okey –repliqué. Aunque mi voz hubiera sonado fingida, pude haberle dicho muchas cosas, como “no tenés por qué echarme a mí la culpa” o “a mí me duele tanto como a ustedes”, pero no dije nada. Me quedé callado. Siempre me pasa lo mismo y después de la discusión me paso horas repitiéndome lo que pude haber dicho, lo que pudo ser y no fue.
—Nosotros somos una familia. Una familia. Pero vos no entendés eso. Mejor no se meta en lo que no le importa.
Dejó caer el teléfono con la misma tranquilidad con la que había hablado.
Marqué de nuevo donde el hermano de Marcela Gómez, pero se mantuvo ocupado un largo rato. Durante ese lapso me quedé atendiendo el sonido absurdo de un teléfono ocupado. Seguí probando en varias funerarias hasta que obtuve el dato y supe que el funeral sería esa misma tarde: el cuerpo estaba en la capilla A. ¿Qué me llevó entonces hasta Las Animas? ¿El amor filial por Jaime, acaso, o la responsabilidad o la culpa? Tal vez la tentación de perder por fin mi inmunidad ante la vida y de confrontarme a mi destino. En realidad había sido un cobarde toda mi vida. La asesinato de mi padre era mi pecado original. Desde ahí sentía que no tenía más remedio que quitar la cara y salir huyendo.
Finalmente yo no había decidido nada. Otros lo habían hecho por mí. ¿Qué me llevaba hasta Las Animas? ¿La culpa de haber abandonado a Jaime y de abandonarlo al final? ¿O la culpa de no ser digno de mi sufrimiento? ¿Qué era más fuerte, la culpa o ese temor a no cumplir con mi deber? Mi deber, mi sufrimiento.
Fui a Las Animas, la iglesia frente al Cementerio General, posiblemente el templo más luctuoso del Valle Central. Abajo, en los cimientos, se anegaba uno de los cementerios de la guerra nacional de 1856. Encima, en aquellas naves grises de líneas rectas, había pasado desde los años cincuenta toda la clase media, media-media, media-alta y alta para ser enterrada. Una moribunda e interminable procesión de honestas gentes había pasado por aquí.
Llegué a Las Animas, entonces, y esperé. No tuve que aguardar demasiado, no tuve que volverme para escuchar a mis espaldas el ruido de los rodines del carrito de la funeraria que portaba un féretro. La nave central que se llenaba de susurros. El ataúd sellado. El sacerdote extendiendo los brazos. El tiempo que se detenía. Todo correspondía al dispositivo ritual que nadie había escrito pero que se seguía puntualmente. La ceremonia lineal, interrumpida, a veces, por aislados lloriqueos. No volví a ver, pero vi, a pesar de eso, los rostros compungidos, los ojos vaciados, los cuerpos exhaustos por la tensión, por el dolor.
Había asistido a suficientes entierros en mi vida como para saber que todos son iguales, incluso el muerto. Sí, incluso el muerto. Hay un solo muerto en el mundo y uno lo tiene. Es siempre el mismo muerto que se muere. La diferencia fundamental es uno mismo. He ido a suficientes entierros en mi vida como para saber que todos terminan igual y como para desear una de dos cosas: irme, salir corriendo, actuar como si nada hubiera ocurrido; o que, mientras el cura está verificando una vez más su penoso papel, aparezca en el umbral de la puerta de la iglesia el maldito muerto. Claro, pero no muerto, sino vivo. No habrá asombros ni gritos en la concurrencia, simplemente vendrá a decir: ese, ese de la cajita, ese que ustedes están despidiendo con tanta emoción, ese no soy yo. Y luego se largue definitivamente al otro mundo.
Como todos salí de la iglesia después del cortejo. No volví a ver, a mis espaldas, pero supe que los deudos se abrazaban unos a otros: la pena se comparte, se divide, se reparte, pero en realidad uno está solo en mitad de la tierra doliéndose solo, llagándose solo, muriéndose solo. Una irregular fila vestida de luto fue siguiendo la carroza fúnebre cubierta de flores hasta rodear el cementerio y hallar un camino por donde ingresar directamente al patio de tumbas. Yo seguí detrás, a una ingrata distancia, demasiada distancia, y supe entonces que seguía siendo invisible. Me dio tristeza saberme inmune, aislado, distanciado de aquella ceremonia terrible. Había pasado demasiado tiempo y mis sentimientos eran confusos.
Entonces vi que nos seguía, a los que íbamos de pie, una pequeña caravana de vehículos de último modelo: ¿la DIC? ¿Seguridad Pública? ¿Interior? Había también unos pocos fotógrafos. Tal vez era la hermandad universitaria de la que formaba parte Jaime, los Legionarios de la Libertad, unos ilusos, como yo mismo, que habían comenzado en la ultraizquierda y terminaron en la ultraderecha, que es la evolución natural. Más de 20 años después Jaime repetía mis pasos pero en sentido contrario.
En ese momento pude haber aullado de dolor, pero me contuve. Siempre me refreno. Un túnel de contención me protege, pero me aleja, por cobardía o por comedimiento. En realidad es la cobardía de no poder enfrentarme conmigo mismo, de no querer confrontar lo único desconocido que hay en mí. ¿Es realmente Jaime el de la caja y si lo es que representa para mí? ¿Y si lo es?
La nostalgia me impide desbordarme. Llegamos a la calle principal del cementerio y de la comitiva de vehículos bajan algunos muchachos que cargan el ataúd hasta el túmulo. Luego habla uno de ellos. No volví a ver, no me detuve en ello, no alcé la vista, pero supe que la madre de Jaime no estaba entre los asistentes, pero sí creí ver a sus hermanastros, a su esposo actual, quien no me reconoce o prefiere no hacerlo. No le sostuve la mirada, pero sé que el esposo de Marcela Gómez permanece intrigado, viéndome un rato largo. Pero debió de pensar que se trataba de un profesor distraído y mal pagado. O quizá me reconoció y logré amargarle el momento. En aquel instante yo no tenía mayor pretensión que la de sobrevivir a aquel entierro.
A pesar de mi inmunidad no pude evitar sentirme inquieto por el muchacho que habló: ¿cómo no iba a reconocerlo? Era el hermano menor del Procónsul. Con razón el Presidente de la República estaba especialmente perturbado por el asunto: la matanza no solo había traumatizado a la opinión pública sino que probablemente había afectado personalmente a su familia. Serían amigos, quizá íntimos, o, siendo más cínico de la cuenta, pensé en ese entonces, el baby Procónsul estaría estrenándose en el difícil arte de la política.
Pensé que el club de la Facultad de Derecho, del que supongo formaba parte mi hijo, con aquel nombre estrafalario y acorde con la tradición retorcida y exótica del Procónsul, los Legionarios de la Libertad, no sería más que la versión universitaria del partido y que Augusto Baby Morales tal vez ni siquiera conocía a Jaime, pero, igual que su hermano mayor, tuvo que estar presente –"por responsabilidad, vos sabés, de la política"–: noblesse >oblige.
Pero, para decir algo en su favor, a diferencia de lo que pudo haber sido el Procónsul en sus beligerantes años universitarios, su hermanito no prometió ni el fuego vengativo ni la sangre purificadora, ni siquiera la imperativa justicia pronta y cumplida. Se atuvo a dar una breve semblanza de mi hijo como estudiante ejemplar y ya. Después, muy ceremoniosamente, se encajó sobre la cabeza un gran sombrero charro y empezó a cantar. De inmediato lo rodearon unos mariachis impecables y tocaron las canciones preferidas de los Legionarios de la Libertad: El rey, Cruz de olvido, el Son de la Negra, Vamonos, Que te vaya bonito, Amanecí en tus brazos... Y el hermanito lloró intensamente. Lloraba, cantaba, lloraba. No cantaba mal, por cierto. Parecía que se estaba despidiendo del mundo. Lloraba, cantaba, lloraba. Muy triste. Tristísimo. Como si solo tuviera su tristeza.
Llovió entonces. Llovió con fuerza y el agua dispersó con rapidez el escaso gentío. Nos quedamos unos pocos mientras finalizaba la lánguida ceremonia: la caja en tierra, una breve oración, y cuando todo terminó, cuando se fueron las últimas personas, los sepultureros, y solo quedaron unas cuantas coronas de flores regadas por el barro lleno de pisadas, me percaté de la inmensa plantación de tumbas blancas sobre la que caía aquella lluvia blanca, desolada, inesperada, de marzo, lloré.
Cuando solo quedamos Jaime y yo, solos, como la única presencia tangible bajo aquel mundo de agua, entonces lloré. Lloré todo lo que pude. Lloré hasta saciarme. Lloré hasta que sentí que ya había llorado por todos aquellos muertos.
Esa noche Dante me encontró borracho y afiebrado y no me dijo nada. ¿Por qué sabía que Jaime no estaba ahí abajo? O tal vez no lo sabía.