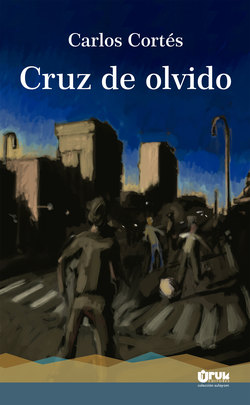Читать книгу Cruz de olvido - Carlos Cortés - Страница 8
IV
El Procónsul de Pacaca
Оглавление—Ahora sí, hijueputa, corré –le había dicho el policía metiéndole un chuzo en el culo y sacudiendo una ráfaga de ametralladora en el aire. El hombre salió corriendo y se perdió entre las sombras. Un rato antes yo le había dicho al Procónsul:
—Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer?
—¡Vamos a cazar playos, mae! –me había contestado con una sonrisa libidinosa. Y había acelerado hasta el máximo el motor de la Toyotona oficial en la que íbamos nosotros, un par de ministros y una escolta de policías.
Yo estaba demasiado borracho como para pensar y me maté de risa. El Procónsul lo tomó como una afirmación de mi parte y dio inicio a lo que él mismo llamó la Operación Culiolo, tal y como él prefería llamar a los playos, a los maricas, a los maricones, “a la escoria, a la bazofia”, como también los llamaba.
Habíamos estado peregrinando de bar en bar hasta quedar mortalmente heridos, pero el Procónsul tenía un aguante difícil de emular, así que discretamente yo había empezado a rendir mis vasos de inevitable whisky. Fuimos directamente al legendario Piave, donde el Procónsul se dejó caer él mismo de la cuadrilla oficial y entró a una barra plagada de alcohólicos y borrachos estragados.
—Maes, esos hijueputas me robaron todo y no tengo ni un cinco. ¿Quién me invita? Porque aquí no aceptan tarjeta de crédito –dijo con una risotada de burla y la población disfrutó de la fiesta que se iniciaba.
Por la barra asomó la cabeza un hombre pequeño y calvo, Rickie, que fue a saludar con gran estruendo al mejor de sus clientes. El Procónsul casi lo ahoga entre sus carnes al darle uno de sus abrazos epopéyicos, cetáceos. Rickie, el dueño, echó a patadas a un par de borrachos junto a nosotros y nos dio sus asientos. Inmediatamente el Procónsul hizo un ademán y del tropel de automóviles oficiales que rodeaban en ese momento El Piave surgieron dos hombres que no había visto hasta entonces y que limpiaron muy cuidadosamente la formica de la barra. El Procónsul era un hombre muy pulcro.
Además dispusieron una docena de pequeños vasos, como diminutos barriles, que en el argó etílico se llaman cascos, a lo largo del mostrador.
—Lo demás es tuyo –le dijo el Procónsul a Rickie, acostumbrado a sus burocráticos rituales. El final de la ceremonia llegó cuando otro de los hombres del Presidente roció sobre la barra una medida de un desinfectante de olor insoportable –"el olor es lo que mata", aullaba el Procónsul– y color verde.
—El de hoy es con sabor a pino, Presidente –comentó el fulano oficiosa, servilmente.
—Ya, ya, jalá, jalá –gritó el Procónsul, quien tomó uno de los vasos, lo llenó hasta el borde con el contenido de una botellita que sacó de uno de los interminables bolsillos secretos de su guayabera y vociferó:
—Mae, este es mi secreto.
—¿Qué?
—Aceite, aceite puro. Con eso no hay guaro que resista.
A mí me dio por vomitar, pero no lo hice. Seguí su ejemplo pero abriendo una de las tres botellas de Chattam Bay que nos había puesto Rickie. El Procónsul se bebía sorbo a sorbo su medicina paladeándola y degustándola sin conmiseración ni remedio, como una ley natural.
Yo, por el contrario, dejé tan solo por un instante que el ron se asentara en el vaso y que del fondo se dilataran unas microscópicas burbujas como signo inequívoco de que aquello llegaría a mi hígado más tarde o más temprano. Tal vez nunca había tenido suficientes huevos ni ganas como para morirme, morirme de veras, y por eso me gustaba tomar. Tomar para desaparecer. Tomar para volverme invisible.
Sostuve por un instante el vaso lleno de ron y me lo bebí de un sorbo. Repetí dos veces más la operación, hasta que logré alejarme lo suficiente de mí mismo, y pedí coca-cola, hielo y vasos grandes, pero el Procónsul, que hasta entonces estaba muy ocupado con sus propios tragos, destiló:
—¡A la puta! Vos seguro que en Managua te acostumbraste a esa mierda del Flor de Caña, que hay que tomarlo con coca. Aquí, conmigo, ¡el roncito te lo tomás solo! ¡Qué porquería!
Pero yo no le hice caso y me lo serví lo más fuerte que pude. A mi lado, se había ido formando una larga fila de alcohólicos contumaces que extendían una mano harapienta frente al Procónsul. Muy ceremoniosamente, y con el imperturbable casco lleno en la mano, el Procónsul les extendía un colón, probablemente porque era lo único que tenía en sus escasos bolsillos, y luego les rociaba un poquito de guaro sobre la cabeza:
—Mae, es el bautizo del alcohol –dijo guiñándome un ojo sanguinolento.
La fila iba creciendo y acrecentándose sobre la acera de granito del Piave, como eran las viejas aceras de la ciudad, y algunos de los bolos se rebelaban e intentaban arrebatarle la botella entera al Procónsul. Pero él no lo permitía y contestaba el ataque golpeándolos secamente en la cabeza:
—Jalá, hijueputa. Los ticos son unos malagradecidos –decía cambiando de un modo brusco su expresión pícara por un violento fruncir de su cara. Era el tic que le daba cuando entraba en cólera.
Pero el alcohol, más que exacerbarla, atemperaba su naturaleza y evitaba aquellas explosiones de ira incontenible que lo hicieron famoso en el colegio y en la universidad, que me hicieron detestarlo hasta que nos hicimos amigos cuando yo era reportero y él era viceministro del Interior. ¿Por qué un hombre de extrema derecha le había dado armas a Nicaragua? Relaciones estratégicas. No sé, pero en todo caso lo había hecho y a pesar de todos mis resquemores al respecto nos hicimos amigos. O más o menos amigos.
Cuando ganó la Revolución rompió inmediatamente con el sandinismo y se dedicó a combatirlo hasta que, ya desde la Presidencia de la República, hizo todo lo posible por consolidar el éxito electoral de Doña Viole.
Viéndolo ahí, endeble, decadente, tambaleante y débil, frágil, desechable, absolutamente borracho, era difícil creer que ese hombre controlaba un país. Una banana republic, es cierto, pero república al fin.
Desde que tuvo uso de razón y huyó del alcoholismo de su padre, cayendo ciegamente en él, para repetir el infierno paternoy no rehuir a su destino, o simplemente para sobrevivir y echar pa’lante, ya no lo sabré jamás, ese hombre había hecho de la política su razón de vida: como un meteoro envuelto en llamas había pasado por todos los estadios de la vida pública del partido.
Según la biografía oficial: Embanderador, a los 10 años; guía electoral, a los 12; joven en la Juventud, a los 16; líder de la Juventud, a los 16 y medio; regidor, a los 20; diputado, a los 24; joven visionario, a los 25; miembro de la asamblea nacional, a los 25; ejecutivo del directorio político, a los 28; director de transportes para las elecciones, a los 28; asistente personal del fundador del partido, a los 28; ideólogo minoritario, a los 28; asesor privado del Presidente de la República, a los 28; ojos y oídos del supremo líder, a los 30; ideólogo mayoritario, a los 30; el mandamás, a los 30; el hombre fuerte, a los 30; el heredero, a los 32; el hombre que traza la línea del partido, a los 32; secretario general, a los 32; el líder natural, a los 32; director político de la campaña, a los 34; director general de la campaña, unos meses después; viceministro (Interior y Policía) y luego ministro (Relaciones Exteriores), a los 35; precandidato sin apoyo de la maquinaria, a los 35; precandidato con apoyo de la maquinaria, un año después; candidato, a los 37; favorito para ganar las elecciones, a los 37 y medio; presidente electo, a los 38; presidente elegido para la gloria –es decir, hablo del futuro–, a los 42.
A los 45 o 50 probablemente sería presidente del partido y después se dedicaría a recobrar el sueño de su juventud: “hacer plata, mucha plata”. La NED –léase, la generosidad de los gringos–, la coyuntura política y la crisis centroamericana le habían dado algo con qué empezar “un capital”. El Procónsul lo soñaba todo, soñaba su improbable futuro tal y como hasta entonces había hecho realidad todos sus sueños, dentro de la radiactividad alcohólica que gobernaba su cerebro.
Después supe que era un invicto coquero y que jalaba coca como ninguno y que algunos de sus accesos de mesmérica locura no se debían tanto al vulgar ron sino al espídico polvo blanco. Pero la cocaína la reservaba a La Segua, la favorita, entre todas sus concubinas.
“Este carajo era el presidente de mi país, de mi país que no es el mío”, pensé en igual grado de congestión etílica, pero me detuve a la salida del pensamiento y no pronuncié palabra.
En realidad es imposible conocer a un hombre desde la familiaridad: el político en calzoncillos será irremediablemente siempre eso. Antes que cualquier otra cosa veremos los malditos calzoncillos llenos de mierda, su olor rancio de antenoche, sus ojeras legañosas, su alcoholismo, su estúpida humanidad miserable, su inexactitud humana cagándose en la vida de los compatriotas que lo eligieron: no para que fuera uno de ellos, primus inter pares, sino para que fuera mucho más que ellos. Para que fuera un buen padre y un buen hijo y sacara al país de la crisis, porque cada cuatro años, conforme tocaba el turno de las elecciones y la sucesión presidencial, había una nueva. Vivimos en crisis.
La crisis institucional. La crisis arancelaria. La crisis fiscal. La crisis industrial. La crisis social. La crisis parlamentaria. La crisis alimentaria. La crisis ideológica. La crisis constitucional. La crisis gubernamental. La crisis general. La crisis crisis.
El Procónsul había llegado hasta la Casa Presidencial, que ya no era una simple torreta de madera del siglo pasado, situada a un costado del Parque Nacional, desde la cual se dominaba la ciudad, a inventar una nueva crisis: sino a inventarla, al menos a darle un nombre. La crisis permanente, como la revolución permanente del Che Guevara. “El Che, un hombre a quien amo secretamente”, como había dicho alguna vez Morales Santos.
Pero el Procónsul era tan solo nuestra imagen reflejada en un vaso de ron. Era lo mejor de nosotros y lo peor: todo junto, todo revuelto, mezclado hasta la imposible recomposición de sus partes originales.
Un botellazo en el suelo me hizo volver a mí. El Procónsul estaba rompiendo contra la barra del bar las botellas.
—A veces se pone así –me dijo conmovido el ministro de Educación. El Procónsul me miró y quiso brindar conmigo:
—Mae, ¿qué te habías hecho? –me dijo en un rapto de júbilo.
—Un besito –y me besó húmedamente en la frente. Junto a nosotros se había ido acumulando no solo una fila de borrachos, sino también de pordioseros, lavacarros y robacarros, vendedores de lotería, limpiabotas, mujeres con chiquitos recién nacidos en los brazos, rencos, cojos, ciegos, sordomudos, hombres y mujeres en sillas de ruedas y con muletas, lisiados y niños descalzos que reclamaban un poco de atención del Procónsul.
—Mejor nos vamos –me dijo suavemente el ministro de Educación, agarrándome del brazo.
—Los quiero. Los quiero a todos –gritaba a voz en cuello el Procónsul. La gente lo vitoreaba y lo abrazaba.
La caravana se puso en marcha y yo no supe cómo llegué hasta su lado de nuevo. Estábamos de nuevo en un asiento de atrás cuando el Procónsul adquirió una coloración pálida en su tez, comenzó a sudar intensamente y se desvaneció de pronto.
—No se preocupe, es el ciclo –me dijo el ministro que asomó su cabeza desde la parte delantera del automóvil.
El chofer continuaba imperturbable manejando hacia el centro de San José y nos colamos por el arteriosclerótico y enmarañado tejido de calles y avenidas que trazan y destrazan el indescifrable casco urbano.
—¿Dónde? –dijo apenas entreabriendo los ojos el Procónsul.
—La Perla –contestó una voz.
Podían ser las seis de la tarde, fácilmente, pero aún no había atardecido del todo. Nos detuvimos, aún flotando en el mar de la intranquilidad, en una de las dos avenidas que rodean el Parque Central, y bajamos. Yo me quedé viendo tristemente la sombra gris de la Catedral y me mezclé con la distante turbamulta que me apartaba sin verme o que se tropezaba conmigo.
Como pude llegué hasta una de las puertas de La Perla, en la pura esquina, y esperé a que sacaran al Procónsul. Para mi sorpresa él salió por su propio pie y absolutamente fresco, totalmente cubierto de sudor, pero esta vez de un sudor más tranquilo, tal vez de una simple transpiración, como quien ha pasado por una alucinación o por un violento descenso de fiebre. Venía con una guayabera nueva y no la arrugada de un instante antes.
—Olé –me dijo, y percibí el inconfundible aroma de colonia barata y de gomina en el pelo. Y sonrió de nuevo.
Entramos en el aire ruidoso de La Perla y el ritual recomenzó: el cajero de turno llamó al dueño y el Gallego de turno salió de la bodega para abrazar al Presidente de la República.
—Quiero lo de arriba –le dijo Morales Santos casi al oído.
Entonces el Gallego nos condujo con grandes trancos hasta un mezanine desde el que se dominaba el salón y que estaba decorado con figuras de vegetación perlada. El espacio de los diseños estaba cubierto por pequeñas perlas de colores. Nos sentamos algunos pocos: el Procónsul, yo, el ministro, el chofer y un par de guardaespaldas en otra mesa. Estos últimos se dejaron caer sobre los asientos y de inmediato empezaron a roncar.
Llegó luego un camarero vestido de esmoquin blanco y corbatín perlado.
—Don Lucho –le dijo al Procónsul y le estrechó la mano.
—¿Qué pasó, Macho? ¿Todo bien? –replicó el Procónsul súbitamente alerta.
—¡Pura carnita, don Luchito!, ¿nada de aquello?
—¿Cómo que nones? Llamame a ver qué se puede hacer –replicó el Procónsul sin rubor. Y siguió hablando:
—Y bueno, traenos café, yo no sé, café con leche, tostadas, unos arreglados, tamales. Así, así, variadito, como a mí me cuadra.
—¡Okey!, ¡okey! –contestó el Macho haciéndose un chorro de humo. Entonces el Procónsul me dijo:
—¡A la puta, si uno cumpliera todas sus promesas!
Y mecánicamente, desafiante, a boca de jarro añadió midiendo sus palabras, midiendo la expresión de mi rostro:
—Ahora me comprometí a llevar a la cárcel a esos hijos de puta que hicieron lo de La Cruz –me dijo como si dejara salir por la boca una honda exhalación, como si de pronto todo el peso de aquella súbita responsabilidad le hubiera caído encima.
—¿Y vos, a qué mierda viniste? ¿Te mandaron los compas a ver cómo salía del enredo? ¡Claro que fue una torta, pero, idiay, ni modo que yo me pelee con todo el mundo porque le cortaron la jupa a unos cabrones comunistas!
No había dejado de terminar la frase cuando yo me lancé sobre él. Fue apenas el reflejo de unas ganas que se me depositaron en las manos. Fue el reflejo de caerle encima, pero no lo hice. No sentí nada más. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté. Seguía en el mezanine pero solo veía la claridad proveniente del primer piso y el Procónsul asomado al balcón agitando los brazos. Alrededor tenía a los guardaespaldas y cuando traté de incorporarme un par de brazos me agarraron y me devolvieron de un tirón al fondo del asiento:
—Tranquilo, mae, tranquilo.
El Procónsul volvió a verme y me hizo un gesto de atraerme con los dedos. Entonces me soltaron. Sentía la cabeza dormida, probablemente por el guaro, y solo horas después, muchas horas después, luego de aquella noche efímeramente interminable, fue que me tumbé de dolor. De dolor y de estupor. El Procónsul había querido percatarse de que no era yo quien le había tendido una trampa. Una trampa de dólares.
Volví a La Perla. Me acerqué hasta el Procónsul, hasta un hombre gordo convertido de nuevo en Procónsul y, sin que yo lo advirtiera, transformado rápidamente en Presidente de la República. Me abrazó y yo también me asomé hasta el balconcito que formaba el entrepiso encima del gran salón de La Perla. El lugar estaba atestado de gente que quería ver al líder. Después me dijeron que desde el Parque Central había corrido la voz que el Presidente estaba en la cafetería.
La muchedumbre se fue acercando poco a poco. El tránsito se paralizó. Muchos abandonaron los vehículos para ver qué estaba ocurriendo. El Procónsul aprovechaba cada uno de sus momentos de gloria. Lucía ahora una guayabera de noche, blanca, más elegante y de mangas largas.
Dejó de abrazarme para alzar los brazos y rodear a la multitud que se reía.
—Así es mejor, mae, porque no los tengo tan cerca. No los tengo que tocar, ni oler, ni manosear –me dijo volviéndome a ver, a mí y al gentío, simultáneamente, encuadrándonos a cada uno con uno de sus ojos.
El Gallego, abajo, estaba como loco repartiendo frías y gritando:
—¡Mucho! ¡Mucho, Lucho! –ante la aclamación general. Sus exclamaciones se borraron bajo la música de un mariachi que fue invadiendo una de las puertas de La Perla que daban a la calle. Habían subido cuatro cuadras por la Avenida Segunda, desde La Esmeralda hasta La Perla, solo para ver al Presidente y cantarle “su canción, don Luchón”: El Rey.
—El Presidente es un romántico, ¿verdá? –acotó oficioso, labioso, bilioso, el Ministro de Educación.
—A don Luis Alfredo lo que le gusta es el tango, pero, ¿idiay? –añadió con una pizca de veneno.
Pero El Rey no estaba del todo mal para el rey de la noche. Para el rey de La Perla. El gran coro de los asistentes desafinó amorosamente El Rey y un gran sombrero de charro fue de mano en mano para volar hasta el mezanine y de ahí hasta la cabeza perlada de sudor del Procónsul:
—Pero después no digan que soy mariachi –gritó a la multitud sorprendida, que respondió con risas y aplausos.
El Procónsul, ahora convertido en el rey de la noche, siempre suelto de lengua y de relaciones humanas, fácil de maneras y ajeno a cualquier sentido de la política que no fuera un estricto pragmatismo apegado a las más autóctonas tradiciones parroquiales, no tenía ningún reparo en hacer un inocente chistorrete sobre el enemigo de su padre político. Si hubiera podido, aunque le faltaba el ingenio necesario, también lo haría de Figueres, el fundador de su propio partido. Su admiración, casi adoración inicial, por el moribundo caudillo –comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional, 40 años atrás–, fue “una enfermedad tropical que se cura con el tiempo”, como él mismo decía en privado. Y aquel amor, como la mayoría de los amores del Procónsul, se transformó en pasión y más tarde en querencia hasta podrirse, ya harto del uso y del abuso de aquella peligrosa afinidad electiva, en malquerencia y luego en repulsión, cuando no en abierta ojeriza.
Aunque la complejidad de las emociones humanas no puede simplificarse en una palabra y, de todas formas, no hay ninguna que pueda expresar a la vez, en su único e unívoco sonido, el rencor, el desprecio, la rabia, la envidia y la repugnancia, unidos al más profundo amor. Al fin y al cabo, todo aquello le había servido al Procónsul para el único acontecimiento irrefutable que dominaba su vida por completo: trepar, subir, ascender, escalar, llegar, verbos que le habían dado una definitiva y característica orientación a su existencia hacia la acción y hacia la obtención de resultados por encima de cualquier cosa.
No en balde el Procónsul había leído muy pocos libros en su vida, tan solo los suficientes para obtener una carrera de Derecho que nunca ejerció, aunque tenía un bufete bien montado y servido por sus amigos políticos. Ni siquiera era un ferviente devorador de best-sellers (“beselers”, como él mismo decía entre dientes), aunque había subrayado y anotado personalmente las obras de Khalil Gibrán (El profeta y El jardín del profeta), Richard Bach (Juan Salvador Gaviota e Ilusiones), Dale Carnegie (Cómo ganar amigos), Og Mandino (El vendedor más grande del mundo) y Lilia Ramos (Qué hace usted con sus angustias); algo de Lenin, no demasiado; el Manifiesto comunista (“corto y efectivo”); nada de Hegel ni de Marx ni “de esos hijueputas alemanes que creen que entre más enredado es más importante lo que están diciendo”; la Biblia, durante sus cursillos de cristiandad con el Macho Carazo, que aprobó todos, y de donde le quedó la costumbre de citar los Salmos a diestra y siniestra; y, aunque la realidad pareciera contradecir esta afirmación, tampoco nada de Maquiavelo; el diario de Ana Frank; posiblemente un par de novelas de Julio Verne, no más; y, sin duda, varias biografías: todas las que pudo de Kennedy –"J.F., claro"–, varias de Lincoln, una de Bolívar, la introducción de una de Benito Juárez, una de Napoléon –"Bonaparte, El Emperador, por supuesto"–, media de Julio César, dos de Churchill, una de Lenin, una de Trotski, una de Stalin, una de Mao –"cuando se llamaba Mao Tse-Tung y no Mao Zedong"–, una semblanza del Che Guevara y, finalmente, La historia me absolverá o, en palabras del Procónsul, “solo él sabe”. Todo lo último lo leyó “para conocer al enemigo”, como él mismo decía. Se había tragado, eso sí, todos los discursos de Willy Brandt, de lo contrario nunca hubiera podido “hacer carrera” en la Internacional Socialista e incontables Selecciones del Reader’s Digest, que es su verdadera biblia. También había consumido, por decenas, diccionarios de citas, frases célebres, anécdotas, dichos, máximas y proverbios. Pero, en contraposición, como él personalmente aseguraba, “he puesto mucha atención”.
Leía los periódicos, más o menos; estaba suscrito, le enviaban o de alguna manera le llegaban toneladas de revistas, boletines, folletos y libros que nunca leía y que su secretaría almacenaba en algún recodo de la Casa Presidencial; pero lo que sí hacía era oír.
Toda su vida se había pasado oyendo y oyendo, poniendo atención, dándole oreja a las sutiles e invisibles vibraciones por las que podía intuirse una entonces incipiente carrera política y todo lo que eso implica en su red de relaciones, amiguismos, favoritismos, sectarismos, zancadillas, bajadas de piso, puñaladas, un poco de idealismo y bastante, “que sobre, que sobre, porque nunca falta”, de realismo.
El Procónsul era un “oreja” nato e innato: lo había oído todo de los “padres fundadores” –Figueres, Haya de la Torre y los cuarenta ladrones–, como se refería retóricamente a la generación de los años cuarenta –la “generación de la 45”, como bromeaba– que había dado vida al partido que, según él, ya desde aquel entonces, desde el momento de su concepción, en “su semilla primigenia, proteica y prometeica”, tendría como alta misión el de conducirlo al poder.
Al poder administrativo, aunque fuera por solo cuatro años. Pero el poder puede ejercerse de muchas maneras: “El poder es la fuerza que mueve el universo. No admite vacíos de ninguna especie”, acostumbraba decir hinchando y deshinchando su inmenso abdomen para hacerlo rivalizar con aquel “universo” abstracto que se volvía concreto, terriblemente concreto, en su voz estentórea.
El rey de La Perla abrió los brazos y abrazó con ellos a la compacta muchedumbre que se acumuló dentro del local de la cafetería.
—¡Jaleas! –dijo poniendo de nuevo en marcha la maquinaria de su escolta. Salimos, tal y como habíamos llegado, apresuradamente. La calle estaba taqueada, así que del mezanine pasamos al segundo piso del teatro Melico Salazar. Por pasadizos y corredores llegamos al cine Palace. Atravesamos la línea de butacas a oscuras y en medio de la función. Algunos nos silbaron y abuchearon y otros nos vitorearon gritando:
—¡Gordo hijueputa!
Pero el Procónsul no perdía la compostura jamás:
—Me reconocen en todo lado –dijo entre herido y divertido. Salimos de nuevo a la noche y en la esquina de la soda Palace nos esperaba el cuatro puertas japonés disfrazado de limusina en el que nos montamos. Así nos alejamos lo más rápido que pudimos del tumulto del Parque Central.
—¡Qué jodido! Otra vez se me abrió la tripa guarera –arremetió más tarde el Procónsul. Me miró un par de veces pero no me dijo nada más del asunto de la masacre. Evidentemente, el Procónsul no ignoraba por qué yo había vuelto a Costa Rica.
El Procónsul, convertido de nuevo en Presidente de la República, sabía mucho más de aquella carnicería que yo y, conociéndolo como lo conocía, me lo iba a ir filtrando dato a dato a lo largo de aquella noche. Después entendí que el Procónsul suponía, creyéndose mucho más importante de lo que en realidad era –pero él siempre sufrió de aquella confusión entre realidad y deseo– que los sandinistas deseaban joderlo. Pero hasta ese momento el Procónsul ignoraba lo más importante de sí mismo, algo que si hubiera sabido con suficiente antelación quizá hubiera contribuido a salvarle la vida. Así que nos miramos un par de veces, nos dirigimos medias sonrisas, no hablamos más hasta que llegamos a La Verbena.
Yo continué en el vehículo, pero él iba de cantina en cantina y se apeaba constantemente, hasta que exasperado siguió a pie, sin encontrar lo que buscaba su organismo. El automóvil lo seguía paso a paso, así como toda la escolta, por las taquillas de San José: El Petit Trianón, El Acorazado España, La Barcelona, La Flota, La Gaviota, La Esquina Tica, La Pulga, El Pingo’s, La Barata, El Comal de Marcela, Salón Familiar y Típicos Los Jocotes, Los Maderos, El Bohío Espacial, El Ñato’s, El Fito’s, La Hendija, El Arrepentimiento, El Toño’s, El Copas, La Lira, La Venus, la legendaria Caracas, el celebérrimo bar Limón, donde se emborracharon varias generaciones de presidentes, candidatos y presidenciables, La Nave del Olvido, hasta caer en La Ultima Copa.
¿Qué buscaba?
—En todo San Chepe no hay. No hay de piña, nenas. Ni siquiera unos serranitos, unos jalapeños, unos chilitos con galleta de soda, una chilerita –dijo explicando su antojo para sacarse la gigantesca rasca.
—Yo solo quiero una fría y una boca de chicharrón con bastante chile, mucho chile, para bajarme esta hijueputa goma –añadió casi llorando en la puerta de El Resbalón, donde sí encontró todo el chile rojo, verde y amarillo que pudo desear.
Al promediar las dos de la mañana, un travesti se delineó majestuoso en la distancia dilatada del parabrisas y el Procónsul prorrumpió en aplausos:
—¡Huevones, jale a La Sabana a cazar playos! –aulló y sacó una subametralladora bajo el asiento del cuatro puertas japonés disfrazado de limusina presidencial.
Nos pasamos a una Toyotona considerada como “very especial” para la cacería mientras yo me dejé seducir por un par de colosales litronas de whisky. El Procónsul tenía un notable sentido de la recuperación y había emergido a medianoche fresco como una uva: rollizo, rozagante, pletórico, revigorizado, con la cara sonrosada cubierta de gotitas de sudor, como si su organismo hubiera iniciado un proceso de regeneración celular. Esto podía ocurrir a cualquier hora y no exclusivamente en la noche.
Después de aquel “éxodo” en busca del pimiento perdido en el tiempo, por los bares, cantinas, cervecerías, licoreras, expendedores, taquillas, tabernas, tascas y pulperías del universo espirituoso de San Chepe, el Procónsul renació de sus cenizas, cual ave fénix hepática, bañado en mala agua de colonia y en sudor.
Cuando se decidió la cacería, el Procónsul volvió vestido de safari: la fina guayabera blanca de Manila se transmutó en una cazadora color caqui, un casco, y unas botas a tono. Yo me reí y pensé que se trataba de una broma, pero salí de mi adormilamiento cuando escuché un sonido muy característico que había aprendido a reconocer en Nicaragua: el brusco accionar de las armas automáticas.
—Pero, ¿qué putas pasa? –debí decir.
Pero ya el Procónsul estaba demasiado entusiasmado con el espectáculo como para prestarme la menor atención. Intenté desertar de la expedición cuasi militar en la que me veía envuelto, pero las puertas de atrás no podían abrirse desde el interior del automóvil. La Toyotona avanzaba sin ruido y sin luces por los oscuros senderos de La Sabana hasta que nos detuvimos en un claro. El chofer entonces empezó a iluminar los alrededores con una linterna de baterías. Empecé a oír pasos, susurros y cuchicheos y el claro comenzó a llenarse de travestis: era la señal convenida.
El chofer encendió los luces largas y numerosos carros de policía cayeron sobre el lugar. Se produjo la desbandada general pero algunos de los travestidos quedaron presos en el círculo de luz, dominados por el terror.
—Puta, ¡no seás tan cabrón! –grité sin remedio.
Pero el Procónsul me miró sin expresión alguna. De los carros policiales que estaban junto a nosotros salieron algunos hombres uniformados con batones largos y comenzaron a reventar a aquellos infelices.
—¿Cómo te preocupás por unos hijueputas playos? –me dijo el Procónsul en una mirada perdida. Y añadió:
—¡A ver si se curan esos cabrones y se hacen hombres!.
“Hombres”. La palabra quedó vibrando en el aire. Lo repitió enfáticamente mientras sostenía en la mano derecha una subametralladora de cañón recortado.
Seguí oyendo los gritos de los travestis y vi como luego los desnudaban frente a nuestras luces.
—¡Aquí viene lo mejor! –gritó alguien.
Les arrancaron los vestidos, la ropa interior de mujer, las pelucas y los zapatos de tacón alto y los dejaron desnudos e indefensos a la intemperie.
—La próxima vez lo voy a grabar en video –me gritó al oído el Procónsul.
Yo dejé de escuchar y de sentir y me hundí en el whisky. En algún momento pensé que podía empezar a disfrutar aquella sensación de absoluta animalidad, pero estaba tan borracho que lo único que realmente dominaba mi cerebro y mi cuerpo era la mínima atención que prestaba a mis funciones vitales. Tenía ganas de orinar.
El chofer, los guardaespaldas y el propio Procónsul se bajaron del vehículo rápidamente y volvieron con unos chuzos ensangrentados. Me imaginé lo que había ocurrido. Uno de los escoltas me miró con ironía.
—¿No es que les gusta que se los metan por ahí?
El Procónsul se sentó junto a mí, se relajó y dejó caer la cabeza contra el respaldar del asiento.
—¡Jaleas! –dijo, y nos fuimos a toda prisa. Luego me acarició tranquilamente la espalda cuando se dio cuenta de que ya no controlaba mi cuerpo y que temblaba como fuera de mí.
—Vomitá, vomitá –me dijo, en un lugar situado entre la ironía y el paternalismo. Pensé que me iba a morir en ese mismo instante y que ya era demasiado tarde para saber toda la verdad, la asquerosa y podrida verdad.
Aún recuerdo la voz casi gozosa, a un tiempo soberbia, hiriente y conmiserativa del Procónsul mientras me decía:
—¡Vomite!, papito, ¡vomite!