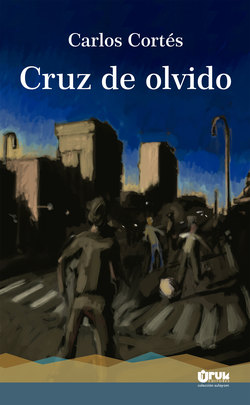Читать книгу Cruz de olvido - Carlos Cortés - Страница 5
I
Managuardiente
Оглавление“En Costa Rica no pasa nada desde el big bang”, me dijiste.
Había estado rumiando y escupiendo aquella frase mientras cargaba y descargaba mi viejo jeep Willis con diez años de revolución sandinista cuando recibí una llamada telefónica que me cambió la vida, como no lo había hecho antes ni siquiera la insurrección, ni el amor, ni quizá la muerte.
Siempre había creído vivir antes de la historia, en sus márgenes, en la esquina más alejada de Occidente, en la periferia del mundo. O al menos lo había intentado. Y una llamada telefónica del Panameño lo cambió todo.
Mi hijo Jaime, de 18 años, y seis compañeros más, habían aparecido aquella mañana crucificados, decapitados y mutilados en La Cruz de Alajuelita, una inmensa cruz de metal que domina la ciudad de San José desde una estribación montañosa. El siete siempre ha sido mi número preferido. La cábala de mi maldito destino.
Sus cabezas aún no aparecían y los cuerpos fueron identificados por testimonios de familiares y los documentos regados en un polvo de sangre. Ese era el rápido flash informativo que añadía algo más: “Puede que sí, puede que no”.
Era improbable que Jaime estuviera entre los cuerpos, pero ni siquiera yo podría identificarlo.
Eran pasadas las cinco de la tarde en Managua y la antigua ciudad de Somoza me pareció, como me había ocurrido en los peores años de la revolución, un mundo espectral, como si el polvo del terremoto de 20 años atrás y de la conflagración universal que seguíamos viviendo se hubiera vuelto a levantar y todo lo dejara en suspensión, envuelto en una asfixiante gasa de arena y calor infernal.
Sentí nuevamente, como unas pocas veces en mi vida, que una mano invisible se abría paso entre mis entrañas y limpiamente me arrancaba el estómago o lo que hubiera allí, dejándome un vacío incurable. Segundos antes pensaba todavía que seguiría mi camino como mercenario de la izquierda latinoamericana en México, pero el pasado no perdona, como dice la canción de Rubén Blades.
Mientras atardecía y nos consumíamos en aquel ron amargo del atardecer seguía cargando estúpidamente mis cosas en el jeep. Cuando estuvo cargado y bien cargado mi pasado me mantuve al menos una hora con el motor encendido y la mente perdida en un lugar a donde uno llega una sola vez en la vida.
Jaime debió haber sido mi único hijo y ahora, de pronto, me sentía víctima de una extraña liberación, como flotando en el aire enrarecido de aquellas agónicas demoliciones que hacen de Managua una ciudad sin centro, un pueblo fantasma en el medio de un desierto de barriadas perdidas, urbanizaciones condenadas y callejuelas que van a ninguna parte. Me vi a mí mismo a los 12 años escapándome del colegio y solicitando los periódicos amarillentos en la Biblioteca Nacional para enterarme del asesinato de mi padre, nunca del todo aclarado, a pesar de que mi madre y la familia entera aseguraban que solo había sido un accidente.
“Un accidente”. Esa era la palabra con la que podría denominar mi infancia.
Entré por última vez a mi casa cerca del lago. Había sido de una prominente somocista que ahora vivía en Miami. Era la casa en la que había transcurrido más de una década de una sobrevivencia miserable, tanteando algo en la oscuridad. Los apagones en aquella época eran constantes y después de las seis de la tarde muchos sectores volvían a las tinieblas. Entonces los mendigos salían de las estructuras en ruinas y se lanzaban sobre los automóviles, enceguecidos por la luz repentina de los faros, detrás de alguna moneda.
Busqué a ciegas la subametralladora Uzi que el Comandante Cero me regaló años después del asalto al Palacio Nacional. La sopesé en mis manos y me di cuenta de que no sabía usarla y que de todas maneras no la usaría nunca. La puse con los otros trastos viejos. Ahora que recuerdo todo se me cruza, todo me persigue, como si no pudiera salir limpio de aquella masa compacta de recuerdos. Creo que llamé al periódico o a la agencia de noticias. El teléfono timbró indefinidamente hasta que se cortó la comunicación. Quizá por lo absurdo de la hora y por la inutilidad de mi propósito nadie contestó mi llamada. En el fondo, no quería que nadie respondiera.
Oí, como muchas veces durante aquella década que se agotaba, mi propia respiración a través del auricular, tratando de percibir si la línea estaba interceptada, liberando las últimas cenizas de paranoia. En los pocos ascensores que aún funcionaban en Managua me ocurría lo mismo: escuchaba aquel mecanismo descompuesto que me hacía subir y descender por la columna vertebral del poder. La luz se suspendía. Durante algunos minutos podía gozar de la nada, mientras afuera los compas trataban de extraerme de aquel útero de metal que no quería devolverme a la luz.
La ciudad respiraba un aire de fin de revolución y yo también me consumía. Había vuelto a ingerir enormes cantidades de ron y a sudarlas durante la madrugada. “Las ratas de mierda somos las primeras en abandonar el barco”, me decía continuamente.
La noche anterior a la llamada del Panameño, Barricada Internacional ofreció una fiesta de despedida en mi honor. El diario donde trabajaba desde el triunfo estaba a punto de desaparecer, como toda nuestra mascarada. El hotel Intercontinental, el Inter, al igual que media Managua, permaneció a oscuras y a alguien del Ejército Popular Sandinista, el EPS, se le ocurrió sembrar la piscina de unas bombonas rumanas de gasolina que sirvieron como rústicos candelabros de guerra. Así nos alumbramos y ni siquiera la lluvia, que convirtió el jardín tropical en pantano, hizo que se apagara su flama azul. Chuchú Martínez entró esa noche en medio de la turbamulta de periodistas, corresponsales extranjeros, diplomáticos, compas y burócratas internacionales que se aburrían como ostras en esta ciudad sin ciudad. ¿Por qué Chuchú aquella noche? Todos deambulábamos entre fiesta y fiesta. Soportábamos el tráfago de la sinrazón empapándola en Flor de Caña y sudor. A la jauría de periodistas y corresponsales se nos habían unido algunos tigres de Sandino, viejos camaradas y los pocos internacionalistas –sandalistas les decíamos– que aún quedaban en Managua después de la debacle que provocó el triunfo de Doña Viole. Dios mío, la doña Viole: la Viuda, la Madre, la Abuela, la Santa Madre, la Madre de Dios, la Virgen María. Ella era todo eso.
Ya para entonces Chuchú –o José Antonio de Jesús del Carmen de las Bocas del Toro y Martínez Fitzgerald, Chuchú para los amigos y para las putas– se había convertido en lo que estaba predestinado a ser: un personaje de Graham Greene. El mejor amigo del general Torrijos y uno de los míos vivía en México desde la invasión a Panamá y solo volvió a Managua a despedirse. A despedirse de la revolución y de la vida. Pero su presencia aquella noche me espeluznó. Chuchú me regaló la pistola con la que mataron –¿debo decir, acaso, con la que maté?– a la Comandante Laura.
Desde la caída de Noriega se había dejado crecer una luenga barba blanca que lo hacía verse como una mezcla tropical de Karl Marx y Abraham. Entre los dos ganaba el patriarca o, más bien, triunfaba desconsoladamente su destino de profeta fracasado sin tierra prometida. La sensación de fracaso era nuestro poquito de cianuro cotidiano que ingeríamos en ayunas, antes y después de cada bebida.
Luego de aquella fiesta no nos volvimos a ver y poco después supe que se me murió. El pasado no perdona. No debo de llorar por nadie, pero mucho menos por él. Graham Greene lo volvió mucho menos mortal de lo que yo nunca he sido al convertirlo en personaje de uno de sus libros. Debo de llorar por mi hijo Jaime.
Sin embargo, aquella noche de Walpurgis en la vereda tropical se alegró al verme y al abrazarme con la fuerza invencible de quien sabe que lo ha perdido todo y puede, a pesar de eso, entregarse en un abrazo final. Al día siguiente yo me acordé de la presión exacta de ese abrazo en el instante de conocer la muerte de Jaime y nuevamente comprobé que durante mi vida solo había buscado una cosa en el mundo: el abrazo de mi padre.
Había buscado todos aquellos años a un padre con la misma esperanza ciega con la que conocí de su muerte a los 12 años, por unos periódicos amarillentos, pensando en que no podía haberse muerto. Era la misma esperanza con la que esperé hasta el final el regreso de Jaime. Ahora quedaba, de nuevo, como otras tantas veces, libre, al igual que me había ocurrido después de la locura de mamá, de mis divorcios o de las sucesivas rupturas amorosas –Lucía, Anitta, la Comandante, Irene, Sandra– con que estuvieron tatuados mis años de hastío en Managua. Porque después de la excitación revolucionaria solo queda el hastío.
Más que libre me sentí esclavo de un sentimiento de liberación que de pronto me lanzó al vacío y más tarde a una tristeza más allá de la tristeza. A la infelicidad. O a la conciencia de la infelicidad. Era el hecho de saber que no sos de nadie, que no tenés ninguna amarra con el mundo y que solo sobrevivís enredado a unos pocos hilos deshilachados de tiempo perdido en la memoria. Mi niñez probablemente feliz en los bananales de la Chiriquí Land Company, en Panamá, donde mi abuelo fue maquinista de primera clase y mi abuela enfermera del hospital militar contra el paludismo. Mi adolescencia seguramente estúpida en el Valle Central. Mis poquísimos días como aprendiz de cinéfilo en París o en Praga. Mi vida de adrenalina en adrenalina como sucesero en La Hora y, por supuesto, el triunfo, la Revolución, mis amores perdidos con Lucía Re –¿dónde estará Lucía Reyes–. O también algunos nocheydías alucinantes con Laura, laComandante. No conocí con ella el amor ni la placidez, pero sí la pasión y el desasosiego, a ratos el odio, pero siempre un amor tan fuerte como el odio.
Busqué a Chuchú y a otros amigos aquella noche de Walpurgis, en la vereda tropical, pero la mitad de los cuates ya se había largado de Managua. La otra mitad no me servía. Vivía en una juerga interminable después de las 7 u 8 de la noche en El Lobo Jack o en Los Ranchos. Un inmenso palenque de paja en forma de cono, en Los Ranchos, el restaurante preferido de Somoza y de los comandantes, era lo único que dividía la ciudad fantasma del cielo cargado de estrellas.
¿Había decidido volver? No. No tenía más remedio que volver. Durante décadas rehuí mi difusa identidad. En la escuela aprendí que la patria –aquella abstracción moderna– era una especie de trapecio entre el Caribe y la Mar del Sur, en el límite más lejano de Mesoamérica y del imperio azteca. Un paisesitode mierda, decíamos en los años de los heroicos furores. Un país que no existe sino en el olvido, agregaba yo.
Había decidido volver. ¿Por qué no? Hay que aceptar la geografía como la maldición que es. ¿Para qué volver a un lugar sin unidad espiritual, a una tierra sin historia, a una nación sin identidad? No quería volver y enfrentarme al fracaso de no haber llenado de sentido aquel territorio. Un trapecio incombustible como una balsa de selva en un Caribe en llamas. Había decidido volver y consumirme en mi miserable pequeñez de exiliado, mercenario de una revolución acabada.
Era un país de mentira al que yo conocía, aunque en realidad uno nunca conoce un lugar que no ama, solo lo acepta. Un país cuya meseta, en el centro, vigilada por el rostro sin ojos de la enorme cruz de Alajuelita, permanecía aislada del resto del mundo y de la historia por un cerco de lluvia y por la omnipresencia de las montañas. ¿Cómo evadir aquellos montes? El cerco de la paciencia, la selva de la tranquilidad.
“En Costa Rica no pasa nada desde el big bang”, le había escuchado decir a Nacho, un cooperante español.
“No pasa nada”, me susurraba a mí mismo, “desde el big bang”, en una mueca interior de desprecio, haciendo caras frente a un espejo roto, aunque el desprecio no era hacia aquella costa risa de la que se burlaban los propios costarrisibles, sino hacia mí mismo y mi fracaso. Había hecho lo posible por escabullirme de aquella fatídica metafísica del ombligo a que nos había reducido nuestra completa orfandad de conciencia histórica, de identidad ideológica. Escaparme de nuestro infiernillo menor y sus pecados veniales, del pueblo pequeño y del infierno grande, que a veces nos hacía emular una horrorosa, imposible quimera igualitaria, una utopía adocenada y asfixiante.
Ya no éramos la arcadia agrícola de las guías turísticas. ¿Qué éramos? ¿Una vitrina de la democracia? Hace diez años yo no quería democracia, quería una revolución. Ahora volvía a la mediocre seguridad de la que nunca había logrado salir, de la pequeñez de la que es inútil intentar escapar.
Escapar. Ya era muy tarde. Todo estábamos presos en el mismo redil incestuoso, porque la única maldición peor que la geografía es la familia. A todas partes irás con tu maldita hermandad a cuestas, sin salir de la casa, como una fatalidad doméstica, porque nosotros, los costarrisibles, éramos una familia.
Recorrí por última vez las largas, ardientes, encerradas horas muertas de Managua. Solo una bocanada de aire caliente vino a despedirse desde la garganta viva del lago. Con la ciudad a oscuras todavía era posible percibir cómo lo sólido se descomponía en el aire. Volví a surcar los senderos de la ciudad apagada, a recordar la pirámide kitsch del hotel Intercontinental, a ver en la memoria la flama permanente que recuerda a las víctimas en la toma del búnker del cerro de Tiscapa, a entrever los cascarones desvencijados de los antiguos edificios dictatoriales a lo largo de la desaparecida avenida Roosevelt. Por aquí y por allá vi los vestigios de una Managua que no conoceré, zonas irreales de un trazado real, ruinas inverosímiles de algo que alguna vez tuvo sentido, palimpsestos de una escritura urbana que el terremoto cuarteó.
A pesar de los apagones, durante aquella noche oí un ejército de camiones IFA, de Alemania Oriental, y de helicópteros rusos desmontando ruidosamente el Estado y llevándoselo para la casa. Trasladaban electrodomésticos, mobiliario, oficinas, ministerios, a veces edificios enteros. Como si se tratara de maquinaria pesada se lo llevaron todo. “No se cogieron el lago de Nicaragua porque no les entró en el jeep”, me dijo alquien en aquellos días.
Me dirigí al majestuoso salón de madera y vidrio del centro de convenciones financiado por los europeos y erigido a la memoria del primer ministro sueco asesinado, Olof Palme. El edificio era una curiosidad. Fue lo único que se construyó en Managua durante la revolución. La movilización de seguridad y de agencias de noticias me aseguró que Ortega se encontraba en el recinto acordonado. Avancé sin detenerme a través de los detenes policiacos. El último acto oficial de la Revolución comenzaba.
Ingresé en el anfiteatro y me conmovió escuchar de nuevo los cantos de guerra de 15 o 20 años atrás y ver a los muchachos llorar por última vez. Se me aguaron los ojos cuando recordé las palabras del general Torrijos: “Dudo mucho que entreguen por los votos lo que tanto les costó conseguir con las balas”.
Por primera vez desde la campaña política vi a los comandantes de la Revolución con la vieja pañoleta rojo y negro alrededor del cuello. Respiré en el aire un hálito de infinita tristeza y me sentí inmensamente solo, más solo que nunca. Algunos en el estrado principal y en la multitud, alrededor de la ceremonia, me hicieron señas que se diluyeron en el lente desenfocado de mis ojos. Escuché el himno del Frente y una interminable cantinela de discursos y promesas que traté de retener, pero no conseguía alejarme del cadáver real de un hijo imaginario.
En Managua nadie supo nada sino hasta mucho más tarde. Nadie asoció el nombre de un periodista de Barricada Internacional a las víctimas de aquella catástrofe lejana en la Suiza centroamericana. Sin duda, estábamos en el final del camino. Nadie se sorprendería de mi actitud. Para quienes me tomaban por un extranjero oportunista –como más o menos éramos los internacionalistas, compañeros de viaje, cooperantes, trotskistas y otros bichos raros de la izquierda mundial–, no era extraño que estuviera sobresaltado por mi inminente expulsión. Para quienes me veían por un compa era aún más fácil entenderme. Ellos, por lo menos, seguirían teniendo algo parecido a un país. Para mí, en cambio, era la desbandada, el fin de la pachanga. Yo tendría que mudarme de ideales, no solo de país. Por eso me sentía como el hombre más solo del mundo bajo la noche tropical.
Asistía al entierro de una parte del mundo y al final de una rebelión que había acabado por devorar a sus hijos. Unos meses antes lloramos el derrumbe del muro. ¿Y ahora qué? Las ruinas.
Hubiera querido despedirme formalmente de Ortega, pero sería imposible. Tampoco deseaba abrumarlo con mis cuitas de revolucionario desempleado. Durante mis años en Nicaragua nunca lo frecuenté y no lo lamento. Ya para entonces yo mismo había cultivado una aversión hacia los héroes y los líderes. Sin embargo, habíamos trabado una cierta relación en un viaje entre Nicaragua y Costa Rica. Un año después de los acuerdos de pacificación los presidentes debían de ratificar el proceso de desarme y yo lo acompañé en el trayecto. Fue una especie de viaje de regreso a mí mismo, pero no del todo. En aquella época aún pensábamos que era posible ganar las elecciones en las urnas o en las turbas. “El que no es turba estorba”, decíamos en broma refiriéndonos a los grupos de choque. Y finalmente, ¿cuándo habían importado unas elecciones en Latinoamérica? Pero la historia le dio la razón a quienes pensaban lo contrario, porque el poder es también una formalidad. Después, yo mismo me di vuelta. No tenía sentido continuar con aquella patraña.
Aquella última noche en Managua no lo encontré tan mal actor. A pesar del fracaso seguía exhibiendo un look electoral sin convencimiento: blue yeans desteñidos y camisa de cuadros. Alguna vez me había hecho la ilusión de haber conocido al hombre verdadero, incluso en sus errores y caídas, y no solo al producto de la oportunidad. Pensé que era alguien que lo había arriesgado todo y que esa circunstancia, haberlo arriesgado todo y haberlo perdido, le daba una cierta estatura moral, pero me equivoqué. No hay que creerse los propios cuentos que uno repite.
En aquellos días finales, disfrazado de administrador del poder, más que de hombre poderoso, afeitado con una pulcritud avariciosa, con el bigote recortado como solo lo hace un cajero de banco o un ingeniero en alza, o peor aún, como una mezcla de ambas cosas, supo hasta ganarse mi incredulidad. ¿Las cosas cambian?, me pregunté, o son solo las apariencias. El guerrillero disfrazado de oportunista de clase media.
Con Tito fue diferente. Por él llegué a desarrollar una mezcla de asco y fascinación. Intimé con él un poco más, dentro y fuera del Ministerio del Interior, quizá porque él necesitaba de testigos que dieran fe. Era de un aplomo que espantaba, cinismo puro, sin una gota de duda o de remordimiento humano. En su semblante demoniaco de Lenin tropical, con su barbita tenebrosa copiada de su admirado Ho-Chi-Minh, no podía albergarse ni siquiera la sombra de una duda. Además, para peores, era un hombre bajo y de los bajitos líbrame Dios, como decía mi madre.
Jamás lo vi dubitar o temblar. Y esas innegables cualidades políticas lo volvían terrible. A mi debilidad, a mis dudas pequeñoburguesas, como él mismo decía, a mis ilusiones de adolescente envejecido, él oponía la ira, el dolor y la revancha. ¿Cómo sino conciliar el eslogan casi cínico del Ministerio del Interior –guardianes de la alegría del pueblo– con la verdadera tiranía despiadada que él ejercía sobre todos nosotros? ¿Cómo pude olvidar que sólo éramos peones entre los dedos regordetes de aquel hombre que parecía mezclar un semblante inocente de síndrome de Down con un cuerpo de enano y un implacable dominio del poder?
¿Por qué, para qué recuerdo todo esto? Quizá porque es el meollo de mi historia. Lo único que nos queda después de vivir: la lucidez, el horror, el asombro.
No fue tanto su muerte lo que precipitó las cosas, fue tan solo que con ella, con el peso de su muerte, que se me hizo insoportable la conciencia de saber que todo se había venido abajo.
Caminaba. Caminé silenciosamente por las inmensas cunetas de las autopistas de Managua donde mi sombra se alargaba hasta proyectar los espectros de otras épocas. En aquellas catacumbas nos reuníamos con los internacionalistas a fumar marihuana y a divisar las estrellas fugaces de la medianoche. El concreto estaba lleno de inscripciones, grafitis y murales de colores. Caminaba. Entré en el café en busca de una cerveza mexicana, las únicas disponibles. En las diplotiendas uno encontraba de todo, pero no en la calle. En el Voltaire, un antiguo cementerio de automóviles enterrado en un sótano, detrás de la única fábrica de hielo de Managua, vi media docena de mesas mal iluminadas y un bar a lo largo de la pared. Las mesas eran asientos destartalados de algún remoto Buick, Plymouth o DeSoto. Contra las paredes estaban apilados partes automotores y en el suelo de arena era posible descifrar el juego de tuercas, arandelas, pistones o cualquier pieza mecánica. Nadie se tomó nunca la molestia de barrer hasta el 25, el día que perdimos.
El Voltaire, también, había perdido el sentido de su vida. Los internacionalistas en alpargatas o sandalias abandonaban Managua y solo quedaban algunos cooperantes distraídos, en Los Antojitos o vagando entre el remordimiento y la culpa, ahorrando los dólares indispensables para el tiquete de Aeroflot, que era el más barato para escapar del paraíso.
Entré, saludé a Lacayito, que me sonrió entre el botellerío verde y los espejos. El orinal exhibía los primeros cambios: los grafitis y lemas revolucionarios en todos los idiomas yacían bajo una gruesa capa de pintura blanca. Oriné mi propia nostalgia. Saudade. En el Voltaire conocí a Laura, la Comandante. Era el lugar inevitable para dejarse llevar por el aire infernal que soplaba en los años ochenta. Los 40 grados de Managua. Un aire demasiado caliente para que lo absorbieran los tímidos pulmones centroamericanos. La fiebre había que sudarla de alguna manera, con más vida o con un poco de muerte.
¿Qué más podía hacer en Managua salvo despedirme? Pero tampoco quise despedirme. Fin de fiesta, fin de revolución. Pero de cualquier forma era imposible salir de Managua. Yo sabía que el resto de mi vida seguiría preso de aquella memoria en ruinas, de esta ciudad en pedazos. Sabía que durante el resto de mis noches seguiría poblando y despoblando estas calles que no conducen a ninguna parte. Seguiría despertándome en la madrugada sin luz en ningún lugar, sin saber si ya me había muerto o si era una de esas transmisiones de prueba de la radio Sandino: Despabilate, amor, este es un mensaje para los cachorros que velan nuestro sueño desde la frontera. Esos mensajes que me mataban de miedo, aunque no entendiera por qué. Para Chela desde los confines de la zona de guerra: El Negro todavía te quiere, que la esperés.
La primera vez que me entrevisté con el Comandante Supremo esperé 48 horas una llamada suya en el hotel Camino Real. A las tres de la mañana del segundo día recibí la orden que me conminaba a presentarme 15 minutos más tarde al lobby para iniciar “la expedición, compañero". Logré verlo solo al día siguiente, y de lejos, en medio de una jauría de reporteros y fotógrafos internacionales. Tuve paciencia entonces y de regreso a Managua lo acompañé en su jeep personal. Así penetré en los sótanos de la Revolución. Así conocí a Tito. El ogro. El enano. La bestia, como le decían sus íntimos.
Tito. Por él conocí a la Comandante Laura. Anitta Mikkonen es otra historia y no la contaré aquí. El mismo me había advertido del riesgo de meterme con la guerrilla salvadoreña: “No jugués con fuego”.
Los salvadoreños vivían en un barrio secreto en uno de los extremos de Managua: las famosas casas de protocolo. Un paraíso blindado, una villa turística para guerrilleros de todo el mundo. No fue sino hasta que la Comandante y yo tuvimos algo que pude reconocer el sitio, que estaba dominado por la obsesión de la seguridad. Era un mundo al revés en el que el día era la noche. Se dormía de día y nunca supe dónde lo hacía la Comandante. Solo nos vimos de noche, como vampiros. La única ocasión en que la vi de día ya estaba muerta.
Durante estos años me cuidé de no recordarla. Es inútil rememorar. Como siempre me ocurre la amé con desesperación después de muerta. Juntos, si es que alguna vez lo estuvimos, era imposible.
Cuando yo la conocí, la Comandante ya estaba desacostumbrada a la luz del sol. A las 4 o 5 de la madrugada desaparecía. A veces, en su casa o en la mía, siempre antes de las 5 de la mañana, un jeep verde la hacía desaparecer de mi vida. Durante la noche tal vez habíamos hecho el amor dos o tres veces, pero lo más probable es que Laura se la hubiera pasado llorando y yo calmándola bajo la ducha.
Ella hacía hasta lo imposible por no dormir: dormir era soñar y soñar era volver atrás, en el terror. Pero a las 6 de la mañana simplemente se moría de cansancio y se abandonaba a su muerte, enterrada en un sótano sin hendijas ni filtraciones de luz, muerta, fuera del tiempo y del espacio.
Cuando hubo alguna confianza, aunque poca, su chofer, algún miembro de la escolta o yo mismo nos ocupábamos. Le inyectábamos alguna cosa que la tranquilizaba.
Empecé a alejarme cuando supe que lo que quería era morirse, pero ya estaba demasiado metido. Siempre me pasa lo mismo. Quería matarse o morirse, que no es igual, pero pienso que más bien morirse. Sin embargo, su sentido de la responsabilidad, no sé si con la vida, con la Revolución o con los compas que la habían salvado, no la dejaba decidirse.
Por supuesto, siempre iba armada, lo que provocaba mi crispación. En alguna borrachera extrajo su automática de la cartuchera y se la puso entre las piernas. No vaciló un instante. Habíamos discutido y quería que yo supiera que era ella y solo ella quien controlaba el exacto y eficaz mecanismo de seguridad que la había salvado de morir acribillada por el ejército salvadoreño. Peor aún, no de morir, sino de vivir y entonces verse obligada a sobrevivir, a no morirse a pesar de las incontables violaciones y vejámenes de la soldadesca. De no morir y tener que esperar hasta que algún sargento hijueputa se apiadara de ella y la rematara con un tiro en la nuca justo antes de arrancarle los ojos y tirárselos a los perros, solo para demostrarle a los suyos que no lo movía la compasión sino la eficiencia. No morir y ser un cadáver abandonado en cualquier basurero municipal.
Pero no, ella no hubiera muerto y lo sabía. Ella hubiera seguido viva, casi muerta, pero finalmente viva, requisito indispensable para convertirse en carne de rehén, ya fuera para el chantaje político, la extorsión privada o la simple crueldad humana.
Por eso no sé si Laura llegó a amarme, pero sí amaba su pistola. Vivía de ella. La confianza de saber que podía matarse cuando quisiera, cuando ya no aguantara, le daba fuerzas para vivir. Yo, en cambio, no le servía de mucho. Una vez que llegó a Managua, Laura supo que no volvería nunca a combatir. Ya no podía. Pero su pistola la había salvado de algo peor que la muerte y por eso la atesoraba como una reliquia de otro mundo. Ella había vuelto del otro lado y para demostrarlo tenía su endemoniada pistola. Sus compas se lo dijeron: su lenta ejecución hubiera sido observada con deleite por el mismísimo Ministro de Defensa o se hubiera convertido en una rehén de lujo de la CIA. Ella lo sabía.
Era una existencia frágil, dolorosa, pero llegué a conocer una dimensión de la vida que no hubiera logrado de otra forma. ¿Cuántas veces no estuve a punto de matarla yo mismo? Borrachos, jugábamos el mismo juego con el que ella me torturaba: se metía el gatillo en la boca y jalaba, a ver qué. A ver qué nos pasaba, por lo menos para quebrar la rutina de sobrevivir. Chuchú le regaló aquella hermosa pistola que había sido de Torrijos.
Nunca la vi de día, solo de noche, como vampiros. Pero ya de muerta no quise verle la cara.
Pensé, súbitamente, en el cadáver de Jaime. Desconocido, inexistente. Supongo que ya lo habrá reconocido su propia madre. ¿Para qué volver entonces? A menos que fuera una venganza contra mí. Había vendido la Revolución, pero no era para tanto. No para matar.
Me tomé el último Flor de Caña en el Voltaire, sin un alma que me acompañara, y me alejé a toda velocidad de Managua. Pensé que nunca volvería. Ya no había nada que me atara. Tenía diez años de no visitar la isla de paciencia donde nací y ahora regresaba porque no tenía más remedio, precedido por la voluntad inexorable de mi destino.
Después de 11 años, unos meses, quizá algunos días, quién sabe cuántas horas, una verdadera eternidad, dejaba la turbulenta Managua para volver a la tranquila Costa Rica.