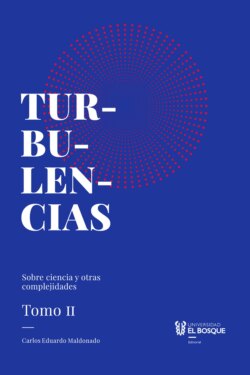Читать книгу Turbulencias y otras complejidades, tomo II - Carlos Eduardo Maldonado Castañeda - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
¿Docente? ¡Pobre profesor(a)!
ОглавлениеAlrededor del mundo, muy notablemente en los países hispanohablantes, viene hacienda carrera una nueva palabra; casi un nuevo concepto: docente. Desde los colegios hasta las universidades.
Cuando Horacio introdujo el término por primera vez, no pensó en el auge que casi dos mil años después cobraría la palabra. Con un largo período en el que otra palabra ocupó el primer lugar: profesor(a).
Docere, de donde procede, en efecto, el término significa enseñar, sin esto es, instruir, señalar. Y así, docente es el que enseña, el que instruye, el que señala. Un arcaísmo, literalmente, en una época en la que ya no se instruye, pues la instrucción se asimila a la disciplinarización, al amaestramiento y no en última instancia, al adoctrinamiento. En cualquier caso, una relación que sucede en una sola vía: el que enseña y el que instruye hacia el o los demás.
Pues bueno, parece que ya los profesores no son tales, sino “docentes”. Un concepto, hoy en día, de origen eminentemente administrativo. (¿Alguien ha notado que el “ascenso” del concepto de “docente” coincide con su disminución y la superposición de los administrativos? Así, administrativo mata a docente).
Se trata, manifiestamente, de un ejemplo más de esa transvaloración de todos los valores y que coincide y funda a la vez al nihilismo, según Nietzsche. Los valores de ayer se trastocan –se invierten: Umwertung–, adquiriendo hoy una connotación opuesta a la de ayer; y al revés.
Varias observaciones se imponen.
En primer lugar, una de las funciones de un profesor es la docencia –conjuntamente con la investigación y, en ocasiones, la administración–. Pero la vida y las actividades de un profesor no se reducen a la docencia. Por lo menos no en el mejor de los sentidos (pues hay muchos que solo prefieren enseñar; porque eso creen: que enseñan).
Reducir al profesor a la docencia comporta, asimismo, creer que el docente enseña, y el estudiante aprende. Dos relaciones, dos escalas, dos mundos perfectamente asimétricos, así las cosas. Esto es, el docente sabe y entonces enseña, y el estudiante aprende y obedece y sigue al docente. Por eso este califica y aquel se debate por las notas y los grados.
Pero la verdad, en ciencia como en la vida es muy otra. Contradictoriamente, las cosas verdaderamente importantes no se enseñan, ni se pueden enseñar. Solo se enseñan técnicas, reglas, doctrinas, todo lo cual, al final del día, si llega a ser necesario, son cosas con las que se puede dejar de vivir. Las cosas verdaderas no se enseñan. Se aprenden de quien las sabe. Pero quien las sabe no las enseña: las vive. Al fin y al cabo, la verdadera educación es ejemplarizante. Un tema que olvidan todas esas tecnologías que hoy se expresan en conceptos como “competencias”, “aprendizaje significativo”, y demás.
Desde luego que para aprender se requiere de alguien que sepa. Pero quien verdaderamente sabe no enseña: lo cuyo es una forma de vida, bastante más que un oficio o una profesión.
Digámoslo de manera franca: los profesores han sido degradados a “docentes”. Con ello la disciplina y el control han pasado al primer plano. Controles abiertos y sutiles, pero siempre cotidianos. Todo un escándalo para aquellos profesores –por tanto, maestros–como Sócrates, Hipatía de Alejandría, o Abelardo (el mismo de la historia con Eloísa), por ejemplo.
En el caso de las universidades, el uso de “docente” sucede, manifiestamente en dos circunstancias: o bien allá en donde existe un bajo nivel académico o científico, o bien allá en donde los administrativos son prácticamente dioses intocables. Y no es necesario que ambas circunstancias sucedan en espacios diferentes.
Por el contrario, en universidades de prestigio impera el concepto –y más que el concepto–, la relación de/con: profesor(a). Sin la menor duda, lo que se encuentra exactamente en juego es el respeto por el conocimiento, antes que el acatamiento a las normas, los indicadores y la gestión.
En una ocasión, un grupo de profesores de universidades muy destacadas en el mundo asistieron a la acreditación de una Facultad o un programa académico. Y para ser concisos, no aprobaron para nada la mayoría de puntos que estaban evaluando. Y una de las más fuertes conclusiones fue: “En nuestras universidades los administrativos no les dicen a los académicos lo que tienen que hacer”. Hablo del fracaso de un programa o de una Facultad de una muy prestigiosa universidad nacional.
Y en el caso de los colegios, el panorama no parece ser muy distinto. Con una salvedad. El uso de la palabrita “docente” es, en la inmensa mayoría de los casos, un asunto de atavismo, de uso, de costumbre. La gran mayoría de la gente lo usa acrítica e inconscientemente; esto es, de forma irreflexiva.
Es cierto que en materia de lenguaje el pueblo es rey. Pero es igualmente verdad que los procesos de desarrollo mental, cultural y social pasan por una crítica del lenguaje, como de estructuras y relaciones. Hacemos cosas con palabras. El drama no es ese: la tragedia es que en numerosas ocasiones las palabras terminan superponiéndose a las cosas y se sitúan, ellas, en primer lugar sobre las cosas mismas.
Con ilusión o utopía cabe pensar en un espacio y momento en el que quienes se dedican a la educación y hacen de ella una forma de vida puedan (volver a) ser profesores. Pero eso es un tema álgido: pues es un tema de desarrollo mental y cultural. El más difícil de los peldaños en el desarrollo de una organización, de una institución, o de un país.