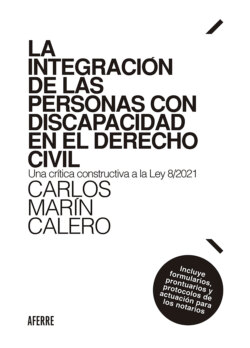Читать книгу La integración de las personas con discapacidad en el Derecho Civil - Carlos Marín Calero - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (que, en adelante, llamaré la ley de los apoyos y ley de reforma) aborda un gran número de cuestiones y suscita igual cúmulo de dificultades y problemas, pero, sobre todo, nos proporciona oportunidades y medios para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Mejorarla en un ámbito muy determinado, pero importante, uno de los pocos en los que les faltaba la aceptación -al menos teórica- de la sociedad, el del ejercicio, por sí mismas, de su capacidad jurídica. Teniendo en cuenta que esa capacidad puede ejercerse en casi cualquier ámbito de la vida, las consecuencias en la práctica de esta reforma pueden ser infinitas.
Incluso en esa particular faceta que afecta a los juristas, los asuntos de interés y los temas a discutir son muchísimos. Aun limitándonos a los apartados muy generales, cabría entrar a considerar aspectos tales como la génesis de la reforma (sus antecedentes, que algunos consideran tan importantes para decidir sobre su “interpretación”), la identidad y los propósitos de los colectivos que la han promovido, el contenido de los anteriores proyectos de ley -promovidos y, menos éste, todos decaídos- que se presentaron con sus mismos objetivos teóricos, durante el largo proceso de gestación de la reforma, así como -y es algo importantísimo- cabe plantearse sus buenas o malas perspectivas de futuro de la reforma, que dependen de muchas cosas, es cierto, pero, entre ellas, también la de que queda al albur de la aceptación, la predisposición favorable y la colaboración de los juristas profesionales implicados, los encargados de implementar y aplicar las medidas introducidas por la ley de los apoyos; incluso y como un factor más, prosperará -o no- en función de la habilidad de esos profesionales para despertar el interés de sus teóricos destinatarios, las personas con discapacidad y sus familias.
Igualmente, los juristas querrán estudiar la ley en sus aspectos dogmáticos relacionados con las distintas ramas del derecho en que ella misma subdivide su acción; con sus correspondientes desarrollos prácticos, dirigidos al trabajo cotidiano de los distintos colectivos profesionales implicados. Así, y como mínimo, la nueva ley (siguiendo su propio orden expositivo) deberá ser estudiada desde el punto de vista de la forma en que ha afectado a la ley del Notariado, al Código Civil, a la ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de la Protección patrimonial de las personas con discapacidad, la del Registro Civil, la de la Jurisdicción Voluntaria y el Código de Comercio.
Con la multiplicidad que resultará también de que los juristas involucrados bien se puede decir que son todos, pero, al menos, lo serán los directamente mencionados por la propia ley de los apoyos, esto es: jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, encargados del Registro Civil, abogados, registradores y notarios. Pero también están convocadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, los médicos forenses y otros especialistas, el personal al servicio de la Administración de Justicia y, en su caso, los funcionarios de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales que desempeñen funciones en esta materia, los procuradores y graduados sociales, los que la ley llama “profesionales expertos”, los intérpretes y técnicos en las distintas modalidades de accesibilidad, los cuidadores, preparadores y formadores integrados en entidades tutelares y en organizaciones privadas dirigidas a las personas con discapacidad (el llamado tercer sector), etc.
Como también importarán todos los matices sobre la ley que con toda seguridad aportarán y nos proporcionarán los profesores universitarios y los estudiosos de cada una de esas profesiones, sean juristas o no, de forma aislada o por medio de sus asociaciones o colegios profesionales (a los que la propia ley de los apoyos convoca y cuya ayuda solicita), lo que generará una abundancia de ideas -incluidas, probablemente, muchas quejas- seguramente inabarcable por su abundancia.
El propósito de este libro es, naturalmente, muchísimo más modesto. En primer lugar, porque mi punto de partida y mi prácticamente único ámbito de actuación a este respecto es el de mi propia profesión, como notario, y porque sólo puedo partir de mis limitados conocimientos y experiencias de vida personal (en parte ligada a la discapacidad). Pero también porque, en 2010, en otro libro basado en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad del año 2006 (en adelante, la Convención), ya formulé un análisis más teórico y más genérico de este mismo problema de la integración jurídica de las personas con discapacidad y del que, en su momento, llamé su “derecho a la discapacidad”, o sea, su derecho a tener discapacidad y a ser admitidas en el mundo jurídico con ella y en base a ella y no en la injusta medida de que sus disfunciones fueran irrelevantes o, menos aún, bajo la irrealizable condición de que, con el apoyo, su discapacidad hubiera desaparecido y estuviera superada. La explicación de (casi) todas mis ideas sobre la integración jurídico-privada de las personas con discapacidad ya la ofrecí en ese libro, que -a falta de adaptación legislativa interna- se basaba, como digo, en esa Convención. Así lo defendí entonces, con no pocas reticencias del mundo jurídico, sosteniendo que mis propuestas eran conformes con el mensaje y con las exigencias de tal Convención (como ahora me cabe la satisfacción de decir que fueron propuestas que, aunque sea por casualidad, se adecúan a las que ahora podemos encontrar en la ley de los apoyos; de hecho, mi trabajo cotidiano, en el despacho, apenas ha variado en este asunto, pues ya venía aplicando el otorgamiento con apoyos, en base a la Convención, del mismo modo que ahora predica la ley).
Mi propósito, en este momento y a diferencia del de entonces, ya no es tanto ideológico como eminentemente práctico y está principalmente dirigido a una práctica profesional muy concreta, la mía, la notarial. Mi intención actual no es convencer a los notarios de las bondades de la Convención (como sí lo intenté en ese momento), pues esa fase ya no me parece necesaria ni oportuna. Ahora, hablamos de la aplicación del Código Civil, nada menos, o de nuestra ley del Notariado, entre otras importantes normas. Esté acertada o equivocada la reforma, es el derecho positivo que debemos aplicar y, para un jurista práctico, ya sólo cabe discutir el cómo. Se trata de entender qué dice la ley y cuál es la mejor manera de aplicarla. (Aunque también adelanto que me parece imposible decidirse por una u otra vía de acción sin partir de uno u otro modo de entenderla en su conjunto, o sea, que la ley se aplicará siguiendo el posicionamiento previo de cada cual, por lo que es en esa postura personal en la que, con este libro, quisiera influir).
Mi propósito es favorecer la aplicación de la ley, porque, en su conjunto, me parece un claro acierto, y mi colaboración se dirige no tanto a argumentar en uno u otro sentido como a proporcionar -a los notarios- herramientas para esa puesta en práctica, para el quehacer diario en los despachos. Pero sólo y siempre con ese objetivo de impulsar la ley, pues mi intención no es colocarme en la posición de un espectador imparcial; indagando todas las posibles formas en que podría aplicarse y proporcionar soluciones tanto al que pretenda favorecer la integración jurídica de las personas con discapacidad como al que estime más acertado o más necesario o más prudente lo contrario (o sea, protegerlas, en especial, de sí mismas). Los que se oponen a la reforma ya nos lo dirán y nos lo explicarán. Mi intención -y la de este libro- es la de favorecer la máxima integración posible de esas personas, en este ámbito del derecho privado, y hacerlo en la misma forma, por las mismas razones y con las mismas consecuencias con que ha tenido lugar su integración en todos los demás ámbitos de su vida (por ejemplo, aceptando para ellas los riesgos que son inherentes al tráfico jurídicos, porque ésa es la contrapartida al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, dado que los demás también los asumen -de mejor o peor grado-). Pero, eso también, desplegando a su favor todas las salvaguardas que la Convención prevé y permite. Y, de nuevo, configurando tales salvaguardas en la medida en que mejor sirvan al propósito general de su plena integración.
Aceptada esa doble limitación, la de estudiar sólo ciertos aspectos de la ley y la de favorecer su aplicación y no lo contrario, sabiendo, siendo consciente de la complejidad del problema y de la infinita diversidad de circunstancias personales y de matices jurídicos relevantes que entrarán en juego y de la, al menos para mí, imposibilidad de abordarlos y de resolverlos todos, mi propósito es el de tratar ciertos aspectos discutibles de la reforma, los que me han parecido más necesarios, y utilizar ese análisis como preámbulo, complemento y guía práctica de los modelos de escrituras que constituyen la segunda parte de este libro. Unos modelos que, a su vez, están redactados de un modo abierto, integrando diversas posibilidades, que no siempre -no habitualmente- se darán todas a la vez, pero que pretenden ser coherentes y compatibles entre sí, de modo que se pueda configurar con ellas un menú de opciones, desde el que afrontar distintas situaciones de la práctica.
Pero, antes de empezar con esos distintos estudios y modelos, me parecen necesarias e importantes algunas consideraciones preliminares sobre el conjunto de la ley.
En cuanto a sus orígenes, debe tenerse muy presente que la reforma operada del Código Civil y otras leyes tiene como antecedente una norma -y con ella una aspiración- relativamente antiguas: el reconocimiento de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones a las demás personas, o sea, de modo pleno, algo que introdujo en el mundo jurídico (como una sorprendente novedad, todo hay que decirlo) la citada Convención sobre los derechos de esas personas, (suscrita por España desde su nacimiento, el 13 de diciembre de 2006, ratificada por las Cortes Generales el 23 de noviembre de 2007, publicada en el BOE de 21 de abril de 2008 y que entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo 2008). No es una cuestión que, numéricamente, vaya a afectar a muchas personas, pero sí una que tiene el incalculable valor y la extraordinaria importancia de marcar el fin -al menos teórico- de la segregación de todo un colectivo humano, sea más o menos numeroso (como, en su día, no tan lejano -hace menos de cincuenta años-, ocurrió con la mujer casada e igualmente respecto de sus derechos jurídico-privados).
Sólo que la ley de apoyos no se ha limitado a implantar la Convención, sino que ha optado por ampliar mucho el círculo de beneficiarios. La reforma ha acumulado en un mismo tratamiento y en unas mismas soluciones a otros colectivos humanos distintos, cuya situación, técnicamente, no entra dentro de la discapacidad personal, pero que incluyen a personas que sufrían injustos problemas, también en ese ámbito del derecho civil, obstáculos que bien merecía la pena resolver. Así, es también el caso de quienes tienen ciertos trastornos del comportamiento, que ponen a la persona en dificultades a la hora de controlar sus propios asuntos económicos, como también el del colectivo, mucho más numeroso que los dos anteriores y que cada día parece que acecha a un porcentaje mayor de la población, a causa de los -por otro lado tan deseados- procesos de prolongación de la esperanza de vida y del envejecimiento (e incluso del envejecimiento del envejecimiento), con su secuela -por ahora y hasta que la ciencia y la medicina aprendan a controlarla- de una progresiva disminución de las facultades mentales, incluyendo una grave dependencia física y emocional, así como, en demasiados casos, la demencia, ya sea ésta precoz o senil.
Y, a este respecto, la decisión añadida más relevante del legislador de la reforma -en mi opinión-, ha sido la de hacer un solo grupo con todas esas personas, declararlas a todas destinatarias de los apoyos (su medida “estrella”, como veremos a todo lo largo de este estudio) y hacer también con ellos una sola categoría. Y siempre bajo la justificación y el respaldo de estar dando cumplimiento a una Convención que, en realidad, sólo se refiere a las personas con discapacidad. Y es cierto, por su contenido normativo y por las propias explicaciones que el legislador da en el preámbulo de la ley, que la reforma está dirigida a todas las personas a las que el derecho civil, desde tiempo inmemorial, ha venido limitando o restringiendo (o incluso estrictamente arrebatando en su totalidad) su capacidad de obrar, la capacidad de ejercicio de sus derechos. Pero es una realidad incontestable que el derecho, a lo largo de su milenaria historia, no ha incapacitado únicamente a las personas con discapacidad y que no siempre incapacita a los sujetos del derecho por razón de que la tengan. Así, y aunque la citada exposición de motivos dice que “el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no puede modificarse”, en rigor, la Convención no exige tanto de los estados. Bien está que ahora lo diga el Código Civil, pero lo que impone la Convención es que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica “en las mismas condiciones que los demás”. O sea, que su capacidad no puede ser negada ni restringida por razón de su discapacidad y que, si acaso se las incapacita, pues que sea por los mismos motivos y con las mismas consecuencias y límites aplicables a cualquier otra persona que no tenga discapacidad y que se encuentre en sus mismas circunstancias. (En realidad, me parece que el legislador exagera bastante en este punto; cualquiera que sea el concepto que utilice de la expresión “derechos humanos”, es claro que todas las leyes civiles, en todo país, contienen restricciones a la capacidad de obrar y que éstas van a continuar y que incluso, en ciertos asuntos, son ahora mayores que en cualquier tiempo anterior, las hay por razón de la edad, de la nacionalidad o incluso derivadas de la condición de ser cargo público, por citar un muy particular ejemplo. Lo verdaderamente importante es que esas medidas no contengan una discriminación injusta; que, por ejemplo, no se apliquen a las mujeres por el hecho de serlo o a las personas con discapacidad, por ser tales).
Pero es importante entender que la Convención se dirige a un colectivo particular y no a cualquier otro en situación de exclusión jurídica, por utilizar una terminología no legal; no habla de las personas con enfermedad mental ni de las que tengan demencia o sean dependientes…, salvo que, además, tengan discapacidad (lo que desde luego es relativamente frecuente que ocurra, es verdad, pero que no por ello debemos confundir unas situaciones con otras).
(Cosa distinta es que la Convención haya dejado voluntariamente abierto el propio concepto de discapacidad, muy abierto, para acoger situaciones muy diversas; y que, desde luego, para ser beneficiario o destinatario de la ley de los apoyos -ni siquiera en el concreto apartado de la discapacidad-, no se requiera una concreta calificación administrativa).
Esta acumulación de supuestos que hace la ley y la unificación de su respuesta conllevan, en mi opinión, no pocas dificultades teóricas y traerá consigo, también, muchos estorbos en la práctica. Porque, en el mundo de la discapacidad y muy especialmente de la discapacidad intelectual, existe desde hace muchos años una técnica muy asentada, muy conocida y muy fructífera que tiene y ya tenía esa denominación de apoyos, pero cuyos perfiles teóricos y cuyo uso práctico por las personas con discapacidad no es del todo compatible y ni siquiera es totalmente comprensible si se pretende asociar a otros colectivos, como los que he citado.
Así, y por si se consideran de interés, en los precedentes legislativos, en la conocida como ley española de la dependencia (pero que, en el mismo sentido sobre el que yo estoy llamando la atención ahora, en su propio nombre acumula dos cuestiones distintas, la “promoción de la autonomía personal”, por un lado, y, por otro, la “atención a las personas en situación de dependencia”), distingue entre la atención y las ayudas para realizar actividades básicas de la vida diaria, de un lado, y el apoyo, de otro, destinado este último a potenciar o lograr tal “autonomía personal”. Y basta con que retengamos en este momento que “autonomía” es lo contrario de sustitución de la voluntad, esto es, en términos jurídicos, lo opuesto a una representación legal.
Las palabras no son más que palabras (aunque en el círculo de los activistas de la discapacidad se tenga una acentuada tendencia a convertirlas en armas arrojadizas, como ocurrió con los términos minusválido, mentecato, imbécil, disminuido, etc., pero también con otros bastante más anodinos, como la palabra normal o incluso el término integración), y no hay inconveniente en llamar apoyos a los medios, a las medidas que esta ley cita y perfila, pero debe estarse atento a las confusiones que puedan producir en las personas y en los colectivos que ya estén acostumbrados a utilizar y servirse de los apoyos nacidos y usados en su propio mundo (como, por ejemplo -y es muy destacable por su importancia y difusión-, el empleo con apoyo en la empresa ordinaria).
Quizá -es lo que sostengo- la aparente homogeneidad de las soluciones de la ley esté más en la denominación que en el contenido, pues, en realidad, la ley prevé y regula apoyos muy diferentes y se ha visto obligada a adjetivar y hasta a sobrepasar en ciertos casos -no es excesivo decirlo- cualquier significado lógico de la palabra apoyo. Habla así la ley de apoyos sin más, de apoyos de provisión judicial, de apoyos auto provistos o auto acordados por la persona con discapacidad, de apoyos del entorno social o comunitario, de apoyos “precisos”, o sea preceptivos, y hasta de apoyos representativos -una contradicción en términos-. Y la doctrina amplía el catálogo y distingue también los apoyos formales frente a los informales y los voluntarios frente a los forzosos, entre otros supuestos.
Por lo cual, en mi opinión, a todos, pero, por lo que aquí interesa, a los notarios, nos será imprescindible distinguir entre los diversos supuestos y comprender los distintos problemas, para poder enfocar mejor la solución adecuada a cada caso. Y no me refiero con esto a la loable pretensión de encontrar la respuesta justa a cada persona y a cada circunstancia, sino (menos ambiciosamente y para empezar) a saber diferenciar, al menos, entre algunas categorías básicas de problemas (que, ocasionalmente, podrían incluso concurrir en un mismo sujeto, pues no es a las personas lo que hay que ordenar o clasificar, sino al tipo de problema y a la clase de solución oportuna). Nos será -creo- absolutamente necesario discernir entre al menos tres situaciones personales (tres generalizaciones, a efectos discursivos y de comprensión, que no niegan las muy distintas situaciones y circunstancias particulares de las personas, dentro de cada uno de esos grupos) y, correlativamente, tres distintos tipos de apoyos (en la terminología de la ley).
Así, de un lado, estarán: a) las personas con una discapacidad intelectual que pudiéramos llamar habitual (como el síndrome de Down), que es propia de personas jóvenes (en la mayoría de los casos se nace con ella, aunque también la pueden provocar ciertos accidentes, como los traumatismos cerebrales o el ictus), personas históricamente condenadas al ostracismos social y que, al menos en los últimos cuarenta o cincuenta años, están intentando y en gran medida consiguiendo, con su loable y enorme esfuerzo personal, integrarse en la sociedad, habiendo alcanzado una vida digamos que normal; personas que, contando con el apoyo de su familia y de sus educadores y preparadores, persiguen y anhelan ser (por primera vez en la historia) autónomas y relativamente independientes, progresivamente aceptadas por la sociedad; b) Las personas con diferentes discapacidades especiales, que afectan a aspectos muy concretos (como, por ejemplo no poder hablar o no poder construir frases coherentes, a pesar de que su comprensión intelectual del asunto sea plena o al menos suficiente), secuelas algunas de los cuales pueden complicarles mucho sus otorgamientos en una notaría; c) las personas que tienen distintas clases de enfermedades mentales, de cualquier edad, pero con la especial problemática de las que son jóvenes, que también aspiran a llevar una vida integrada y normal, conservando la autonomía de la que ya gozan, pero que la podrían perder por trastornos ocasionales o errores de juicio, en ciertos asuntos de su vida cotidiana, y que, con el debido apoyo y supervisión, podrían hacer vida como digo normal, suficientemente salvaguardados de esos errores de juicio; y, por último, d) las personas con enfermedad mental degenerativa o demencia (como el alzhéimer), propia de las que son mayores o muy mayores (aunque a veces les surge de modo precoz), que van perdiendo el contacto con la realidad y el sentido de las cosas y necesitan que otras las cuiden y atiendan y se ocupen de sus asuntos de todo orden, incluidas las actividades básicas de su vida diaria, cuánto no más, de sus cuestiones jurídicas.
Sumando a los anteriores, ya sea dentro o fuera de alguno de los grupos citados, también cabe tener en cuenta el caso de: e) las personas inmersas en situaciones provocadas por las adiciones, la ludopatía o el consumismo, que inducen al sujeto a que actúe de manera temeraria, malgastando sus bienes o comprometiendo pagos fuera de su alcance; o , de modo parecido, f) las situaciones de gran dependencia emocional, respecto a otros (personas muy influenciables o manipulables), que no tiene verdadera libertad para oponerse a las pretensiones de otras de su entorno.
A efectos de la ley de los apoyos y simplificando, podemos reducir estos grupos a tres, distinguiendo entre: las personas con discapacidad intelectual (las de los grupos “a” y “b”), las que con más propiedad son susceptibles de recibir y aprovecharse de un apoyo en ese proceso de formar su voluntad jurídica, por ser las que más habituadas están a esa figura; las personas cuya economía es desordenada y debe ser controlada, para preservar sus medios de vida (las del grupo “e”), lo que puede conseguirse con el llamado apoyo obligatorio o preceptivo; y las personas con demencia o situación similar (las del grupo d), a las que el apoyo apenas les puede ser útil y cuyas necesidades deben ser cubiertas por medio de una actuación representativa. Por su parte, las personas del grupo “c”, internamente tan plural, y las del grupo “f”, según sean sus experiencias y circunstancias de vida, tanto podrían encontrarse en una situación similar a las que tienen discapacidad, y ser por tanto susceptibles de apoyo, como mostrarse incapaces de formar una voluntad reconocible o coherente, con valor jurídico, por lo que otros -y no ellas- deberán actuar en su beneficio. Del mismo modo que también las persona con discapacidad intelectual a las que, desde niñas, no se les haya facilitado ni permitido un proceso de integración y a las que se haya mantenido apartadas de toda cuestión económica, sobre todo si ya tienen cierta edad, tampoco será fácil hacerlas participar en actos jurídicos, ni aun con el mayor apoyo.
Y omito aquí toda referencia a las personas con discapacidad física o sensorial, no porque la ley no se refiera a ellas y no aporte soluciones a sus dificultades personales en el ejercicio de sus derechos jurídicos y su capacidad de obrar, sino porque este libro no se va a referir a ellas y porque, por lo que conozco, sus dificultades en el ámbito de lo jurídico son muy diferentes y apenas asimilables a las de las personas con alteraciones intelectuales o de salud mental. De hecho, afortunadamente, hace tiempo que estas otras personas dejaron de sufrir la incapacitación judicial y las pocas restricciones legales que aún les afectaban (muy residuales, con especialidades arcaicas para el otorgamiento por su parte de ciertos actos, como los testamentos o en su participación como testigos) han desaparecido con esta reforma, sin que se haya pensado para ellas ninguna clase de apoyo a la formación de su voluntad. Sus problemas se derivan de los déficits en el diseño universal de los servicios públicos y de la irregular implantación y uso de los medios humanos y técnicos de accesibilidad.
Como se verá, todo este libro está basado en esa distinción entre grupos de destinatarios de la ley, algo sobre lo que, en este momento, sólo quiero dar una breve pincelada introductoria. Y es que las personas con discapacidad intelectual y las personas con ciertas enfermedades mentales, las que persiguen su autonomía personal, siendo ellas individuos, con sus circunstancias concretas y con sus propias vivencias, son también, a la vez, parte de un colectivo, uno que desea, necesita y tiene todo el derecho a ser integrado y acogido por la sociedad. La respuesta a sus necesidades se la debe la sociedad en su conjunto y la solución debe configurarse de un modo que favorezca esa dimensión social -y no sólo la individual- de los destinatarios. Son personas que, especialmente cuando sus rasgos y comportamiento “delatan” una discapacidad intelectual, tienen el derecho a sentirse acogidas y cómodas en las notarías como en cualquier otra dependencia del estado, incluidas las administraciones públicas y las dependencias judiciales (o tan cómodas como las demás, pues con frecuencia son lugares un tanto inquietantes, que provocan una cierta intimidación en personas poco acostumbradas). Y nunca discriminadas, sometidas a requisitos específicos y añadidos y, en el peor de los casos, inmersas en una especie de incapacitación fáctica, indebida e injusta cuando no tiene otra razón de ser que su discapacidad.
El mundo del derecho privado y muy particularmente el de las notarías debería ser consciente de que tiene el dudoso honor de haber sido el último espacio de relevancia social que -con esta ley y, por tanto, en la medida en que sus objetivos no se frustren y sus mandatos se cumplan- ha aceptado integrar a las personas con discapacidad intelectual. Aceptación que esas personas ya habían reclamado y en gran parte conseguido en el ámbito escolar, en la escuela ordinaria y con profesores de apoyo, en el ocio y la vida autónoma, como es la que llevan en una vivienda independiente de su hogar materno, siempre con apoyos, o en su acceso, pequeño, escaso, pero abiertamente reconocido, en teoría, al empleo con apoyo en la empresa ordinaria. Un logro al menos teórico y en el discurso social y -dificultades financieras o presupuestarias al margen- también en el ámbito político, y además, como he dicho, actuando como un colectivo, pues de poco les serviría una solución personal o aislada.
Y ésa es la exitosa experiencia que necesitan trasladar ahora al derecho civil o privado, con la aceptación -que parece lo más difícil de lograr- de los profesionales jurídicos y con la esperanza de que también ellos estarán dispuestos a cumplir con su obligación de acoger, de integrar y de no apartar o segregar a las personas con discapacidad intelectual, exigiendo de ellas lo que no piden a otras o haciéndolas sustituir por terceros, porque no se sientan cómodos tratándolas directamente.
Y ese problema no es igual y se parece muy poco a que el estado -como es su deber desde la Convención- proporcione la debida atención y protección a las necesidades de una persona con alzhéimer cuando, por ejemplo, se trata de enajenar sus propiedades. No porque su caso tenga una menor importancia humana, quizá sea más bien todo lo contrario, sino porque el suyo es un problema como digo individual. En este orden de cosas -y en palabras de la Convención- lo más importante es prevenir que esa persona se vea privada de sus bienes de manera arbitraria. Pero, en casi cualquier sentido de la palabra apoyo a la capacidad jurídica, la persona con demencia no es susceptible de recibirlo; porque no está verdaderamente enfrentada a la situación de que se le haya prohibido llevar adelante sus deseos, sino que es ella la que ha dejado de tenerlos, de generarlos, más allá de su esfera más íntima y personal. Y, para tales personas, efectivamente, la respuesta adecuada será la medida representativa, como dice la ley de los apoyos, y no un apoyo que no está demandando. Una medida representativa que, en realidad, la Convención no prohíbe ni restringe, porque no es a esas personas a las que se dirige.
La acumulación -o quizá confusión- por parte de la ley de distintos supuestos personales y su aparente generalización de las soluciones, que presenta como comunes a todos los casos, temo que conlleve un doble peligro. De un lado, creo que se corre el riesgo de entender mal las propuestas -y las críticas, a veces muy radicales- de los juristas. Así ocurre, creo, cuando algún autor (María Paz García Rubio; “Contenido y significado general de la reforma civil y procesal en materia de discapacidad”) habla de “casos límite”, de “casos difíciles”, de persona que no “puede formar su voluntad ni puede expresarla”, para justificar con ello que el Código Civil deba también incluir, guste o no, un apoyo sustitutivo o representativo, pero, al mismo tiempo, reconoce y nos recuerda que el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad -emanado de la citada Convención-, en su famosa “Observación General Primera” (ambos textos de muy recomendable lectura), no admite la actuación sustitutiva en ningún caso. Quizá la discrepancia se deba a que unos y otros estén pensando en situaciones personales muy diferentes.
Quizá ocurra que el segundo piensa en las personas con discapacidad de las que habla la Convención, candidatas y merecedoras de la más completa integración y la más plena realización personal, personas que no deben ser sometidas a representación alguna, porque lo que se les debe es rescatarlas de la injusta segregación en que viven y de la más dura discriminación, empezando por la que practican contra ellas los estados, las leyes y sus autoridades dependientes, y hasta ahora así lo hacía el Código Civil y los juristas profesionales (como es el caso que lo siguen haciendo otras legislaciones civiles españolas no reformadas). Mientras que la primera autora está pensando en una persona con dependencia, entre las que es obligado incluir a las que, según la ley 39/2006, tienen una “pérdida total de la autonomía mental o intelectual”.
En el mismo sentido, algunos de esos juristas profesionales, sobre todo, los vinculados a la práctica forense, nos dicen que el legislador demuestra desconocer la realidad, porque es un hecho que la inmensa mayoría de las personas que hasta ahora han venido siendo incapacitadas es absolutamente incapaz de “autogobernarse”. Dejando a un lado ahora que es precisamente el prefijo “auto” el que debemos acostumbrarnos a descartar, porque ese “gobierno” debe tener la oportunidad de estar compartido, lo que en este momento me interesa destacar es que esa práctica forense, como tal, desconoce el grado de autonomía de la gran generalidad de las personas con discapacidad, porque éstas no se han venido sometiendo al proceso judicial de incapacitación, más que en los contados casos en que sus familiares se han visto abocados a otorgar una escritura en la que el notario les informa que se requiere la unanimidad, la presencia de todos los herederos o copropietarios; entre otras razones porque la mayor parte de las personas que tienen discapacidad intelectual desde su nacimiento no llegan a formar un patrimonio propio, por sus escasos o nulos ingresos. Y es que el problema bien puede plantearse desde una perspectiva exactamente contraria, atendiendo al hecho de que un colectivo, el de las personas mayores con demencia, precisamente porque es el que se hace más visible en los juzgados, ha condicionado -sin saberlo ni quererlo, claro- el acceso a la normalización y la integración jurídica de las personas con discapacidad, que han conseguido integrarse en casi todos los demás aspectos de su vida ordinaria, pero no en el del derecho privado; en el que tal cosa se le ha prohibido, sin razón suficiente alguna. Y claro está que la discusión no puede versar sobre el mayor o menor número de integrantes de cada colectivo; no se trata de que haya más personas con discapacidad intelectual que personas con demencia -o lo contrario-; la única respuesta correcta es la de aplicar a cada cual la solución que le sea adecuada. Porque el mismo error se cometería exigiendo a la persona que forme sus propia voluntad, deseos y preferencias sobre un negocio jurídico cuando sea una realidad que su mente no se lo permite. Lo adecuado es ofrecer la respuesta adecuada a cada caso y no la misma para todos.
Y es que el proyecto de reforma del Código Civil debería haber distinguido claramente entre, de un lado, el apoyo propiamente dicho, aplicable a la discapacidad, estrictamente hablando; y, de otro, el control o supervisión de ciertos actos que de modo obligatorio e insoslayable realiza un curador, auto o hetero designado; como también, en tercer lugar, distinguido las dos medidas anteriores de la actuación representativa, que no es apoyo, ni voluntario ni obligatorio, sino que regula los hechos jurídicos -o de otra clase- que alguien hace “para” la persona con discapacidad y en su beneficio, pero que no es verdad que los realice ella con el apoyo de un tercero. Pero que no sea así, que el Código no siempre distinga bien no puede convertirse en la razón para renegar de toda la reforma, por contradictoria o inconsistente, o porque no todo apoyo sea siempre posible. El jurista práctico debe saber ir más allá y salvar esos desajustes.
Y es que esa mezcolanza en que incurre el Código Civil no debe desembocar en una cierta perplejidad del jurista profesional. Éste debe hacer las distinciones necesarias, con todos sus matices, respetando las diferencias, en las personas y en sus circunstancias, pero nada de eso ha sido ajeno al trabajo de un notario, desde que tal profesión existe. La necesidad de encontrar y aplicar la medida de apoyo adecuada no debería conducir, no sería aceptable que conllevará la excusa de no actuar, la de no aplicar la ley “porque” hacerlo requiere de ellos una especialización y de unos conocimientos que no están al alcance de todo profesional jurídico, de cada notario. Ni cualquiera de ellos puede legítimamente alzar esa barrera, para dejar fuera a la persona con discapacidad, ni tampoco se correspondería con nuestra tradición. Por más que hayan sido problemas de otro orden, el hábito y la experiencia del notario para atender a las peculiaridades del caso, de la persona y de las circunstancias, así como su preparación para distinguir cuándo hay y cuándo no una verdadera voluntad suficiente en derecho, son acordes con su reconocido prestigio como profesionales. Lo cierto es que sí sabremos hacerlo.
Estructura del estudio
Y todo lo dicho en los párrafos anteriores lo he ido concretando en un conjunto de documentos -todos los que siguen a este preámbulo-, de los que tengo que empezar por decir que, en su origen, no fueron pensados como un relato continuo ni como los distintos capítulos de un libro, sino como distintos enfoques sobre cuestiones suscitadas en discusiones en grupos o foros de notarios. Documentos que he ido confeccionando desde que el Congreso de los Diputados aprobó el texto de la ley, antes de su paso por el Senado, y están todos ellos pensados para enviarlos -como así lo hice- y ponerlos en común con los compañeros, para, precisamente, tratar de evitar que surgiera esa sensación a la que aludía un poco más arriba sobre la supuesta necesidad de especializarse en la reforma. Así, unas veces eran escritos destinados a poner la ley en contexto y otras, a ofrecer soluciones provisionales, hasta que cada cual forme su propio criterio -como seguro acabará ocurriendo, como ha sucedido y sucederá con cualquier otra reforma legal que en que nos veamos inmersos, algo muy habitual para cualquier jurista-, soluciones encarnadas en protocolos de actuación y en modelos de escrituras. Así como reflexiones con las que quería abordar dudas o dificultades surgidas del debate, incluidas las mías propias, las que me despertaba la progresiva inmersión en el texto legal. Atendiendo a tal finalidad prioritaria, la mayor parte de los documentos son esquemas, que, como he dicho, principalmente afirman, antes que argumentan, en los que las dudas -mis dudas- son un ítem más, como el resto de criterios, porque, en ellos, siempre subordino la discusión a la acción. En la seguridad, claro está, de que cada notario sabrá depurarlos de todo aquello en lo que no esté de acuerdo o le parezca lo suficientemente dudoso como para ni siquiera ofrecerlo como opción a las personas que en nuestras notarías soliciten nuestro consejo. Tan esquemáticos como que algunos de ellos son cuadros sinópticos, diagramas o mapas, que -en todos los sentidos, también en lo conceptual- reducen mis propuestas a un mínimo de palabras. Para concluir este estudio, algunos, pocos documentos contienen una exposición más extensa de mis pensamientos, pero sólo respecto de asuntos que me parecen especialmente obtusos en el texto legal o especialmente peligrosos, según como se interprete y aplique la ley (y ya he dicho que considero peligroso todo lo que se opone o desfigura la máxima integración de las personas con discapacidad, dentro de la máxima igualdad con los demás).
Algunas ideas, las que considero las más relevantes, se repiten con frecuencia, pues las incluyo en varios de esos documentos. Repeticiones por las que pido disculpas, pero que me parecen útiles, pues los distintos documentos tienen la pretensión de ser relativamente autónomos, suficientes para entender y abordar las distintas cuestiones a que se refieren.
Documentos que, todos ellos, son derivaciones de la primera tarea que me tracé: la de conocer la ley y correlacionar sus distintos contenidos. Por eso, el primero que creé -y que nunca he dado por concluido, porque sigo y seguiré en él- es un análisis de la ley; que empecé cuando era aún un proyecto (y del que, por tanto, he tenido que ir eliminando lo que inicialmente pensé como sugerencias para influir en su mejora) y al que voy añadiendo comentarios cada vez que la confección de esos otros esquemas y modelos o formularios de escrituras me hacen reflexionar sobre el texto ya aprobado y en vigor. Es un documento que forma el Anexo I y está confeccionado al modo de las glosas medievales, escribiendo en los márgenes de la ley, previamente descompuesta cada norma particular, cada artículo de una u otra ley reformada en párrafos o en simples frases, que son las que examino o comento. Aunque, al igual que decía al principio del preámbulo, no he hecho tal estudio de todo el contenido de la ley, sino de aquellas de sus normas (y de su preámbulo) que tratan aspectos que me han parecido importantes para la situación en que quedan las personas con discapacidad. Así, no he tratado la reforma de la tutela y tampoco la de las leyes procesales (salvo contadas situaciones en las que he necesitado correlacionarlas con otros preceptos). Cuando me ha parecido útil y en relación con reformas que sólo afectan a algún apartado aislado de un artículo, en ese cuadro, he añadido a esas glosas el contexto necesario, tomado del conjunto del artículo, el necesario para mejor comprender el sentido de la novedad.
Por lo demás, y es importante destacarlo, el texto que en ese documento atribuyo a la ley es el que en su momento pude conocer en el trámite de redacción y aprobación de la ley, por las Cortes Generales; un texto que he necesitado ir recomponiendo pues, con las distintas enmiendas que se le iban introduciendo (palabras y frases añadidas o eliminadas, además de alguna reordenación del articulado), según iba pudiendo acceder a su contenido. Dicho texto no es pues en absoluto auténtico; no tengo la absoluta seguridad de que sea exactamente igual al finalmente publicado por el Boletín Oficial del Estado. Algo relativamente indiferente para mí, pues no pretende ser sino el referente de los comentarios que he ido añadiendo, según avanzaba ese proceso, pero que obliga al lector a acudir al texto oficial, siempre que quiera utilizar o conocer el contenido auténtico de la ley.
Volviendo a ese grupo de estudios que constituyen la primera parte o el cuerpo de este libro, en el Capítulo I expongo un protocolo de actuación, para cuando las personas con discapacidad intelectual comparezcan en las notarías, como usuarias del servicio público. Es, probablemente, el documento más esclarecedor de todo el libro, pues condensa (casi) todas las consecuencias prácticas de mi planteamiento, en cuanto a la actuación del notario se refiere. Intento evitar con él la perplejidad en que se pueden encontrar los servidores de tales oficinas que, hasta ahora, se habían esforzado principalmente en detectar la discapacidad en los potenciales futuros otorgantes y precisamente para impedirles que lo fueran. Y que, quizá por eso, su principal preocupación actual, con la nueva ley, sea la de no saber cómo tratar con ellas. Y no sólo con ellas, pues también pueden sentirse preocupadas por la forma adecuada de integrar en su trabajo a las que les presten los apoyos, esos apoyos de que habla la ley, que quizá no saben muy bien en qué consisten, dónde están sus límites o cuáles deban ser sus efectos. La ley de los apoyos hace referencia continua a los mismos, pero, de alguna manera, parece presumir que todo el mundo los conoce y que está habituado a verlos actuar y a saberlos valorar, pero, por muy extendido que esté su uso entre las personas con discapacidad, ni siquiera como terminología es bien conocida por el conjunto de la población, y aún menos por los profesionales jurídicos.
El Capítulo II analiza el régimen de apoyos al ejercicio propio de la capacidad de obrar, en su modalidad voluntaria y en su caso preventiva, por medio del cual el propio destinatario los configura, plasmándolos en documento público.
El Capítulo III está dirigido a los oficiales de notaría. De nuevo esquematiza los caracteres básicos de la reforma y sienta pautas de actuación en la fase inicial de la preparación del documento notarial, el que precede y durante el cual se va elaborando el documento público.
En el Capítulo IV "Modelos de escrituras", intento justificar la oportunidad y la conveniencia de redactar formularios o modelos de documentos notariales y propongo un listado y caracterizo los que me parece que podrán tener una aplicación más frecuente, proponiendo los criterios principales que es importante recoger en ellos.
Siempre con la misma finalidad de facilitar la aplicación práctica de la ley de los apoyos en las oficinas notariales, sigue un prontuario de preguntas y respuestas. Las que, a mi entender, se iban suscitando en los debates entre compañeros, en esos foros a los que aludía. Es un listado abierto, que, ya al margen de esta publicación, seguiré elaborando con nuevas dudas, según se vayan planteando, tanto en los debates profesionales como en las consultas de los usuarios de mi notaría.
El prontuario de preguntas y respuestas se encuentra en el Capítulo V.
Siguen tres capítulos más teóricos, seleccionados de entre de los varios que la reforma suscita. Se trata del Capítulo VI con comentarios y valoraciones personales sobre límites conceptuales y sobre situaciones personales límite, en relación con la reforma; el Capítulo VII sobre el régimen transitorio; y, finalmente, el Capítulo VIII sobre el régimen de validez de los actos otorgados por las personas con discapacidad o por sus representantes, esto es, de los casos y motivos por los que esos actos podrán ser rescindidos o anulados, por razón de concurrir la discapacidad de los sujetos. En estos dos últimos capítulos, el estudio teórico lo complemento con sendos cuadros sinópticos que resumen mis conclusiones.
Llegamos así a los distintos modelos de escrituras que efectivamente quiero utilizar y propongo a los compañeros para su uso. Para facilitar su manejo, estos modelos, al igual que el prontuario referido en el párrafo anterior se sitúan al final del libro, como Anexo II.
Son textos en los que he intentado suscitar distintas hipótesis o supuestos que considero posibles o reales, referidos a distintas circunstancias que no tienen por qué coincidir todas ellas en un mismo asunto y que incluso se abordan desde distintas estrategias. He escogido favorecer en tales modelos situaciones personales -y familiares- muy concretas; y no porque entienda que serán las únicas que se producirán en la práctica ni las que merecen una mayor atención, ni siquiera porque crea que son las que servirán a la mayoría de las personas que concurran a informarse y a promover actuaciones del notario. Responden, por el contrario, a un desiderátum, a la situación que considero más favorable, aquélla a la que -por lo que sé- aspiran las personas con discapacidad intelectual que realmente han conseguido, con un muy notable esfuerzo por su parte, una mayor integración social y una mayor autonomía personal. Y es que, al contrario de lo que piensan otros padres de personas con discapacidad -yo soy uno de ellos-, creo que a ninguna le molesta ni le perjudica tener modelos o ejemplos de referencia y de superación personal. Del mismo modo que a nadie le perjudica mirarse en el espejo de los deportistas de élite de sus clubs favoritos o en el de los personajes prototípicos y relevantes de la sociedad o de la historia. Creo que todas las personas con discapacidad tienen derecho a aspirar a esa igualdad con las demás, empeñándose en conseguir el máximo de sí mismas, sin que nadie -ni siquiera ellas- deba fijar de antemano un techo a sus ambiciones. Aunque, eso también, en la medida en que igualmente logren hacer efectivo su derecho básico a ser aceptadas como ellas son, con sus capacidades reales, respetando sus limitaciones -cada ser humano tiene las suyas- y valorando su personalidad resultante, la que de verdad alcancen, como el logro que efectivamente es y no como el que nunca debería percibirse como el decepcionante resultado de un ideal que no se alcanzó.
Del mismo modo en que esas personas tienen el derecho a recabar y recibir de la sociedad (que es la que menos se lo regatea), del estado y de cada funcionario suyo (cada notario, en este caso) todo el apoyo que precisen -y esté en nuestra mano proporcionarles-, la ayuda con la que llevar adelante sus deseos y preferencias, sin importar si es un apoyo más leve o más intenso, pues su capacidad jurídica no les ha sido reconocido “en cuanto que” consigan superar su discapacidad y hacerla irrelevante, sino también cuando actúen de un modo -el suyo- más o menos disfuncional o imperfecto. Su primer derecho, anterior a la Convención, es a su propia discapacidad, a tenerla y, aun con ella, recibir respeto a su modo de ser y apoyo en sus esfuerzos y planes de vida. Un apoyo con el que llevar adelante su vida independiente, incluso cuando a otros les pueda parecer -y tengan detrás toda la experiencia humana para afirmarlo- que, por causa o como manifestación de su discapacidad, sus planes están equivocados. Con el único límite, no ya de ofrecerles algo mejor a su idea original -eso es cosa suya recibir el consejo, para, si les convence, cambiar de propósito-, sino de protegerlas de un daño grave para su seguridad personal y también, como dice la Convención, de que se vean “privadas de sus bienes de manera arbitraria” (aunque, también en este último caso, aceptando de verdad la premisa de que se trata de “sus” bienes y no de los bienes que la familia quiere que se preserven y no se consuman, para poderlos heredar).