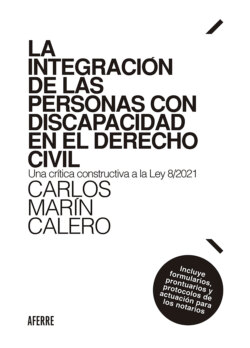Читать книгу La integración de las personas con discapacidad en el Derecho Civil - Carlos Marín Calero - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo II
El régimen de apoyos previsto, impuesto y regulado voluntariamente
El régimen de apoyos al ejercicio propio de la capacidad de obrar, en su modalidad voluntaria y en su caso preventiva, por medio del cual el propio destinatario los configura, plasmándolos en documento público (para cuyo otorgamiento podría ser que necesite o que simplemente prefiera actuar también con el apoyo de otros, algo perfectamente posible), ese régimen puede ser enfocado a solucionar tres tipos de problemas que, aunque ocasionalmente se puedan acumular o solapar, en términos conceptuales son muy diferentes y deberían recibir un tratamiento específico:
a) En primer lugar, le puede servir a personas que, en ese momento de su constitución, gozan de lo que tradicionalmente se ha llamado sano juicio o plena capacidad (y que, hasta esta reforma, era la única clase de capacidad con la que los juristas aceptaban operar), pero que (con sólidas razones para ello o por la mera probabilidad de que ocurra, que a todos nos acecha), prevén y quieren dejar tratada y regulada una futura enajenación mental propia, parcial o completa; y que, deseando evitar -ellas o sus familiares o incluso sólo estos últimos- la injerencia judicial, por preferir un control familiar, quieren establecer un régimen de sustitución de la voluntad del otorgante por la de personas de su elección (con cautelas o sin ellas, si tiene una plena confianza en los elegidos).
Y puede ser -y resulta aconsejable que sea- una previsión también adecuada para personas con discapacidad que igualmente prevean una demencia futura, una enfermedad a la que algunas clases de discapacidad están desafortunadamente asociadas.
Por lo demás, es una solución que no está indefinidamente abierta o disponible, pues habrá dejado de estar al alcance de quien ya esté instalado en ese alejamiento de la realidad, que no pueda salvar ni aun con los mayores apoyos.
Ya desde antes de esta reforma, desde 2003, este tipo de previsiones tenían su encaje en el Código Civil, por medio de los llamados poderes preventivos. El Código no los define, quizá porque su concepto está inmediatamente expresado en el significado de las palabras con que se les nombra. El preámbulo de la ley los conceptúa como una concreción posible del apoyo, en el marco de las medidas voluntarias y como una modalidad de “especial importancia”. En realidad, el poder preventivo, si se usa propiamente como tal, no es una forma de apoyo, pues la actuación representativa es opuesta a la colaborativa, pero es cierto que, bajo el régimen actual, puede servir de cauce para implementar cualquiera de los apoyos que la ley permite configurar a la persona con discapacidad por sí misma y de modo privado -por contraposición a los configurados, decididos y en su caso impuestos por una autoridad judicial-, pudiendo contener -y combinar- los tres supuestos de que ahora hablo, el de este apartado y los de los dos siguientes.
En su modalidad más propia, no son una rigurosa novedad, pues desde siempre han existido los poderes generales dados a los hijos y familiares que se seguían utilizando tras la incapacidad fáctica de tomar decisiones, aunque fuera de un modo encubierto o disimulado, de modo que la reforma de 2003 más bien vino a solucionar el problema de técnica jurídica que asociaba la continuidad del poder a esa conservación de la capacidad del poderdante para poderlo revocar. En el régimen actual, se mejora mucho ese primer paso dado en 2003, aunque tampoco han desaparecido todas las inseguridades jurídicas asociadas y los notarios deberíamos contribuir a desvanecerlas, aconsejando las oportunas cautelas, al tiempo de su constitución. En mi opinión, la novedad más acertada es la de asociar el poder al mandato, de modo que el apoderado, de un lado, reciba el encargo de prestar apoyo -dicho en el sentido más amplio- y, de otro, quede vinculado a darlo, como consecuencia del compromiso contractual que adquiere, aceptando el poder y el mandato.
b) En segundo lugar, tal régimen de apoyos de origen voluntario servirá a aquellas personas que, al menos en ciertos momentos, pero que también podría ser algo consustancial a su personalidad o a su salud mental, se saben incapaces de gobernar su economía sin un notable desorden y un grave peligro económico propio; personas que acostumbran a malgastar sus bienes sin medida y sin provecho.
Debe tratarse de una percepción propia y sin perjuicio de que quien acepta autolimitar así su autonomía patrimonial cuente con el apoyo de terceros que son quienes -quizá- le han hecho tomar conciencia del problema y le han ayudado a alcanzar esa decisión de constituir y configurar para sí un régimen especial.
El objetivo es la auto implantación de un régimen de apoyos obligatorios, que el propio sujeto se conforma de antemano a no poder eludir fácilmente, en momentos de crisis, sino que se exige a sí mismo pasar por el proceso de una previa y formal derogación de los mismos (una actuación futura a la que no puede renunciar, pero que también podría rodear de ciertas cautelas).
Este régimen es el indicado, entre otros casos, para las personas con ludopatías, drogodependencias, graves dependencias físicas o emocionales, especialmente por razón de su envejecimiento, así como para las afectadas por ciertas enfermedades mentales que no las privan de claridad y elocuencia a su discurso (lo que, de otro lado, hace difícil a los terceros, por lo que aquí interesa a los notarios, poder percibir, por señales externas, que se está dando tal situación).
Por el contrario, generalmente, no será muy adecuado para las personas con discapacidad propiamente dicha. Puede serlo, pero a condición de que, como digo, sean ellas mismas las que tengan conciencia del problema, o sea, quienes, motu proprio, crean que necesitan de un apoyo especial, que les impida poner en riesgo, innecesariamente, sus medios de vida. Pero tal cosa sólo tendría sentido después y no antes de haber al menos participado en la gestión de sus propios asuntos económicos y haber podido conocer sus limitaciones al efecto.
Y es que el notario debe poder razonablemente descartar que, cuando tales personas con discapacidad le demanden la formalización de tal régimen de autolimitación, en realidad, no lo hagan inducidas por sus padres, guardadores de hecho o familiares por la sola razón de que tienen discapacidad. Esto es, que no parezca que la idea es sólo de esos familiares, que están intentando una especie de pseudo incapacitación privada, por la que prohíben a su familiar actuar por sí solo o con apoyos de su libre elección, como forma de asegurarse de que nada se hará con su patrimonio -o con su persona- sin su intervención, su vigilancia y su control. Un poder o un nombramiento aparentemente nacido de la libre voluntad de ese hijo, pero que disfraza la intención de los familiares de auto atribuirse su plena representación, libre de control judicial.
Una posibilidad que detallo más adelante y que considero un claro supuesto de conflicto de intereses, no tanto económico como vital. Y no está de más recordar aquí las palabras del preámbulo de la ley 3/2021, cuando dice que “en este sentido, conviene recordar que las nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con discapacidad ponen en duda que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de sus progenitores, dada la previsible supervivencia del hijo”.
Y es que, tanto en este caso como en el anterior, aunque los poderes preventivos y los apoyos obligatorios no están prohibidos por la Convención, ésta sólo los permite en la medida en que no supongan una discriminación. Sin que sea aceptable la autocomplacencia de que las discriminaciones son tolerables -incluso recomendables- cuando se establecen para “proteger” a la persona con discapacidad. A este respecto, la Convención no puede ser más clara, cuando define la “discriminación por motivos de discapacidad” como “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos… en los ámbitos…, económico…”.
El estado y sus agentes o funcionarios, cada cual según su grado de competencia, no pueden permitir que se imponga a las personas un régimen prohibitivo por la sola razón de su discapacidad, esto es, de modo preventivo y no precedido de un daño real, o como un prejuicio, dando por sentado que su discapacidad, por el mero hecho de darse, les impide ahora y les impedirá en el futuro comprender sus propios asuntos jurídicos, de modo que se las aparta de ellos, preventivamente y por su bien (como, por cierto, sigue permitiendo el nuevo art. 252 CC y, en otro orden de cosas, los artículos relativos al régimen de visitas de los adultos con discapacidad).
c) En tercer lugar, y es el supuesto más genuino, los apoyos voluntarios servirán a las personas con discapacidad, cuando los reclamen, para mejor ejercitar por sí mismas su capacidad de obrar. La discapacidad es un estado concreto de las personas, definido e incluso medible; no es una vaguedad que quepa predicar de cualquiera y no es, por tanto, el caso de los dos supuestos anteriores. Aunque la terminología de la reforma parezca haber convertido la discapacidad en el trasfondo de todas las nuevas previsiones y medidas, es un supuesto particular y distinto, aunque, como digo, en ocasiones, se pueda acumular a otros escenarios, en un mismo sujeto. Se trata de personas que tienen opinión, deseos y preferencias propias, pero de un modo que su comprensión del mundo es diferente. Y tampoco sólo diferente, pues, además, es un modo más o menos disfuncional y que las pone en un riesgo mayor de estar equivocadas. Son personas que pueden carecer de interés por ciertos asuntos, por más que les afecten personalmente, o un conocimiento muy escaso de ellos o de sus consecuencias, especialmente, si la tónica habitual respecto de ellas ha sido que sus familias las han mantenido alejadas de ese mundo jurídico-económico o se ha venido ignorando sus preferencias (como legítimamente se podía y las leyes recomendaban hacer hasta ahora, por otro lado, pues era el propio legislador el que optaba, preferentemente, por una incapacitación que pretendía justificarse en la protección).
Lo cual de ningún de ningún modo justifica calificar de negativa la influencia que reciben de sus padres, sino que es más bien lo contrario, pues también son sus familiares quienes les han aportado y les continúan proporcionando casi todos los impulsos positivos que les han permitido avanzar de un modo muy notable en los últimos cuarenta años, hasta niveles de autonomía personal e integración social que nadie esperaba que fueran posibles.
Resulta de todo ello que la generalización de la existencia y el uso práctico de un régimen de apoyos voluntarios y del entorno familiar y comunitario de las personas con discapacidad -que es el objetivo que la reforma prevé para ellas- nunca podrá tener lugar sin la iniciativa o al menos la aceptación del mismo por parte de los familiares con los que conviven o de quienes esas personas reciben apoyo para su vida cotidiana (incluida a veces la pura subsistencia). Pero esa convicción y actitud favorable de los familiares tampoco tendrá lugar si los notarios no les ofrecen regulaciones que sean adecuadas y que esos familiares puedan percibir como seguras. No es de esperar que las personas con discapacidad comparezcan solas en las Notarías, para establecer y regular para sí un sistema de apoyos, y que lo hagan a espaldas de sus padres y parientes, y menos aun cuando convivan y dependan económicamente de ellos. Por equivocado que esté el planteamiento de hacer prevalecer la protección del patrimonio familiar sobre las necesidades personales, los derechos civiles y la autonomía de la persona con discapacidad (como denuncia el preámbulo de la ley, según hemos visto), la realidad jurídico privada de esas personas (sus asuntos económicos, como los llama la Convención) no cambiará sino en la medida en que se les ofrezcan herramientas que sean jurídicamente eficaces (de desenvolvimiento pacífico, en los distintos ámbitos), pero que, al mismo tiempo, sean también unas medidas que sus familiares consideren adecuadas para ellas. Una convicción que podría ser encauzada y promovida por las organizaciones de padres, con la colaboración, como se hace en los demás órdenes de la vida, de sus formadores, educadores, pedagogos, preparadores laborales y monitores de actividades de ocio y, en general, de actividades destinadas a la promoción de la autonomía personal.
Pero, en el espacio propiamente jurídico, y aunque así lo intentaran los padres, no parece probable que sea un juzgado el lugar en donde se les vaya a proporcionar el consejo, el asesoramiento y la mejor propuesta de soluciones, una institución sociológicamente más relacionado con las controversias y las imposiciones. Parece más fácil que los padres encuentren ese impulso en las Notarías y que sea el consejo del notario el que los lleve a una generalización del uso de un tipo de apoyos que verdaderamente acompañe, estimule, conforme y, progresivamente, ayude a expresar la voluntad de las personas con discapacidad, en lugar de ignorar o sustituir sus deseos y preferencias por otros “mejores” (siempre, “por su propio bien”).
Para ello, son necesarias al menos cinco cosas:
1. Que el notario acepte que a las personas con discapacidad no se les ha reconocido una capacidad de obrar condicionada a que su disfunción sea lo bastante leve como para que el sujeto, por sí (o, en su caso, después de recibir explicaciones o aclaraciones, pero finalmente por sí), sea capaz de comprender sus actos y sus consecuencias en derecho -esto es, lo que habitualmente se le ha exigido hasta ahora a todo otorgante-.
Sino que, por el contrario, en su juicio de capacidad, el notario reconozca que la discapacidad puede afectar a todo el proceso y que podría ser muy relevante y requerir de apoyos muy intensos; que no discuta que el consentimiento de estas personas puede (con)formarse y depender de la voluntad y la inteligencia de uno o varios terceros, quienes podrán proporcionales consejo, recomendaciones y también influencias; con el único límite (a este respecto, pues también hay otros, como enseguida veremos) de que la persona con discapacidad, asistida o no, influenciada o no, consiga expresar una voluntad clara y coherente, sin limitarse a asistir, silente y desentendida;
2. Que el fedatario acepte también que la persona con discapacidad -a la que ninguna norma le impone actuar con apoyos, una vez salvado el requisito del último inciso del párrafo anterior- no está obligada a actuar con acierto y que el deber de indagar y de luego respetar sus deseos y preferencias no se basa en que, de nuevo, su discapacidad sea tan leve como para no errar -o no hacerlo demasiado-. Por esa razón, decía en el capítulo anterior, en el protocolo de actuación, que el notario no puede rechazar a la concreta persona de apoyo que libremente elija la que tiene discapacidad, por el trivial motivo de que podría haber otra que tenga mejor criterio, y proponía como criterio práctico que el notario dé por suficiente el consentimiento que la persona con discapacidad forme con el apoyo de alguien a quien, ese mismo notario, en iguales circunstancias negociales, le permitiría actuar para sí. Aunque nada impide que la persona que presta apoyo tenga a su vez discapacidad, sí parece razonable exigirle a esta última un criterio propio suficiente, para evitar que la ratio decidendi esté en un tercero, en alguien que no es el que la persona con discapacidad ha elegido para que le preste apoyo;
3. Que el notario acepte que los únicos límites previos a todo apoyo son los que señalan la Convención y la ley: el respeto a los deseos y preferencias de la persona que lo recibe, cuando se conozcan y en la medida en que no se opongan a un régimen de apoyos obligatorios, la ausencia de conflicto de intereses o influencia indebida y que el otorgante con discapacidad no se vea expuesto a “perder sus bienes de manera arbitraria”;
4. Que el notario proponga soluciones viables y aceptables para el entorno de la persona con discapacidad, un entorno que de otra manera conseguirá alejarla de las Notarías, frustrando así en gran medida toda la reforma;
5. Y, por último, que se entienda bien que esa complacencia con los padres, que es lógica y adecuada, el notario no puede llevarla al extremo de permitirles incapacitar de facto, a la antigua usanza, a sus hijos adultos con discapacidad, alejándolos de todo riesgo, pero también de toda decisión, privándolos de su derecho a ser los protagonistas de sus propias vidas, a integrarse y controlar sus propios asuntos económicos, sin que se les deba impedir que cometan aquellos errores en los que ninguna autoridad se interfiere cuando los comete una persona sin discapacidad. Así ocurriría si la práctica habitual es la de que los padres acompañen a sus hijos adultos con discapacidad para que, con su consejo e influencia, les confieran un poder de aplicación inmediata, que les atribuya desde ese momento su más completa representación para todos los actos económicamente relevantes (por ejemplo, todos los del nuevo art. 287 CC) y completen el régimen de manera que la propia persona con discapacidad se auto prohíba realizar tales actos sin el apoyo, precisamente, de esos mismos padres.
En definitiva y como con un acierto insuperable dice la Convención, el estado y sus agentes, sus funcionarios, están obligados a aceptar -y facilitar- que las personas con discapacidad “tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”, y se aceptará que no es así como actúan “los demás”.
En la medida de sus competencias, que no son las de un juez, pero el notario no debe proponer ni facilitar esas soluciones como estandarizadas; así como no debería emitir su juicio favorable al consentimiento de la persona con discapacidad que pretenda constituir tal régimen, cuando le conste que hay un conflicto de intereses (también y sobre todo con los padres y cuidadores) o una influencia indebida que se esté usando para privarlas de su derecho a ejercer por sí misma su capacidad jurídica.