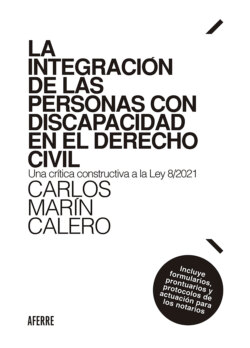Читать книгу La integración de las personas con discapacidad en el Derecho Civil - Carlos Marín Calero - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo III
Notas básicas (para los oficiales) sobre la reforma del Código Civil en materia de discapacidad
1. Tipos de situaciones que el Código Civil engloba en la discapacidad
Aunque el Código Civil no distinga (parece considerar que todas tienen discapacidad), los problemas prácticos y sus soluciones serán generalmente muy diferentes según que se trate de personas con discapacidad, con enfermedad mental y con otras problemáticas.
No siempre será fácil distinguir cuándo la persona está en uno u otro grupo -o si no lo está en ninguno, por muy extravagante que sea su comportamiento. Se requiere habilidad por nuestra parte y consultar al Notario -que generalmente tampoco lo sabrá mucho mejor, pero le corresponde decidir-.
Así, cabe distinguir:
a) La discapacidad ordinaria:
i. Es propia de personas jóvenes (en la mayoría de los casos se nace con ella, aunque también la pueden provocar ciertos accidentes, como los traumatismos cerebrales o el ictus)
ii. Son personas generalmente retraídas (cuando están fuera de su entorno familiar o de amigos)
iii. Se muestran ausentes en las conversaciones y reticentes a expresar opiniones propias.
iv. A veces, tienen un modo de hablar, de pronunciar las palabras que es difícil de entender.
v. Dependiendo de sus condiciones de vida y sobre todo si son personas muy mayores, pueden estar muy ajenas a todo y a todos y no formar ni expresar opinión sobre casi nada ajeno a su propia persona.
b) Hay multitud de otras discapacidades especiales, que afectan a aspectos muy concretos, algunos de los cuales pueden complicar mucho los otorgamientos en una Notaría.
Por ejemplo: personas que no pueden hablar o que no pueden construir frases coherentes, a pesar de que su comprensión del asunto sea normal.
Esto es lo que sus familiares suelen decir que les ocurre a las personas con demencia, pero que, en algunas personas es verdad. En ocasiones, necesitarán que un profesional especializado “traduzca” sus pensamientos, cuando se requieran conocimientos especializados que no suelen tener los familiares.
c) La enfermedad mental degenerativa o demencia (como el alzhéimer):
i. Es propia de personas mayores o muy mayores (aunque a veces surge de modo precoz). Estadísticamente, se da con mayor frecuencia en personas que de jóvenes han tenido discapacidad intelectual.
ii. La persona va progresivamente desconectando con la realidad (no conoce los nombres o no reconoce a sus hijos o no a todos ellos, no sabe su edad o dónde vive, no sabe dónde está, etc.).
iii. Es un proceso degenerativo, la persona puede encontrarse en distintas fases del mismo y, por tanto, ser muy difícil para la Notaría determinar hasta qué punto comprende o no la esencia de lo que se está tratando.
d) Otras enfermedades mentales (hay listados con más de 400); como la psicosis, la esquizofrenia (creerse otra persona o creer que se está en presencia de personas imaginarias), los trastornos de la conducta, las manías, los delirios, etc.
i. Incluso cuando la persona se expresa de forma coherente, puede haber una desconexión grave con la realidad, que afecte a sus actos en la Notaría.
ii. Muchas de ellas son susceptibles de estar controladas por la medicación, que permite a la persona una vida normal.
iii. Su enfermedad puede cursar en brotes, cabiendo esperar que la situación cambie y se normalice en un plazo más o menos breve.
iv. En definitiva, sus problemas no siempre son evidentes para un profano y pueden pasar desapercibidas en la Notaría.
e) Sin ser discapacidad ni enfermedad mental, hay situaciones provocadas por las adiciones, la ludopatía, el consumismo que provocan que el sujeto actúe de manera temeraria, malgastando sus bienes o comprometiendo pagos fuera de su alcance. De modo parecido, hay situaciones de gran dependencia emocional de otros (personas muy influenciables o manipulables), en las que la persona no tiene verdadera libertad para oponerse a las pretensiones de otras de su entorno.
f) Y todo ello sin perjuicio de que habrá personas en las que concurran varias dificultades. Además, y por sus circunstancias personales, habrá personas con discapacidad que no sean susceptibles con apoyo, como también personas con una demencia incipiente, que aún estén en condiciones de comprender la realidad.
2. Posibilidad de utilizar apoyos, en función de cada situación personal
El mecanismo de los apoyos (que el Código Civil prevé para todos los casos), no parece sin embargo aplicable a todos los supuestos anteriores:
a) Las personas con discapacidad son candidatas perfectas para el apoyo y generalmente les bastará con un apoyo voluntario.
b) Las personas dementes con su enfermedad avanzada, generalmente, no obtendrán ningún beneficio del apoyo y lo que necesitan es que otras personas tomen decisiones por ellas y en beneficio de ellas, pero sin su participación.
c) En algunos casos de las que he calificado de “otras” enfermedades mentales y, sobre todo, en el último grupo del apartado anterior, cabe el mecanismo del apoyo, pero generalmente sólo será útil en la medida en que sea un apoyo preceptivo u obligatorio, del que la persona no pueda prescindir, aunque quiera.
3. Clases de apoyos (según las categorías anteriores)
a) Apoyo informal y de uso voluntario:
i. Es el que prestan a la que tiene discapacidad las personas de su entorno. Generalmente, sus padres y hermanos, pero también otros familiares, profesionales de las asociaciones a las que acuden regularmente, su pareja, amigos con los que conviven, etc.
ii. El propio notario entra en esta categoría de apoyo voluntario, en su condición de autoridad del estado.
iii. No se requiere que quien apoya haya sido nombrado en una escritura -aunque también puede ser ése el caso- y el uso del apoyo es voluntario para la persona con discapacidad.
iv. Pero, en todo caso, esa persona con discapacidad que pretende actuar sola tiene que comprender suficientemente el documento que firma, por lo que, si finalmente no alcanza esa comprensión mínima, el notario no la autorizará a firmar, sino que le recomendará que vuelva acompañada de una persona que la pueda ayudar.
v. El apoyo no tiene por qué limitarse a lo informativo, pudiendo extenderse a la recomendación, el consejo o la sugerencia. Si se trata de familiares o amigos -no del notario- cabe incluso la insistencia y una cierta manipulación, siempre que la persona que da apoyo sea la idónea para ello, a juicio del notario.
vi. Se procurará que la persona que presta apoyo quede identificada en la escritura y la firme, aunque, en última instancia la persona con discapacidad que recibe el apoyo puede negarse a ello.
b) Apoyo obligatorio:
i. Requiere de un nombramiento, bien por parte de la persona con discapacidad, con enfermedad mental y situaciones asimiladas (en escritura pública), bien por el juzgado (en una sentencia).
ii. En ambos casos, el nombramiento irá acompañado de la lista de asuntos en los que se establece la obligación de que intervenga. Además, el nombramiento debe estar inscrito en el Registro Civil.
iii. Además de explicar, ayudar a comprender, recomendar o insistir, la persona que presta apoyo debe intervenir en el documento y debe consentir ella también, no pudiendo otorgarse el documento contra su voluntad.
iv. También en este caso, el notario debe apreciar que la persona que presta apoyo es idónea.
v. Desde que sea posible un acceso telemático al Registro Civil, respecto de cualquier otorgante -con excepciones, que figuran en los documentos teóricos, y como se hace con los NIF revocados-, la Notaría deberá comprobar que no tiene prescrito un sistema de apoyos obligatorios.
c) Actuación representativa: es el caso del guardador de hecho o el curador que firma en representación legal de la persona con discapacidad.
i. No es propiamente un apoyo.
ii. Requiere un nombramiento judicial y -para ciertos negocios más graves- una autorización judicial específica.
iii. La persona con discapacidad en rigor no es obligado que esté presente.
iv. Pero se procurará que así sea, siempre que sea humanamente posible, para poder conocer sus deseos y opiniones al respecto.
v. No cabe que la escritura se firme en contra de la voluntad conocida de la persona con discapacidad, enferma o con situación asimilada; salvo que así lo haya autorizado expresamente el juez.
4. Juicio notarial de idoneidad de la persona que presta apoyo
a) Debe tratarse de una persona del entorno humano de la que tiene discapacidad o enfermedad o situación asimilada. No es aceptable que acudan a prestar esa función profesionales que apenas las conozcan. No hay inconveniente en que la persona con discapacidad acuda acompañada de un asesor o incluso un abogado, pero lo normal, en ese caso, es que también acuda el familiar, amigo o educador, que es quien presta el apoyo y firma la escritura.
b) No debe incurrir en contraposición de intereses.
c) Además de calificar tal contraposición o conflicto con los patrones usuales (como en los poderes), es necesario tener muy en cuenta una forma de conflicto específica: el caso de que la persona que presta apoyo sea precisamente la que recibe el encargo de prestar apoyo obligatorio en el futuro o la que recibe un poder preventivo, con amplias facultades.
d) No debe ejercer una influencia indebida, entendiendo por tal la de la persona que utiliza su ascendencia personal sobre el sujeto apoyado para incumplir los deseos conocidos de este último (que considera absurdos o nocivos para él) o no se esfuerza en que llegue a formar y expresar una voluntad propia -en conjunción con el apoyo-, por decidir de antemano que no la tendrá o que será irrelevante. Es el caso de quien se limita a pedir una confianza -o una obediencia- ciega, sin intentar explicarle el asunto y convencer al sujeto apoyado.
e) La persona que presta apoyo puede tener ella misma discapacidad, pero siempre que no necesite a su vez apoyos para entender el asunto de que se trate.
5. Guarda de hecho
La mayoría de las personas con discapacidad o con enfermedad mental o demencia no están incapacitadas, pero o viven con familiares o está bajo su supervisión. A esas personas que las ayudan en su vida cotidiana se las conoce como guardadores de hecho.
a) Pueden acompañar a las personas con discapacidad, enfermas o asimiladas, con la finalidad de prestarles apoyo voluntario.
b) Si el guardador de hecho interviene como apoyo voluntario, no necesitará acreditar su condición de tal.
c) Pero, si intenta otorgar un acto representativo sin autorización (está permitido en ciertos casos de poca transcendencia), necesitará acreditar la guarda, para lo que se utilizará un acta de notoriedad.
d) Cuando actúen en modo representativo, pero con autorización judicial, aunque seguirán sin tener ningún nombramiento inscrito, cabe suponer que el juez habrá entendido acreditado que ejerce efectivamente tal guarda y lo habrá hecho constar así en la autorización.
6. Patria potestad prorrogada
a) Sigue manteniéndose el régimen actual para esta figura, hasta que el juzgado revise la situación, cosa que debe hacer en un plazo máximo de tres años, pero que, en realidad, aunque pase ese plazo, no impedirá a los padres seguir representando a sus hijos, hasta que efectivamente el juez cambie la situación.
7. Situaciones a evitar
a) Que la persona con discapacidad (distinto es el caso de la enfermedad mental) acuda -sea llevada- a la Notaría a practicar una especie de auto incapacitación privada; con instrucciones de los padres para preparar un poder, en el que esa persona con discapacidad, mediante un sistema de apoyos o un poder preventivo, delega en ellos todos sus asuntos jurídicos o económicos.
b) Interpretar la reforma en el sentido de que, siempre que la persona disponga del apoyo suficiente y adecuado (por ejemplo, el de todos los que serían sus herederos ab intestato en ese momento, y aunque no concurra en ellos conflicto de intereses), puede otorgar cualquier escritura, aunque no la entiendan, aunque no expresen una voluntad coherente o constante.
c) Para estos casos, la solución sigue siendo la autorización judicial, pero con la ventaja de que ahora no pasa por la incapacitación, sino que basta una autorización puntual, como la del defensor judicial.
8. Documentos a recomendar
a) A los padres que tengan una patria potestad prorrogada, se les recomendará que acudan con sus hijos con discapacidad, para que, con el apoyo que necesiten (recuérdese que puede producirse una contraposición de intereses), diseñen para sí un sistema de apoyos, con las debidas cautelas y garantías, y, una vez hecho, los padres soliciten del juzgado el cese de la patria potestad. Si esperan a que la revisión se haga de oficio, se pueden encontrar con que el juzgado ordene una curatela representativa, que les obligará a rendir cuentas, cumplir formalidades y depender de autorizaciones, etc.
b) Proponer a quien haya dado un poder preventivo -y aún esté en condiciones de volverlo a hacer- que lo reitere, bajo el nuevo régimen, estableciendo un régimen de apoyos adecuado a sus circunstancias y, como en el caso anterior, sujeto a controles privados, sin formalidades judiciales.
c) No obstante, los poderes preventivos ya otorgados conservan su vigencia.
9. Régimen transitorio y posibilidad de anulación de los negocios otorgados por las personas con discapacidad o en su nombre
Sobre estos dos asuntos, hay sendos cuadros sinópticos, que complementan estas notas.