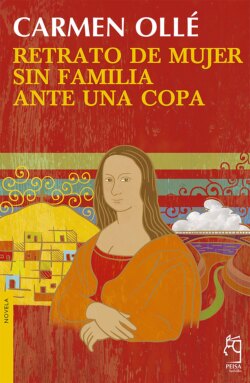Читать книгу Retrato de mujer sin familia ante una copa - Carmen Ollé - Страница 9
ОглавлениеEn la oscura biblioteca
Biblioteca Nacional, 1966. Una muchacha anota en una ficha Las iluminaciones de Rimbaud y se la entrega al bibliotecario de turno, un joven rubio que tiene un parche en el ojo izquierdo y se parece a David Bowie. Los bibliotecarios ya conocen a la lectora que siempre pide títulos raros, esos que han desaparecido extrañamente de los anaqueles; el sistema de préstamos es artesanal, las papeletas ingresan a una cajuela que, halada por sogas, se hunde en el sótano. Después de media hora o más, el bibliotecario llama a cada uno de los lectores por su nombre. Si el libro no se encuentra o está en otras manos, hay que sumar media hora a esta operación. Cuando le toca atender al empleado de las verrugas en el cuello, ella presiente que este, un viejo gruñón, se revuelve en su interior. Ella sospecha que él le niega los libros a propósito, para hacerla sufrir.
Desde hace una semana entrega en vano la papeleta con la que intenta sacar Las iluminaciones. David Bowie la mira sonriente: objeto desconocido. No importa, dice ella, y pide el libro de los primeros poemas del mismo autor: «Al cabaret verde», «Sensación», «Los sentados». La tarde en el largo salón se carga del sopor de la primavera.
Tres muchachos esperan por ella a la salida, tres halcones de baja estatura, de cabellos largos, lacios y engominados la miran fijamente a medida que ella se aproxima a la puerta. Uno de ellos, el más circunspecto, se le acerca como si la fuera a embestir: «Veo la locura en tus ojos», le dice al oído. El muchacho es un poeta maldito o un futuro suicida, un bueno para nada, según los cánones de la época. Se han de olvidar de él cuando muera, pero treinta años después su poesía se leerá con angustia y Arte de navegar remontará la montaña como el ave en busca de su presa.
Se llamaba Juan Ojeda y con él Danilo y Chacho pasaban las tardes en la biblioteca, solitarios, inventándose un oasis lejos del aburrimiento limeño, a salvo de la ciudad más soñolienta del mundo, de una insulsa estación en el desierto. Por esos días Esther y yo caminábamos por la avenida Manco Cápac, hablando de Verlaine y de Rimbaud, recordando los alaridos sordos de estos muchachos en nuestros corazones. El exilio en la biblioteca se convirtió en nuestro verdadero hogar. Juan era igual que Danilo, igual que Chacho, parecían uno solo, la misma persona con un opaco traje gris, la mirada llameante y el peinado a lo Valentino.
En estos jóvenes militantes admiradores de Javier Heraud vi a Rimbaud, el eterno poeta adolescente, sacrificado en una ciudad horrible, suspirando por la belleza, mientras Lima, envuelta en niebla, permanecía latente, con sus niños hambrientos en los tugurios del Centro y en sus callejones. Así la había descrito Salazar Bondy y había dado en el clavo. En cierto modo, Lima, la horrible era como un elogio de la sombra, a la manera de Tanizaki. Podría decirse que Lima era también la sombra ardiente de Juan Ojeda.
Esther y yo perseguimos a un muchacho por el jirón de la Unión. Él, que nos parecía el poeta perdulario, se pierde en el largo pasadizo de espejos de un motel.
Por esa época ninguna mujer nos quitaba el sueño. Tendrían que pasar muchos años para que llegáramos a Alejandra Pizarnik y a Silvia Plath. Por el momento, éramos solo Esther y yo escribiendo nuestros primeros versos, nuestros primeros ensayos, fanáticas de Modigliani, de Simone de Beauvoir.
Ah, nuestro querido Modí, tan perverso y cruel con su mujer Jeanne Hébuterne. Pero Modí era nuestro Modí, y no comentábamos nada acerca de su relación con Jeanne, pues Jeanne no existía para nosotras sino como leyenda. Modí había sufrido como se debe en Montparnasse 19, la película que vimos en el cineclub del Museo de Arte. Nos atraía el sufrimiento de Modí: no hay Parnaso sin dolor, rezaba una máxima de nuestra subcultura.
Simone, lo sabíamos muy bien, era el castor de Sartre –así la llamaba él–, pero para nosotras era ante todo Simone. Cuando en 1976 fui a vivir a París, nunca pude ver a Simone sino a Brigitte Bardot. Eso es lo que me depararía mi tiempo, tan distinto al del castor. El Montparnasse de Modí ya no existía, en su lugar había una torre sin el toque romántico de las buhardillas ni la angustiosa realidad de los artistas.
Los muchachos y muchachas que entonces amábamos eran íconos rebeldes, algún hippie con un librito de León Felipe bajo el brazo, un estudiante con morral y ojotas, discípulo de la revolución rusa, esfumándose en una estación de ómnibus interprovincial, loco de amor por su terruño; una chica existencialista amante del teatro de Jodorowsky, vestida de negro, con tacones y medias cubanas blancas, que escribía poesía con los dedos llenos de nicotina.
Mi amor platónico era un estudiante universitario marxista, esquivo y misógino, que nunca me hizo caso, y a quien yo llamaba el muchacho de la montaña, porque imaginaba que se refugiaba en la sierra cada verano para activar su célula partidaria. Luego, en invierno, podía arremeter desde el campo a la ciudad, como años después lo hiciera Sendero Luminoso. ¿Habrá estado él entre sus filas? ¿Habrá muerto quizá junto a los cumpas?
Probablemente Madame Souplet, una dama francesa en París, también imaginó algo semejante con respecto a la mucama que leía a escondidas su libro de Jean Genet y que partió intempestivamente un día en que ella y toda su familia estaban de vacaciones. La atrevida le dejó sobre la alfombra la aspiradora, no descorrió las persianas ni alcanzó a hacer las camas (la bella señora grita de horror al entrar a su elegante vestíbulo), porque ese día alguien llamó a la mucama por teléfono y, entonces, esta le escribió una nota avisándole cortésmente que regresaba a su país y que por la paga de sus servicios tomaba de su bar dos botellas de champán, más una de vino árabe como compensación por tiempo de servicios.
La mucama, a la que un fiel amigo que se había enamorado de ella le había regalado el pasaje de vuelta a Lima, estaba harta de hacer la limpieza en casa ajena, en la Ciudad Luz, y decidió retornar a Lima. Esa mucama era yo.
Elaine Souplet, sospecho, debió pensar que su empleadita pequeña y dulce volvía a su terruño para alzarse en rebelión contra el gobierno imperialista de Belaunde, ya que precisamente ese año estallaba en el Perú la lucha armada, cuando en verdad esa chica, es decir yo, solo huía de una posible tercera guerra mundial, pronosticada por algún irresponsable político francés, y de las incomodidades de la buhardilla. Lo anunció, lo dijo a voz en cuello cuando tiró la puerta de servicio para siempre. Sí, se iba a dar un gran duchazo, pero un duchazo padre, justo en la casa paterna, algo con lo que fantaseaban todos los peruanos en París.
El doble de David Bowie me avisa que mi pedido acaba de llegar. Una antología de los sonetos de Rimbaud compilada por un argentino –E. M. S. Danero–, un librito de pasta celeste, de apenas 7 por 10 centímetros. Lo reviso, no es un libro virgen, ha sido vejado por otros ojos. Me llega contaminado por los sueños de misteriosos indigentes que, como yo, exclamaron: ¡Por fin «Al cabaret verde»!: «Pedí tartinas y jamón blanco...». Eso era lo que yo quería ver, por fin tenía cerca al energúmeno en la soledad de sus sonetos de juventud, más cerca y joven que nunca. ¿Podré volver a sentirlo como en ese instante en que mi corazón estallaba de dicha?
Las imágenes se entrecruzan a ritmo de cumbia, el baile colombiano que me esforcé en aprender para demostrarle a mi padre que sí sabía bailar. Al verme, él solo atinaba a inclinar la cabeza compungido. Recuerdo los anticuchos que se vendían al paso en las carretillas de la avenida Manco Cápac. Alumbrándose con lamparines de kerosene, las mamachas abanicaban sabrosos trozos de corazón debidamente adobados, que servían con una papita asada y ají amarillo. El tallarín saltado y el arroz zambito del Rosita los teníamos reservados para después de nuestras conversaciones sobre la poesía maldita, porque en ese tiempo Esther y yo nos sentíamos decididamente malditas.
Mientras caminábamos por las calles de La Victoria hacia su casa, íbamos dejando atrás el hocico, las manos procelosas y el rosario de Lima. De pronto, en una esquina asomaba François Villón, el poeta malhechor o tal vez el misántropo conde de Lautréamont, disfrazado de mendigo o adolescente prófugo del orfanato. También representábamos a Albertine Sarrazine y a Jean Genet, quienes habían huido primero del hogar asfixiante de sus padres adoptivos y luego de la cárcel, donde ingresaron por ladrones. Esther se identificaba con el destino de Albertine. Ella a veces era Albertine adoptada por una pareja de ancianos.
Años después, Esther se volvió investigadora y se anotó varios goles sobre la novela policial escrita por mujeres peruanas en las primeras décadas del siglo XX. En verdad, ella, además de poeta, era una exploradora fuera de serie de bibliotecas, que se hundía con la habilidad de un topo en los grasientos archivadores de las oscuras y mal ventiladas bibliotecas universitarias, con sus empleados gruñones y poco asertivos.
Esas bibliotecas me transportan a otros aires, los de la sierra de Lima, como la biblioteca de La Cantuta, enclavada entre los montes pelados de Chosica, llenos de casitas listas para ser arrasadas en temporada de lluvias. Una tarde de 1986, después de dictar tu clase en la Facultad de Letras, te tocó presenciar el aluvión bíblico que se llevó las viviendas precarias de los profesores y empleados de la universidad. Te persignaste porque a esa hora todavía no habías subido por el puente peatonal de El Pedregal –que nadie cuida, porque ni los estudiantes que lo utilizan para pasar al otro lado del Rímac contribuyen a su mantenimiento con una mínima cuota, y los elementos naturales lo van carcomiendo lentamente–. Unos metros más arriba, luego de cruzar el puente, el huaico te habría cargado también a ti, como hizo con el departamentito alquilado de la secretaria, el que rentó para ahorrarse el camino de regreso a Lima los días de juerga, que eran, qué duda cabe, los días de pago, en que lo poco que ganábamos se quedaba en las cantinas, esas pequeñas covachas donde vendían ron y cerveza en las laderas de los cerros tachonados de nubes y estrellas. Estas eran como boca de lobo insinuante de las alturas.
¿Y quién no chapaba con alguien en esas fechas? Hasta las profesoras se entusiasmaban y coqueteaban entre ellas como libertas lujuriosas, olvidándose del puritanismo de la escuela y del hogar. Las chicas serranas se tornaban especialmente apasionadas con el trago a cuestas y se mantenían frías y discretas sin él. Al día siguiente de la juerga, ninguna parecía recordar lo vivido. Me pasaba lo mismo con el profesor trotskista que editaba un periódico comunista que repartía entre los miembros de la comunidad universitaria. De figura amable, alto, delgado, elegantemente desgarbado, lucía su pobreza con la bondad de un sabio que no ambiciona riquezas sino justicia y equidad popular. «No le hagas daño», me pidió un día un amigo, «es el último romántico del Perú».
Cuando el profesor me telefoneó para echarme en cara mi actitud voluble frente a él, casi me susurró: «Lo que pasa es que tú amas a Rimbaud». «No había encono en esa voz», me dije, «pudo matarme y, en cambio, me compara con Rimbaud». Tras lo cual se lo podía ver, solo o acompañado, bebiendo en las chinganas de los alrededores de la universidad, en pleno desierto cantuteño, añorando con cada vaso de cerveza a quien lo abandonó por Rimbaud.
Pero la vida disipada no duró mucho porque al poco tiempo los docentes iniciaron una estampida general ante la inminente evaluación ordenada por el gobierno interventor de Fujimori. Algunos profesores murieron destrozados por las drogas o en accidentes de carretera cuando iban en pos de otro trabajo en el interior o, si no, terminaron como correctores mal pagados en las redacciones de periódicos o vendiendo cualquier cosa a los maestros que transaron con las nuevas autoridades. El pay –pasta básica de cocaína– mató a un psicólogo lector de Vallejo y Camus con el que me enfrascaba en tiernas disquisiciones sobre arte y literatura. Siempre me dio la impresión de ser un hombre tranquilo que moriría viejo y en gracia, pero de pronto las uñas le crecieron, su barba de chivo encaneció, la tez marrón de su semblante se volvió azulina y se olvidó de mi nombre, se olvidó de leer y murió solo en un cuartito de El Pedregal, dicen que de tanta pasta y soledad. Nunca se casó ni tuvo una amante conocida, probablemente amó a alguien en silencio, aunque ese alguien no se enteró.
A las seis de la tarde entrego el libro de los sonetos y salgo a caminar por una Lima que me depara alguna que otra sorpresa, un don que en realidad no proviene de Lima sino de mi juventud. Los viejos están cansados, han perdido ese don y por el contrario temen ser sorprendidos. La luz del atardecer ilumina las piedras ornamentales de la iglesia de La Merced. Permanezco clavada en el pórtico, aturdida por el enjambre de vendedores ambulantes. Uno de ellos, que sufre de párkinson, me ofrece una lotería; la mujer sin zapatos tiene la nariz roja de tanto beber; otra, con un niño a sus espaldas, vende velitas Misioneras; solo parecen faltar los saltimbanquis como Esmeralda y su cabrita blanca. Las gitanas van y vienen por el jirón de la Unión, delgadas, coquetas, con su baraja de naipes en la mano.
No he de entrar esta vez a la iglesia, pese a que se está oficiando una misa de difuntos y el cura que sahúma el templo debe estar esperándome. Represento la tentación y él lo sabe. Por eso huye de mí cuando le pido una cita para confesarme. Me la niega. Su negativa me da risa y me inspira, floto por toda la nave como un maligno pícaro. En realidad no me importa, pues hace dos años que ya no creo en Dios. Ocurrió de pronto, después de leer a Simone de Beauvoir. No entiendo por qué Los mandarines y La invitada me apartaron de Dios.
Me propongo seguir mortificando al sahumador porque me excita verlo vestido con su sotana negra perfumando de incienso a los fieles. Pero esta vez decido seguir caminando. Enrumbo hacia la plaza San Martín. La multitud me protege, me deslizo en ella como por las axilas de mi madre, sintiendo su aroma inconfundible, su humor cálido. En la vereda de enfrente veo a Ada, mi ex condiscípula. Pasa de largo conversando con una muchacha bajita; va vestida de manera graciosa: un saco sastre y una corbata roja. Sonríe, le sonríe misteriosamente a su amiga. ¿De qué hablan? Seguramente, de cuando abordó un avión como aeromoza para viajar a África, llena de sueños y, repentinamente, movida por una ira incontrolable, bajó las escalinatas del avión Faucett y nunca más regresó.
Desde que terminamos el colegio visito con frecuencia el jardín de su casa. Ada ha instalado allí su atelier de pintura. En uno de nuestros encuentros le confieso mi amor por el cura de La Merced. Eso de amor me suena ahora a tontería, diría más bien mi obsesión surrealista, y Ada, que anda disfrazada de pintor del siglo XIX, con un guardapolvo blanco y un sombrero de ala, me escucha atentamente. Sus tupidas y rizadas pestañas velan sus ojos de tanto en tanto pero no critica ni se burla. Entramos a la casa y se dirige despacio a su piano, a los restos de él, ya que la mayoría de las teclas han salido disparadas, y ejecuta una melodía imaginaria sobre el esqueleto del instrumento. Lo hace con la moral baja, dice, con la moral chorreada, precisa risueña.
Ada se suicidó dos meses después de que nos cruzamos en el jirón de la Unión, la noche del Año Viejo de 1966. Dibujante desconocida, pintó rostros de ojos grandes y oscuros como los de ella, con un resplandor de bondad y odio íntimo que aún me estremece. El día del velorio, busqué por toda la casa sus poemas y pinturas. Mientras, los amigos y parientes habían organizado una especie de cruzada en pos de su diario. Reconocí su letra en un poema que hallé al abrir un cajón. El trazo era vertical y las letras se alargaban intermitentemente en forma de agujas o astillas sobre el papel rayado. De inmediato cerré, nerviosa, el cajón, como si Ada me hubiese visto y estuviera molesta conmigo. Me estaba observando desde el más allá, pues yo no buscaba el diario, como los demás, para explicarme su suicidio en una frase escrita quizá premonitoriamente. Quería sus poemas y dibujos para acariciarlos y guardarlos en mi pecho y desentrañar el misterio que siempre la rodeó.
Ada hacía autostop cuando en Lima ni se pensaba leer En el camino de Kerouac. Fueron los poetas del setenta, los hippies horazerianos quienes lo pondrían de moda. La obsesión de Ada por África tampoco correspondía al culto que le rendían estos poetas a Joseph Conrad y su libro El corazón de las tinieblas. No creo que Ada hubiese leído a ninguno de los dos y mucho menos a Rimbaud, el explorador, el poeta vagabundo. Sin embargo, ella estaba más cerca de él que Juan Ojeda, Chacho o Luis Hernández.
Cielo también se suicidó 36 años después de que lo hiciera Ada, con una mezcla de folidol y leche. Cielo cayó al cauce del río Rímac frente al bulevar Chabuca Granda ya iniciado el siglo XXI, supuestamente drogada. Cielo o Tatiana Poémape era pirañita. Dormía en la ribera del río y se mantenía inhalando pegamento, la biblia de todos los chicos de la calle. Con el pegamento, Dios los ama y cobija.
Me pregunto: ¿Qué puede unir las vidas de estas dos suicidas, si no es tan solo el hecho de estar muertas? Imagino que Ada y Tatiana puedan estar juntas en algún lugar, hablando del tiempo o de lo difícil que se ha puesto Lima para una chica, comparando entre ellas sus respectivas edades y etapas. Ada de 21 años, muerta en 1966; Tatiana de 19, muerta en el 2004. No me conformo pensando que son dos mujeres contemporáneas que optaron simplemente por quedar off the record ante la indiferencia de su tiempo.