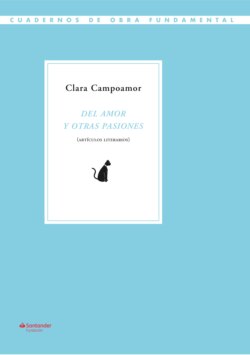Читать книгу Del amor y otras pasiones - Clara Campoamor - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Y CRISTO DIJO: ¡SÍ, JURO!...
ОглавлениеDecía una mujer de ingenio que los hombres tienen dos pasiones: las mujeres y el celibato.
Justificando esta última, ha dicho también un francés, Chamfort, que, ofreciendo el matrimonio y el celibato graves inconvenientes ambos, debe siempre preferirse aquel estado que admita rectificación, es decir, el celibato.
La sospecha de esa inclinación y el hecho de que, a pesar de ella, suelen ser muy numerosos los casos de promesa de matrimonio por el hombre a la mujer, promesa que a las veces queda incumplida, es, sin duda, por lo que muchas leyes incluyeron sanciones para el incumplimiento de esa promesa, sanciones que se fueron debilitando a través del tiempo, y que si en los siglos pasados comprendían, sobre todo dentro del derecho canónico, hasta la obligación de contraer el vínculo prometido, después, y en base a que en el matrimonio debe, ante todo, presidir el libre concierto de voluntades, se limitaron a la reparación pecuniaria, en unas legislaciones, de los gastos causados con motivo y razón del proyectado matrimonio (como en la española), en otras, además, la reparación, también pecuniaria, por el daño moral causado a la mujer con el rompimiento de la promesa (legislaciones inglesa y norteamericana). En cambio, la Argentina no prevé sino que rechaza toda posibilidad de pedir indemnización por rompimiento de promesa matrimonial.
En las viejas leyes españolas tenía una gran importancia esa promesa. Muchos de sus aspectos los hallamos recogidos en uno de los más conocidos romances de Zorrilla, A buen juez, mejor testigo, que recoge, indudablemente, una tradición relacionada con una antigua talla de Cristo existente en la Vega de la ciudad de Toledo.
Bien conocido es el romance: Inés de Vargas, novia de Diego Martínez, recibe promesa de matrimonio de este, ante el Cristo, antes de partir el mozo para la guerra de Flandes.
Ella lo espera en vano, meses y años, llorando su ausencia todas las tardes al caer el sol desde lo alto del Miradero, en aquellas hermosas quintillas:
¡Ay del triste que consume
su existencia en esperar!
¡Ay del triste que presume
que el duelo con que él se abrume
al ausente ha de pesar!
La esperanza es de los cielos,
funesto y precioso don,
pues los amantes desvelos
cambian la esperanza en celos,
que abrasan el corazón.
[…]
Así Inés desesperaba
sin acabar de esperar,
y su faz se marchitaba,
y su llanto se secaba
para volver a brotar.7
Pero un día vuelve Diego. El mozo soldado es hoy bizarro capitán. Ha cambiado su suerte, y con ella su fidelidad; ya no se acuerda de la engañada. Hace como si no la conociera, y a sus gemidos y lloros contesta desdeñoso:
¡Malditas viejas
que a las mozas malamente
enloquecen con consejas!
Pero ella no se da por vencida. Los versos restantes del poema nos dan la exacta valoración que en lo popular como en lo jurídico tenía la promesa matrimonial.
Inés acude ante el juez para obligar al ingrato a que repare su falta. El valor de esta acción se recoge en el vivo diálogo entre ella y el juez:
—Mujer, ¿qué quieres?
—Quiero justicia, señor.
—¿De qué?
—De una prenda hurtada.
—¿Qué prenda?
—Mi corazón.
—¿Tú lo diste?
—Lo presté.
—¿Y no te lo han vuelto?
—No.
—¿Tienes testigos?
—Ninguno.
—¿Y promesa?
—¡Sí, por Dios!
Que al partirse de Toledo
un juramento empeñó.
—¿Quién es él?
—Diego Martínez.
—¿Noble?
—Y capitán, señor.
—Presentadme al capitán,
que cumplirá si juró.
Observamos el valor que el juez concede a la promesa, aunque no haya testigos de ella, cuando se la dice avalada por un juramento. Lo que nace del respeto que en aquellos siglos, de acendrada fe religiosa, se concedía a la invocación divina para el concierto de promesas humanas. Pero como, una vez citado, el capitán lo que jura… es que él no ha jurado nada, aquí terminaría la demanda de la moza, si esta, súbitamente inspirada ante el desaire, no exclamase:
—Llamadle, tengo un testigo.
Llamadle otra vez, señor.
Y tras las disquisiciones que siguen para personalizar a tal testigo, pregunta, ya exasperado, el juez, y responde, convencida, la muchacha:
—¿Quién fue?
—El Cristo de la Vega
a cuya faz perjuró.
A lo que el juez, perplejo, contesta:
—La ley es ley para todos,
tu testigo es el mejor,
mas para tales testigos
no hay más tribunal que Dios.
Haremos… lo que sepamos;
escribano: al caer el sol,
al Cristo que está en la vega
tomaréis declaración.
En este precioso romance, tan ajustado a las tradiciones, un abogado que conozca las leyes y usos en la materia ve lo bien hilvanado de su trama. En efecto, Inés, ante el tribunal, omite parte de la verdad, y no la menor, defendiéndose como un consumado abogado. Ella, lo que reclama es el cumplimiento de la promesa matrimonial y no la reparación de su perdida honra, que estaba, sin embargo, bien en juego, ya que, además de las visitas nocturnas de Diego al aposento de su amada, antes de marchar a la guerra, hay la seguridad fanfarrona que él hace al partir:
Honra que yo te desluzca
con honra mía se lave;
que por honra vuelven honra
hidalgos que en honra nacen.
Pero es que la promesa de matrimonio que obligaba en aquella época era la promesa contraída con pureza, y no la dada u otorgada con el propósito de facilitar relaciones íntimas. Como él ha comenzado por negar la promesa, y hasta que conociera a la moza, ella tiene el campo libre para encuadrar la promesa de matrimonio en el terreno que más le conviene. En las batallas amorosas, como en todas las batallas, pero sobre todo en las jurídicas, el triunfo depende a veces, más que de la razón que se posea y de la fuerza de los elementos empleados, de saber elegir el terreno en que se da.
Inés conoce el suyo, y lo elige bien. Allí no hay más que una promesa previa, se prueba y se gana el pleito; o no se puede probar, y todo está perdido para la hija de Iván de Vargas.
En magníficos y rutilantes versos encierra Zorrilla la singular escena que termina el romance, en el valle toledano, situado entre el río Tajo y el Alcázar. Pinta el poeta el paisaje, la abigarrada y colorista multitud que ha acudido, estremecida de sorpresa, ante aquel juicio singular en que un juez, con su séquito de golillas y escribanos, va a interrogar nada menos que a Dios, en la imagen que se dice recibiera el juramento.
Hay descripciones que son verdaderos cuadros velazqueños, en los que destaca, con la pintura de la recatada y sombría Inés, la fanfarrona figura del capitán:
Vistiendo coleto de ante,
calzadas espuelas de oro,
valona de encaje blanca,
bigote a la borgoñona,
melena desmelenada,
el sombrero guarnecido
con cuatro lazos de plata
un pie delante del otro,
y el puño en el de la espada.
A continuación viene la escena prodigiosa, que linda con el milagro. El juez ordena al escribano que cumpla con su deber. Adelantándose este, dice:
—Jesús, Hijo de María,
ante nos esta mañana
citado como testigo
por boca de Inés de Vargas,
¿juráis ser cierto que un día
a vuestras divinas plantas
juró a Inés Diego Martínez
por su mujer desposarla?
¿Qué ocurre entonces? Lo que cuenta la tradición y ha quedado prendido en la imagen que se venera: una talla morena y sarmentosa de Cristo, que tiene un brazo clavado en la cruz y el otro caído verticalmente, no por quiebra de la madera, sino expresamente tendido, con su hombro redondeado, en el que brilla el magro músculo. Ocurre la escena que pinta en poesía escalofriante el poeta:
Asida a un brazo desnudo,
una mano atarazada
vino a posar en los autos
la seca y hendida palma,
y allá, en los aires «¡Sí, juro!»
clamó una voz más que humana.
Medrosos e impresionados, vuelven la vista todos los asistentes hacia la imagen del Cristo, así interpelada, la cual
Los labios tenía abiertos
y una mano desclavada.
Ya no queda en el romance histórico sino pronunciar su sentencia el juez, que por medios tan singulares ha visto probada la promesa que invocaba Inés.
Pero esta sentencia, adivinada ya, no necesita llegar a formularse, porque la joven, convulsionada por el milagro, no ha de insistir en llevar su pleito a final trance, sino que, tocada por la gracia divina, así manifestada en su favor, renunciará al esposo mortal, baladrón e infiel, por otro que no la engañe, y, como terminará el poeta:
Las vanidades del mundo
renunció allí mismo Inés
y espantado de sí propio,
Diego Martínez también.
Y de todo aquel cuadro poético, tan lleno de belleza y de sugestiones, solo quedará la imagen que perpetúa una leyenda evocadora y cuajada de valor histórico, en el crucificado moreno de la mano atarazada y desprendida, que ninguna turista joven deja de ir a visitar a Toledo, para rezarle una oración, después de haber puesto un alfilerito a la Virgen milagrosa «de los alfileres», que dicen concede un marido a cambio de esa ofrenda a toda muchacha; marido que las mozas pedirán al Cristo que sea más fiel y también más real en definitiva de lo que lo fue el velazqueño y presumido don Diego, arrepentido al fin de sus malas artes en materias amatorias.