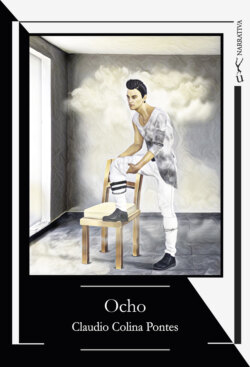Читать книгу Ocho - Claudio Colina Pontes - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAquí, dijo Jaro: Aquí es; este es el restaurante que me recomendaron. Un sitio muy visible desde la carretera, en la llanura, entre granjas. Iba a preguntarle ¿El que recomendaron o el único que existe? La zona azul, la región que el Gobierno llamaba zona azul, era famosa desde siempre por su cordero. Sopa, chuletitas, postre. Yo buscaba más indicios, más datos sobre aquel invento de la descarbonización, aquel invento institucional de la zona azul. Jaro engullía chuletillas, rechupeteaba huesos: No te preocupes por esa parafernalia, que va a ser flor de un día, no va a durar. Alzó la vista para decirle a la cámara que tenía justo enfrente: Son meras medidas de maquillaje. Repliqué: Pues el Gobierno parece que se lo toma en serio. Apuramos las copas de vino y regresamos sin prisa al silencio del aparcamiento fumando, acomodando el menú en el cuerpo. Nos dejamos caer en los asientos de aquel utilitario silencioso, cuya tapicería aún olía a nuevo. Pero el coche no arrancaba. ¿Habrá que introducir de nuevo los carnés?, aventuré. Lo hicimos. No. No arrancaba. «Realice alcotest», pedía la pantalla. Jaro gruñó: ¿Alcotest? ¿Alcotest? ¿Qué es eso? Comprendí: Test de alcoholemia, Jaro. Hay que joderse. Regresé al restaurante arrastrando los pies: Disculpe, camarero, ¿tiene cañitas? Me miró con una sonrisa de medio lado: Cañitas para la prueba de alcohol, ¿eh? Ahí. Señaló un expositor con un cartel amarillo chillón, un cartel en la barra imposible de obviar, pero que ni Jaramillo ni yo habíamos visto.
Será por aquí, dije: Tendrá que meterse por aquí. Introduje el dichoso tubito de cartulina encerada en un orificio que descubrimos en el salpicadero, junto a la radio. Anda, Jaro. Me miró soberbio, con esos ojos oscuros, intensos, dementes. Ojos de bandolero de Goya. Ojos de expresidiario. ¿Qué? ¿Qué de qué? Que soples, carajo. ¿Yo? Sí, tú, leñe, tú. Lucecitas rojas, un reloj de arena en la pantalla multicolor, un intermitente e interminable «Analizando», una campanilla digital. Por los pelos. El coche venía a decir eso: por los pelos concedía a mi amigo la gracia de seguir manejándolo.
Arrancamos. El pueblo donde pasaríamos la noche estaba a unos ciento cincuenta kilómetros. Jaro no lo había visitado nunca. Me preguntó: ¿Y tú? ¿Tú lo conoces? Estuve de paso una vez, cuando era niño, con mis padres. Pero no me acuerdo. Estaba carbonizado por aquel entonces. ¿Carbonizado? ¿El pueblo o tú? El pueblo, Jaro, el pueblo; circulaba todo tipo de vehículos de gasolina y diésel. Las calefacciones eran de gasoil. Vamos, para qué contarte, una perversión desatada y absoluta. Mi amigo replicó: Entonces sí te acuerdas.
Me dejé ir. Recuerdo que nuevamente me dejé tentar por el sopor, por las nulas ganas de discutir con Jaramillo. Y me sorprendió a mí mismo la ausencia de ganas de discutir con él, a diferencia de cuando éramos estudiantes. Dejé vagar la vista por las granjas, las explotaciones de trigo y de colza para biodiésel, por las arboledas, alejadas de la carretera, como pintadas por una mano insípida, como pintadas por Hitler. Al día siguiente comeríamos con el extranjero. El tipo que para mí representaba el vértigo. La tenaza. Una tenaza de quince años.
¿Es aquí?, pregunté, frotándome los ojos para ahuyentar el sueño. Jaro había estacionado en una calle ancha. Caía la tarde rozando los tejados de casas modestas donde proliferaban las antenas. Respondió: No, este no es el pueblo. Todavía no. Este es el pueblo anterior. Menudo mierdero, por lo poco que tengo a la vista, por favor… Solo paré para un café. Mira, ahí hay un bar.
A medio camino entre el coche y la cafetería Jaramillo me agarró por el codo. Susurró tras buscar inútilmente un ángulo muerto entre cámaras de vigilancia: ¿Dejaste el móvil en el coche? Ay, sí; déjame la llave, que voy a buscarlo. No, respondió: No vayas. Repliqué: Sí, Jaro, tengo que ir; ya desde principios de este mes es obligatorio llevarlo encima siempre, ¿no te acuerdas, o qué?, ¿no lees los periódicos?, ¿no lees ni siquiera el periódico en el que trabajas?, ¿eres bobo, o qué? Con esos ojos de fugitivo me recorrió la cara apretando los labios como siempre que iba —como siempre que creía que iba— a decir algo trascendental, tensando la boca como un flautista loco: Yo tampoco lo tengo aquí. Dejé el móvil en la guantera. Escucha, Víctor, escúchame una cosa, ahora que no nos oye nadie. Sí, te lo digo aquí en medio, sin móviles que nos espíen, te lo digo aquí en mitad de la calle, antes de entrar en la cafetería, que tendrá sus cámaras y su wifi y su todo, entre tú y yo, escucha: esto de soplar por la cañita, ¿te das cuenta?, es una manera de obtener los datos biométricos para saber lo que has comido, para saber si has comido mucha grasa, por ejemplo, para vendérselos a la compañía de seguros, para que recalcule los riesgos de colesterol y de todo y te suba la cuota.
Me adelanté un paso hacia el bar y miré de pies a cabeza a Jaro, casi cuarentón, flaco, anguloso, siempre a punto de hacer algo más o de decir algo más dentro de sus ropas oscuras, más oscuras que la calle, como habitando un cuadro de Schiele y queriendo salir de él. Me pareció que sonaba su teléfono. No estábamos tan lejos del coche aún como para no oír la llamada. Me dijo: Café y seguimos, ¿vale, Víctor?