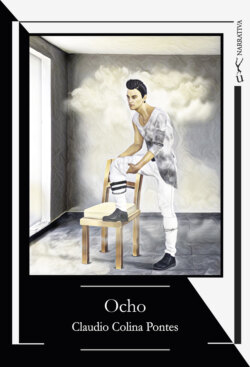Читать книгу Ocho - Claudio Colina Pontes - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVivía con mi hermana menor en aquel piso prestado, enorme, oscuro y céntrico que barríamos cuatro veces al año. Apenas visitaba mi pueblo natal, que añoraba tenuemente pero que me llenaba de melancolía o asco cuando me dejaba caer por allí. No había completado aún la carrera de Periodismo, a golpe de becas. Andaba por los veintiuno, quizá veintidós y vivía convencido de que, con lo que pudiera aprender de Miranda, me haría un hueco, triunfaría como mínimo a escala nacional y no me haría falta titulación de ningún tipo.
La concurrencia se componía de sobrinos, primos y cuñados. También algunos niños chicos correteando y un carrito de bebé. Más que un bar, La Buena Vida era un almacén acristalado y cúbico, enorme, junto al puerto, del que alguien había retirado sillas y mesas. En el escenario, los instrumentos preparados: guitarras acústicas, batería, bajo y violín. El logotipo rojo, imponente, de la cerveza que patrocinaba la actuación, servía como telón de fondo. La Buena Vida retransmitía el partido por dos grandes televisores. Fuera, tras las cristaleras, el cielo trazaba las primeras pinceladas de un tranquilo atardecer veraniego, menos movedizo que los de Sorolla.
Sara Mieres presentaba su segundo disco y su hermana mayor, Miranda, me había citado allí «para ver qué tal». Recuerdo que pagué la entrada, me arrimé a la barra, me dije que el encargado apagaría los televisores en cuanto abrieran el sonido del escenario, que no se atrevería a dejar transcurrir el partido sobre nuestras cabezas. Busqué con la mirada a Veneranda Mieres. Azucena, una amiga de la Facultad, que la conocía, me había soplado el procedimiento extravagante mediante el que, según ella, la mayor de las hermanas se había rebautizado como Miranda: Sí, Víctor, está claro, hombre; de Veneranda te quedas solamente con el «randa» y le acoplas delante la primera sílaba del apellido, «Mi». Ahí tienes el Miranda. Tú llámala, a ver qué te dice.
Miranda, la famosa pintora que ya por entonces exponía en Berlín, que vendía en Nueva York, la afamada artista solicitada en París y en Tokio, me había citado en La Buena Vida «para ver qué tal». Si ella accedía a tomarme como alumno y yo sacaba el jugo a sus lecciones, tendría asegurado un hueco en el panorama nacional. Como mínimo, nacional. Y al carajo la licenciatura en Periodismo, muy al carajo redactar crónicas, reportajes, entrevistas.
Una segunda cerveza. Con cacahuetes. Los músicos subieron al escenario entre aplausos. El público los animaba llamándolos por sus nombres. En las pantallas, el partido vibraba intensamente verde. Los hombres aplaudían con los ojos fijos en el césped. Un córner prometedor. Los dos equipos siguieron sudando sobre nuestras cabezas durante toda la actuación, en el atardecer que teñía de lila los ventanales de La Buena Vida. Sara Mieres vestía americana blanca sobre un traje verde marino, un traje-pantalón, una especie de mono. Agarró la guitarra y se enfrentó al micrófono con todas sus energías. Durante los primeros minutos los músicos corrían persiguiendo a la cantante a través de los compases. La primera canción hablaba de no sé qué historias de renovar la sequía. ¿Qué querría decir con eso?
Una mano me tocó el hombro. Miranda: ¿Eres el que me llamó al estudio el otro día? ¿Víctor? Sí, soy yo, respondí: ¿Cómo lo sabes? Sin sonreír, haciendo valer una voz ruda, de fumadora veterana, sobre acordes amplificados, contestó, paseando sus ojos oscuros y cautos por todo mi rostro: Tu cara es la única que no conozco aquí dentro. Dije: ¿Tomas algo? Se dirigió al camarero por su nombre y pude contemplar el perfil aguileño, las pestañas largas, contradictoriamente femeninas, los rasgos duros, las arrugas de los cuarenta y tantos, los hombros musculosos bajo una camiseta simple de asillas.
¿Qué sabía yo de música en aquella época, a los veintiuno o veintidós? Nada. Pero algo raro sucedía en el escenario. Lo notaba. En vez de preguntarle a Miranda si veía que el batería se apresuraba en pos de la cantante, que el violinista iba por su lado, que su hermana Sara desafinaba más cuanta más emoción quería imprimir a los estribillos, le pregunté, gritando sobre la amplificación: ¿Te has fijado? Respondió: Es estupenda, ¿verdad? Las hermanas se miraban a los ojos desde la distancia, atravesando unas decenas de metros de fútbol, de decibelios, de cuñados. Sara Mieres cantó algo acerca de poseer alma de pájaro. Su hermana, a mi lado, seguía la canción moviendo los labios. La estudié de reojo intentando ver no a una cuarentona desaliñada sino el puente técnico que necesitaba para afinar mi estilo. Se llevó el cubalibre a los labios con una mano nervuda y estropeada, al final de un antebrazo tostado por el sol y adornado por varias pulseras artesanales de cuero renegrido. ¿Qué fue, pienso ahora desde esta antesala en la que espero aquí arriba a que algo suceda, lo que me desagradó? Más aún: ¿fue desagrado o decepción? ¿Qué manos, según mi concepto de las cosas de aquel entonces, debía lucir una pintora profesional? ¿Manos de anuncio de perfume francés?
Aplausos. La cantante tronó ante el micrófono: Amigas, amigos, nos llena de alegría ver La Buena Vida a rebosar en esta ocasión tan especial… A continuación, un tema que también hemos incluido en mi nuevo disco, Capricornio, que, como saben, tenemos a la venta en la mesa de la entrada. Se titula «Al olor de tu mirada». En las pantallas, la tensión verde, irresistible, de un penalti. Un crío correteaba dando vueltas y vueltas en torno a dos niñas muy monas, un par de años mayores que él, extasiadas frente al pequeño escenario. Fuera, la noche no acababa de cerrar el cielo con su abrazo. Como en esos cuadros edulcorados que venden en los Todo a Cien. Dentro, el violinista sonreía cabalgando un estribillo desafinado. El público palmeaba y coreaba con un ojo en Sara y otro en el césped. Miranda me ofreció tabaco. Fumamos los dos. Preguntó, sin desviar la mirada del escenario: ¿Desde cuándo pintas? ¿Con quién has estudiado? ¿Cuál es tu tendencia? Le di detalles a los que ella asentía distraídamente mientras cabeceaba al ritmo de la canción. Saqué del bolsillo un manojo de fotos de lo que yo consideraba mis mejores pinturas. Lo hojeó alzando las cejas, sin despegar los labios, quizá acentuando levísimamente las arruguitas de las comisuras. Solo añadió: Veremos. ¿Cuánto me cobrarías?, pregunté. Miranda alzó los brazos, coreó y silbó porque eso es lo que pedía su hermana Sara desde las tablas, queriendo emular una apoteosis roquera. La axila velluda de la pintora famosa, admirada en Tokio y Berlín, me quedó a un palmo de la cara. Los niños saltaban y chillaban, los primos y cuñados lanzaban vítores, el árbitro sacó una tarjeta roja. El bebé dormía en su cochecito.
¿Vamos?, preguntó Miranda. ¿Adónde?