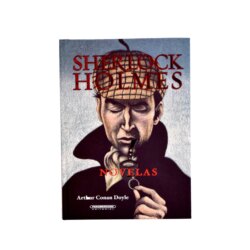Читать книгу Sherlock Holmes - Conan Doyle Arthur - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO VII
Una luz en la oscuridad
~
La información con que nos saludaba Lestrade resultó tan trascendental e inesperada que los tres nos quedamos perplejos. Gregson se levantó de un salto de su sillón y se bebió de un sorbo lo que quedaba de su whisky con agua. Yo me quedé mirando en silencio a Sherlock Holmes, que apretaba los labios y contraía las cejas entrecerrando los ojos.
—¡Stangerson también! —masculló—. La trama se complica.
—Ya estaba lo suficientemente complicada —refunfuñó Lestrade tomando una silla—. Parece que he llegado a una suerte de consejo de guerra.
—¿Está usted… está usted seguro de esta noticia? —tartamudeó Gregson.
—Acabo de venir del sitio —dijo Lestrade—. Fui el primero en descubrir lo que había ocurrido.
—Hemos estado escuchando la opinión de Gregson sobre el asunto —observó Holmes—. ¿Le importaría contarnos lo que ha visto y lo que ha hecho?
—No tengo ninguna objeción —contestó Lestrade mientras se sentaba—. Confieso, sin que me lo pregunten, que mi idea era que Stangerson estaba inmiscuido en la muerte de Drebber. Lo que acaba de suceder demuestra que yo estaba por completo equivocado. Ciego por este parecer, me propuse descubrir qué había sido del secretario. Alrededor de las 8:30 de la noche del día 3 vieron a ambos hombres en la estación de Euston. A las dos de la mañana se encontró a Drebber en Brixton Road. La cuestión que tenía ante mí era averiguar qué había hecho Stangerson entre las 8:30 y la hora del crimen, y qué le había sucedido después. Telegrafié a Liverpool una descripción del secretario y les advertí que vigilaran de cerca todas las embarcaciones estadounidenses. Luego llamé a todos los hoteles y pensiones de Euston y sus alrededores. Mi razonamiento era el siguiente: si Drebber y su compañero se habían separado, la acción natural para este último sería buscar dónde pasar la noche en un lugar cercano, de tal forma que pudiera llegar a la estación en la mañana.
—Es posible que hubieran acordado previamente encontrarse en algún lugar —comentó Holmes.
—Así quedó demostrado. Pasé toda la tarde de ayer haciendo averiguaciones inútiles. Esta mañana comencé desde muy temprano, y a las ocho llegué al hotel Halliday, en Little George Street. A la pregunta de si allí se hospedaba un señor Stangerson, respondieron de manera inmediata y afirmativa.
»—Sin duda usted es el caballero que él aguarda —dijeron—. Lleva dos días esperándolo.
»—¿Dónde está ahora? —pregunté.
»—Arriba, en su habitación. Nos pidió que lo llamáramos a las nueve.
»—Iré a verlo inmediatamente —dije.
»Consideraba que una aparición repentina podría alterar sus nervios y llevarlo a una declaración espontánea. El botones se ofreció a conducirme a su habitación: quedaba en el segundo piso, y a ella se llegaba por medio de un pequeño corredor. Cuando llegamos me señaló la puerta y se dispuso a bajar nuevamente las escaleras, en ese momento vi algo que me hizo sentir mareado, a pesar de mis veinte años de experiencia: por debajo de la puerta salía un hilillo de sangre que zigzagueaba por el corredor formando un pequeño charco sobre el friso de la pared contraria. Entonces di un grito que hizo que el botones volviera. Casi se desmaya cuando vio la sangre. La puerta estaba cerrada por dentro, pero impactándola con los hombros una y otra vez logramos derribarla. La ventana estaba abierta, y al lado de la ventana, acurrucado, se veía el cuerpo de un hombre en ropa de dormir. Estaba bien muerto, y lo había estado por algún tiempo, pues sus extremidades estaban frías y rígidas. Tras voltearlo, el botones lo reconoció inmediatamente como el mismo caballero que había tomado la habitación bajo el nombre de Joseph Stangerson. La causa de la muerte era una profunda puñalada en el costado izquierdo, que tuvo que haber penetrado el corazón. Y ahora viene lo más extraño del caso. ¿Qué creen que había arriba del hombre asesinado?
En ese momento sentí un ligero estremecimiento en todo el cuerpo y presentí el inminente horror, incluso antes de que Sherlock Holmes respondiera la pregunta.
—¿La palabra “RACHE” escrita con sangre?
—Eso mismo —dijo Lestrade con voz anonadada. Todos nos quedamos en silencio por un momento.
Había algo tremendamente metódico e incomprensible en los modos de aquel extraño asesino, que hacía sus crímenes aún más espantosos. Mis nervios, que supieron mantenerse firmes en el campo de batalla, tambalearon al considerarlo.
—El hombre fue visto por alguien —continuó Lestrade—. Un chico repartidor de leche, camino a su lechería, pasó por la calle que sale de las caballerías en la parte de atrás del hotel. Vio una escalera que usualmente estaba allí, pero que en esa ocasión se hallaba recostada contra una de las ventanas del segundo piso. La ventana estaba abierta de par en par. Luego de pasar por el sitio, se dio la vuelta y vio a un hombre bajar la escalera. Bajaba tan silencioso y calmado que el muchacho pensó que solo se trataba de un carpintero o un trabajador del hotel. No se fijó particularmente en el hombre, pero alcanzó a pensar que era algo temprano para una labor como aquella. Tiene la impresión de que se trataba de un hombre alto, de rostro rubicundo, vestido con un gran abrigo color café. Es casi seguro que se quedó un rato en la habitación luego del crimen, pues encontramos manchas de sangre en la pileta, donde se había lavado las manos, y en las sábanas, donde deliberadamente limpió el cuchillo.
Miré a Holmes al escuchar la descripción del asesino, que se correspondía exactamente con la suya. No obstante, no percibí ninguna señal de júbilo ni satisfacción en su rostro.
—¿No encontraron nada en la habitación que pueda aportar una pista sobre el asesino? —preguntó.
—Nada de importancia. Stangerson tenía la billetera de Drebber en su bolsillo, pero esto no parece fuera de la normal, en vista de que Stangerson era el encargado de pagar todo. Había cerca de ochenta libras en ella, pero no habían tocado nada. Cualesquiera que sean los motivos de estos crímenes fuera de lo común, no parecen tratarse de robos. No encontramos ningún tipo de papeles, documentos, ni notas en los bolsillos del hombre, excepto por un telegrama, fechado en Cleveland un mes atrás, que contenía las siguientes palabras: «J. H. está en Europa». El mensaje no llevaba firma.
—¿No había nada más? —preguntó Holmes.
—Nada importante. La novela que leía para conciliar el sueño estaba sobre la cama y había una pipa en una silla. También un vaso de agua sobre la mesa, y sobre el alféizar de la ventana, una cajita de pomada que contenía dos píldoras.
Sherlock Holmes se levantó como un rayo de su silla y lanzó una exclamación de júbilo:
—¡El último eslabón! ¡Por fin! Mi caso está completo.
Los dos detectives lo miraron asombrados.
—Ahora tengo en las manos —dijo mi compañero con seguridad— todos los hilos que han formado este enredo. Por supuesto, aún hay detalles por averiguar, pero tengo certeza de los hechos principales desde que Drebber y Stangerson se separaran en la estación, hasta que se encontró el cuerpo del primero. Es como si lo hubiera visto con mis propios ojos. Les daré una prueba de lo que sé. ¿Es posible que consiga aquellas píldoras?
—Aquí las tengo —dijo Lestrade sacando una pequeña caja blanca—. Las traje junto con la cartera y el telegrama, con la idea de llevarlas a un lugar seguro en la estación de Policía. Debo decir que las tengo conmigo por mera casualidad, pues a mi modo de ver no revisten ninguna importancia.
—Démelas —dijo Holmes—. Ahora bien, doctor —me habló a mí—, ¿se trata de píldoras ordinarias?
No lo eran en absoluto. Eran de color gris nacarado, pequeñas y redondas, y resultaban casi transparentes a contraluz.
—Por su liviandad y transparencia, imagino que son solubles en agua —comenté.
—Precisamente —respondió Holmes—. Ahora por qué no baja y trae a ese pobre terrier que ha estado tan enfermo últimamente, y al que la casera quería ayer practicarle la eutanasia.
Fui por el perro y lo traje en brazos. Su respiración trabajosa y sus ojos acristalados demostraban que estaba cerca del final. Ciertamente, su hocico blanco como la nieve era una proclama de que ya había excedido el término habitual de la existencia canina. Lo dejé sobre un cojín en la alfombra.
—Voy a cortar en dos mitades una de estas píldoras —dijo Holmes, y sacando un cortaplumas procedió a hacerlo—. Devolveré una de las mitades a la caja, pues puede servir para futuros experimentos. Depositaré la otra en esta copa de vino, que ya contiene una cucharadita de agua. Se darán cuenta de que nuestro amigo el doctor tiene razón: la píldora se disuelve de inmediato.
—Esto puede ser muy interesante —dijo Lestrade con el tono herido de quien sospecha una burla—. Sin embargo, no veo qué tiene que ver con la muerte del señor Joseph Stangerson.
—¡Paciencia, amigo, paciencia! Muy pronto se dará cuenta de que esto tiene todo que ver. Ahora le agregaré un poco de leche a fin de hacer apetitosa la mezcla; al presentársela al perro veremos que la tomará sin reparos.
Mientras hablaba vertió el contenido de la copa de vino en un platillo, que dejó enfrente del terrier. El perro procedió a lamer ávidamente. El semblante lleno de seriedad de Sherlock Holmes nos tenía convencidos, y todos nos quedamos en silencio observando con atención al animal, a la espera de algún efecto sorprendente. Sin embargo, nada sucedió: el terrier no se movió del cojín, y siguió respirando con dificultad, pero no parecía ni mejor ni peor a causa de lo que había tomado.
Holmes había sacado su reloj del bolsillo, y luego de que transcurriera un minuto sin resultados de ningún tipo, una marcada expresión de disgusto y decepción se instaló en su rostro. Se mordió los labios, tamborileó la mesa con sus dedos y mostró todos los síntomas de la impaciencia más profunda. Tan notorias eran sus emociones que no pude evitar sentirme mal por él, mientras que los dos detectives sonreían socarronamente, de ninguna manera contrariados por el resultado del experimento.
—No puede ser una coincidencia —exclamó levantándose de un brinco de su silla y caminando la habitación de arriba abajo—, es imposible que se trate de una mera coincidencia. Las mismas píldoras que levantaron mis sospechas en el caso de Drebber se encuentran luego de la muerte de Stangerson. Y, sin embargo, no pasa nada con ellas. ¿Qué puede significar? Desde luego, toda mi cadena de razonamientos no puede ser falsa. ¡Es imposible! Y, aun así, este perro miserable está igual… Ah, ¡lo tengo! ¡Lo tengo!
Con un chillido de felicidad corrió de nuevo hasta la caja, cortó la otra píldora por la mitad, la disolvió, le agregó leche y se la puso de nuevo al terrier. No bien la lengua de la desafortunada criatura se humedeció con la mezcla, cada una de sus extremidades se estremeció hasta convulsionar, y el animal quedó tan rígido y muerto como si le hubiera caído un rayo encima.
Sherlock Holmes respiró profundamente y se limpió el sudor de la frente.
—Debería tener más fe —dijo—; a esta altura ya debería saber que cuando un hecho parece oponerse a una larga cadena de razonamientos, invariablemente demuestra la posibilidad de traer consigo una nueva interpretación. De las dos píldoras de esa caja, una contenía un veneno fatal, y la otra no causaba ningún daño. Debí haberlo sabido antes siquiera de posar mi vista sobre la caja.
Esta última declaración me pareció tan descabellada que me costó trabajo creer que Holmes estuviera en su sano juicio. No obstante, teníamos ante nosotros un perro muerto que demostraba que sus conjeturas eran correctas. Sentía como si la niebla de mi propia mente empezara gradualmente a disiparse, y comencé a vislumbrar una vaga percepción de la verdad.
—Todo esto les puede parecer extraño —continuó Holmes—, porque al principio de la investigación ustedes pasaron por alto la importancia de la pista más genuina que tuvieron ante sí. Yo tuve la buena fortuna de aferrarme a ella, y todo lo que ha ocurrido desde entonces ha servido para confirmar mi conjetura inicial, e incluso ha sido una consecuencia lógica de ella. Por consiguiente, todo aquello que a ustedes los ha dejado perplejos y que ha oscurecido más el caso a sus ojos, ha servido para iluminarme a mí y para fortalecer mis conclusiones. Es un error confundir una rareza con un misterio. El crimen más común es a menudo el más misterioso, porque no presenta características nuevas o especiales que permitan sacar conclusiones. Este asesinato habría resultado infinitamente más difícil de aclarar si el cuerpo de la víctima simplemente hubiera sido hallado en la carretera, sin ninguno de los extravagantes y sensacionales acompañamientos que lo han hecho tan notable. Todos estos detalles extraños, lejos de volver el caso más escabroso, realmente han tenido el efecto de simplificarlo.
El señor Gregson, que había escuchado estas palabras con considerable impaciencia, no pudo contenerse por más tiempo.
—Escuche, señor Holmes —dijo—, todos estamos preparados para admitir que usted es un hombre listo y que posee usted métodos únicos de trabajo. Sin embargo, en este momento necesitamos algo más que teoría y sermones. Se trata de capturar al culpable. Yo he esbozado una teoría, y al parecer estoy equivocado. El joven Charpentier no tuvo nada que ver con el segundo asesinato. Lestrade siguió la pista de Stangerson, y al parecer también está equivocado. Usted, por el contrario, ha lanzado pistas por aquí y por allá, y parece saber mucho más que nosotros, pero ha llegado el momento en que nos sentimos con el derecho de preguntarle directamente qué tanto sabe de este asunto. ¿Puede nombrar al hombre que lo hizo?
—Siento que Gregson está en lo cierto, señor —comentó Lestrade—. Tanto él como yo lo hemos intentado, y ambos fracasamos. Desde que yo llegué a esta habitación usted ha comentado una y otra vez que posee toda la evidencia que necesita. Esperamos que no se la guarde por más tiempo.
—Cualquier demora en arrestar al asesino —observé—, podría darle tiempo de llevar a cabo una nueva atrocidad.
Presionado de esta manera por nosotros, Holmes mostró señales de indecisión. Siguió caminando por la habitación. Llevaba la cabeza hundida en el pecho y las cejas contraídas sobre los ojos a medio abrir, como era su costumbre cuando cavilaba un asunto.
—No habrá más asesinatos —dijo al fin deteniendo su andar y confrontándonos—. Pueden dejar esa consideración a un lado. Me han preguntado si sé el nombre del asesino. Lo sé. Pero el mero hecho de conocer su nombre no es gran cosa, si lo comparamos con lo que representaría poder capturarlo. Espero hacerlo prontamente. Tengo todas las esperanzas de poder hacerlo por mis propios medios; pero es un asunto que requiere un manejo sumamente delicado, pues lidiamos con un hombre astuto y desesperado, y que recibe la ayuda, como he tenido la ocasión de demostrarlo, de otro hombre que es tan listo como él. Siempre y cuando este hombre no sospeche que alguien le sigue la pista, habrá oportunidad de atraparlo; pero si llega a sospechar, por pequeña que sea la sospecha, cambiará su nombre y desaparecerá en medio de los cuatro millones de habitantes de esta gran ciudad. Sin pretender herir sus sentimientos, caballeros, debo decir que considero a estos hombres superiores en todo aspecto a las fuerzas oficiales, y por ello no he recurrido a ustedes por ayuda. En caso de fracasar, desde luego, asumiré toda la responsabilidad por mis omisiones. Estoy preparado para ello. De momento, les prometo que en el instante en que me encuentre listo para comunicarme con ustedes sin que mis investigaciones sufran menoscabo, lo haré sin vacilar.
Gregson y Lestrade no se mostraron en absoluto satisfechos ante esta garantía, ni mucho menos con las alusiones que menospreciaron a la Policía. El primero se había sonrojado hasta las raíces de su cuero cabelludo, mientras que los ojos del segundo brillaban de curiosidad y resentimiento. No obstante, ninguno de los dos tuvo tiempo para hablar, porque en ese momento escuchamos un leve golpe en la puerta, y el vocero de los vagabundos, el joven Wiggins, presentó su humanidad insignificante y desagradable.
—Por favor, señor —dijo llevándose una mano al copete—, tengo el coche abajo.
—Buen chico —dijo Holmes afablemente—. ¿Por qué no adoptan este patrón en Scotland Yard? —prosiguió, mientras sacaba de un cajón unas esposas de acero—. Mire lo bien que funciona el resorte. Se cierran al instante.
—El patrón antiguo bastará —comentó Lestrade—, pero primero tenemos que hallar al hombre para ponérselas.
—Muy bien, muy bien —dijo Holmes sonriendo—. El cochero podría ayudarme con mis maletas. Wiggins, pídale por favor que suba.
Me sorprendió escuchar a mi compañero hablar como si estuviera a punto de embarcarse en un viaje, pues no me había dicho nada al respecto. Había una pequeña valija en la habitación, que Holmes tomó y empezó a atar con la correa. Estaba en ello cuando el cochero ingresó al recinto.
—Cochero, por favor deme una mano con esta hebilla —dijo mientras estaba arrodillado sobre su tarea, y sin volver la cabeza.
El sujeto avanzó con un aire huraño y desafiante, y ofreció sus manos. En ese momento se escuchó un agudo clic, el tintineo del metal, y Sherlock Holmes se puso nuevamente de pie.
—Caballeros —exclamó, con ojos destellantes—, permítanme presentarles al señor Jefferson Hope, el asesino de Enoch Drebber y de Joseph Stangerson.
Todo ocurrió muy rápido; tan rápido que apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que sucedía. Tengo un recuerdo vívido de aquel instante, de la expresión triunfante de Holmes y del timbre de su voz, del rostro salvaje y aturdido del cochero mientras miraba las esposas que por arte de magia aparecieron en sus muñecas. Por algunos segundos todos nos quedamos como estatuas. Entonces, con un rugido inarticulado de furia, el prisionero se zafó del agarre de Holmes y corrió hacia la ventana. El vidrio y la madera cedieron ante él, pero antes de que pudiera atravesarla por completo, Gregson, Lestrade y Holmes se lanzaron sobre el hombre como perros de caza. Entre los tres lo arrastraron de nuevo al centro del recinto, que se convirtió en el escenario de una terrible batalla. El asesino era tan fuerte, y había tanta violencia en él, que los cuatro nos vimos repelidos una y otra vez. Era como si tuviera la fuerza convulsiva de un hombre que sufre un ataque epiléptico. Tanto su rostro como sus manos habían acusado el tránsito por el vidrio, pero la sangre que manaba no tenía ningún efecto sobre su resistencia. No fue sino hasta que Lestrade logró llegar hasta el pañuelo de su cuello, con el cual casi logra estrangularlo, cuando el hombre comprendió que todos sus esfuerzos serían en vano; e incluso entonces no tuvimos ninguna garantía hasta que logramos inmovilizar sus piernas y sus brazos. Entonces nos pusimos de pie, jadeantes.
—Tenemos su coche —dijo Sherlock Holmes—. Servirá para llevarlo a Scotland Yard. Y ahora, caballeros —prosiguió con una agradable sonrisa—, hemos llegado al final de nuestro pequeño misterio. Están en total libertad de preguntarme lo que quieran, y no hay ningún riesgo de que me niegue a responder.
Segunda parte
El País de los Santos