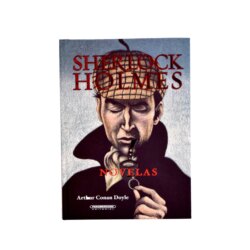Читать книгу Sherlock Holmes - Conan Doyle Arthur - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO VI
Continuación de las memorias de John Watson, doctor en Medicina
~
La furiosa resistencia de nuestro prisionero no indicaba, al parecer, ninguna ferocidad en su disposición contra nosotros, pues cuando se halló dominado sonrió de manera amable y expresó su deseo de no habernos hecho daño en medio de la refriega.
—Supongo que me van a llevar a la estación de Policía —le dijo a Sherlock Holmes—. Mi coche está en la puerta. Si me liberan las piernas caminaré hasta él. Ya no soy tan fácil de cargar como antes.
Gregson y Lestrade se miraron, como calificando de descabellada esta propuesta; pero Holmes inmediatamente le tomó la palabra al prisionero y aflojó la toalla con que había atado sus tobillos. Este se puso de pie y estiró las piernas, como para asegurarse de que las tenía libres una vez más. Recuerdo que pensé para mí mismo, al mirarlo, que pocas veces en mi vida había visto a un hombre de complexión más poderosa; y su rostro moreno y quemado por el sol llevaba una expresión de determinación y energía tan formidable como su fuerza física.
—Si hay una vacante para jefe de la Policía, sin duda usted es el hombre para ello —dijo mirando con admiración manifiesta a mi compañero de alquiler—. La manera que ha tenido de seguirme la pista fue asombrosa.
—Será mejor que ustedes me acompañen —les dijo Holmes a los dos detectives.
—Yo puedo conducir —dijo Lestrade.
—¡Muy bien! Y Gregson puede venir conmigo adentro, y usted también, doctor. Ya que ha mostrado interés por el caso, y estaría bien que viniera con nosotros.
Asentí alegremente, y todos bajamos. Nuestro prisionero no hizo ningún intento por escapar, y se subió con calma al coche que había sido suyo. Nosotros lo seguimos. Lestrade se subió al pescante, tomó las riendas y no pasó mucho tiempo para que llegáramos a nuestro destino. Nos llevaron a una pequeña habitación, donde un inspector anotó el nombre de nuestro prisionero y los nombres de los hombres por los cuales se lo señalaba de asesinato. El inspector era un hombre de rostro blanco, impasible, que realizaba su oficio de manera mecánica y sosa.
—El prisionero se presentará ante los magistrados en el curso de la semana —dijo—. Mientras tanto, señor Jefferson Hope, ¿tiene algo por decir? Debo advertirle que todo lo que diga será anotado y podrá ser usado en su contra.
—Tengo mucho por decir —dijo el prisionero lentamente—. A ustedes, caballeros, quiero contarles todo al respecto.
—¿No es mejor que se lo guarde todo para el juicio? —preguntó el inspector.
—Es posible que no llegue hasta allá —respondió—. No se sorprendan, no estoy pensando en suicidarme. ¿Es usted médico? —me miró con sus fieros ojos oscuros mientras me hacía la pregunta.
—Lo soy —respondí.
—Ponga su mano aquí —dijo sonriendo y señalándose el pecho con las muñecas esposadas.
Lo hice, y de inmediato fui consciente de un pálpito poco común y una conmoción que se sucedía dentro. Las paredes de su pecho parecían temblar y estremecerse como lo haría un frágil edificio ante el accionar de poderosas máquinas. En el silencio del recinto pude escuchar un zumbido apagado y una agitación ruidosa que parecían tener el mismo origen.
—¡Por Dios! —exclamé—. ¡Sufre usted de aneurisma aórtico!
—Así lo llaman —dijo plácidamente—. La semana pasada vi a un médico, y este me dijo que podría explotar en los próximos días. Es una condición que ha ido empeorando con los años. La contraje por sobreexposición a las inclemencias del clima y por falta de alimentación en las montañas de Salt Lake. De cualquier forma, ya he cumplido con mi trabajo, y no me importa morir pronto. Sin embargo, me gustaría dejarles algún recuento de todo este asunto. No quisiera ser recordado como un vulgar asesino.
El inspector y los dos detectives se enzarzaron en una breve discusión respecto de la conveniencia de dejarlo contar su historia.
—¿Considera usted, doctor, que el peligro es inminente? —me preguntó el primero.
—No tengo ninguna duda al respecto —respondí.
—En ese caso, es ciertamente nuestro deber con la justicia tomarle la declaración —dijo el inspector—. Una vez más, señor, queda usted en libertad de contarnos los hechos, aunque debo recordarle que estos serán anotados.
—Si me lo permiten, tomaré asiento —dijo el prisionero llevando a cabo la acción enunciada con sus palabras—. Este aneurisma hace que me canse más rápido, y el forcejeo de hace media hora no ha hecho nada para mejorar mi salud. Estoy a un paso de la tumba, y no me siento muy inclinado a mentirles. Cada palabra que pronuncie será la verdad absoluta, y la manera en que ustedes usen la información me tiene sin cuidado.
Con estas palabras, Jefferson Hope se recostó en su silla y emprendió su memorable declaración, que a continuación reproduzco. Habló de manera calmada y metódica, como si los eventos que narrara fueran comunes y corrientes. Puedo avalar la precisión del recuento adjunto, pues he tenido acceso a la libreta de Lestrade, donde se consignaron con exactitud las palabras del prisionero mientras hablaba.
—A ustedes no les importa mucho por qué yo odiaba a esos hombres —dijo—; será suficiente decir que eran culpables de la muerte de dos seres humanos, un padre y una hija; y que, por lo tanto, habían perdido el derecho a vivir. Luego del lapso que ha pasado desde sus crímenes, me fue imposible asegurar para ellos una condena en cualquier corte. No obstante, yo estaba seguro de su culpa, y determiné que yo mismo sería su juez, jurado y verdugo, todo en uno. De haber estado en mi lugar, si es que tienen algo de hombría, ustedes habrían hecho lo mismo.
»La muchacha de la que hablo estaba prometida para casarse conmigo hace veinte años, pero la obligaron a contraer matrimonio con Drebber, y eso le rompió el corazón. Yo tomé el anillo de bodas de su dedo sin vida, e hice la promesa de que los ojos moribundos de Drebber se posarían en él y que sus últimos pensamientos serían del crimen por el que lo estaba castigando. Lo he llevado conmigo, y los he seguido a él y a su cómplice por dos continentes, hasta que logré cazarlos. Ellos pensaron que me cansarían, pero nunca lo lograron. Si muero mañana, como parece casi una certeza, lo haré sabiendo que mi misión en este mundo está cumplida, y muy bien cumplida. Ellos han fallecido, y por mi propia mano. Ya no tengo ninguna esperanza, ni deseo alguno.
»Ellos eran ricos, y yo, pobre, de manera que seguirlos no fue una tarea fácil. Cuando llegué a Londres mis bolsillos estaban prácticamente vacíos, y comprendí que debía buscar algo para sobrevivir. Conducir y montar son asuntos tan naturales para mí como caminar, así que me presenté en una oficina de coches y pronto obtuve un empleo. Todas las semanas tenía que llevarle una suma al dueño, y todo lo que excediera esa suma podía quedármelo. Rara vez sobraba algo, pero de alguna manera me las arreglé para ir arañando pequeñas cantidades. Lo más difícil del trabajo fue aprender a desplazarme, pues estimo que de todos los laberintos que existen, esta ciudad es el más confuso de todos. No obstante, en todo momento llevaba conmigo un mapa, y una vez ubiqué los principales hoteles y estaciones, pude moverme bien.
»Pasó un tiempo para que pudiera averiguar dónde se quedaban los dos caballeros; pero pregunté y pregunté hasta que di con ellos. Se hospedaban en una pensión en Camberwell, del otro lado del río. Una vez los localicé, supe que los tenía a mi merced. Me había dejado crecer la barba, y no había chance de que me reconocieran. Los acosaría y los perseguiría hasta que viera mi oportunidad. Estaba determinado a no dejarlos escapar de nuevo.
»Aunque casi se me escapan. Dondequiera que fueran en la ciudad de Londres, yo les seguía la pista. Algunas veces los seguía en mi coche, y otras a pie; lo mejor era seguirlos a pie, pues de esta forma no podían escabullirse. Solo me era posible obtener mi sustento en la mañana o tarde en la noche, de manera que comencé a quedarme corto con mi empleador. Esto no me importaba, desde luego, siempre y cuando pudiera poner mis manos sobre los hombres que acechaba.
»Pese a todo, eran tipos listos. Sin duda, pensarían que había alguna probabilidad de que los estuvieran siguiendo, así que nunca salían solos, y jamás después de la caída de la noche. Por dos semanas conduje detrás de ellos todos los días, y nunca los vi separarse. Drebber iba borracho la mitad del tiempo, pero Stangerson siempre se mantenía alerta. Estuve tras ellos en las tardes y en las mañanas, pero nunca vi clara una oportunidad. Esto no me desanimó, no obstante, pues algo me decía que la hora se acercaba. Mi único temor era que lo que sea que tengo en el pecho estallara antes de lo previsto y dejara inconcluso mi trabajo.
»Por fin, una tarde conducía por Torquay Terrace (así se llama la calle donde ellos se quedaban), cuando vi un coche que llegaba a su puerta. Al poco tiempo Drebber y Stangerson salieron cargando su equipaje, se subieron al coche y este arrancó. Agité a mi caballo de tal modo que los pudiera tener a la vista; me sentía inquieto, pues temía que fueran a cambiar de alojamiento. Se bajaron en Euston Station; encargué a un chico de que vigilara mi caballo y los seguí por el andén. Los escuché preguntar por el tren hacia Liverpool, y el encargado respondió que uno acababa de salir y que el siguiente saldría en algunas horas. Me dio la impresión de que la información no le cayó bien a Stangerson, pero a Drebber se le veía más complacido que otra cosa. En medio del bullicio me les acerqué tanto que pude escuchar todo lo que se decían. Drebber dijo que tenía un asunto que atender, y que si su compañero decidía esperarlo, pronto se reunirían de nuevo. Stangerson desaprobó esta iniciativa y le recordó que habían acordado no separarse. Drebber respondió que se trataba de un asunto delicado y que tendría que ir solo. No pude escuchar lo que Stangerson respondió a eso, pero Drebber comenzó a soltar una grosería tras otra y le recordó a su compañero que no era más que un sirviente con sueldo, y que no debía darle órdenes. Ante esas palabras, el secretario debió de pensar que, en efecto, era un trabajo muy malo y se limitó a señalar que si perdía el último tren, debían encontrarse en el hotel Halliday; a lo cual Drebber respondió que estaría de vuelta en la estación antes de las once, y se fue.
»El momento por el que había esperado tanto tiempo por fin llegaba. Tenía a mis enemigos a la mano. Juntos podían protegerse, por separado estaban a mi merced. Pese a ello, no actué de manera precipitada. Ya tenía un plan. No se obtiene ninguna satisfacción de la venganza a menos que el infractor tenga tiempo de saber quién es la persona que lo golpea y por qué se lo está castigando. Según lo tenía dispuesto, era necesario que yo tuviera la oportunidad de hacerle entender al hombre que me había perjudicado que su viejo pecado lo alcanzaba. Por casualidad, en días pasados un caballero a quien conduje a ver unas casas en Brixton Road había dejado olvidada una de las llaves en mi coche. Esa misma noche la reclamó, y se la devolví; pero en el intervalo había sacado su molde y alcancé a encargar un duplicado. Gracias a ello tenía acceso al menos a un lugar de esta gran ciudad donde pudiera encontrarme libre de interrupciones. Ahora me enfrentaba al problema de cómo llevar a Drebber hasta allá.
»El hombre caminó por la calle e ingresó a un par de bares. Se quedó cerca de media hora en el segundo negocio. Cuando salió se tambaleaba y, evidentemente, estaba borracho. Justo enfrente de mí había un coche de alquiler, y Drebber le hizo una seña. Lo seguí tan de cerca que, durante todo el recorrido, la trompa de mi caballo se mantuvo a menos de un metro de su conductor. Cruzamos traqueteando Waterloo Bridge y luego atravesamos kilómetros de calles hasta que, para mi sorpresa, llegamos al mismo sitio en el que se había quedado. No podía imaginar cuáles eran sus intenciones al volver allí, pero seguí de largo y me estacioné a unos cien metros de la casa. Drebber ingresó al sitio, y su conductor se marchó.
»Necesito un poco de agua, por favor. Se me seca la boca de tanto hablar.
Le pasé un vaso de agua y se lo tomó todo.
—Me siento un poco mejor —dijo—. Bien: esperé allí un cuarto de hora, tal vez un poco más, cuando, de repente, de la casa salió un sonido como de reyerta. Al momento la puerta se abrió de un golpe y aparecieron dos hombres, uno de los cuales era Drebber. El otro era un joven a quien yo nunca había visto antes. El joven sujetaba a Drebber por el cuello, y cuando llegaron a la base de las escaleras le dio un empujón y una patada que por poco lo dejan del otro lado de la calle.
»—¡Perro! —le gritó blandiendo un palo—. ¡Le enseñaré a no insultar a una chica honesta!
»Estaba tan enojado que pensé que azotaría a Drebber con su garrote, pero el desgraciado corrió calle abajo con toda la velocidad que le permitían sus piernas. Llegó hasta la esquina y en ese momento vio mi coche, me hizo una seña y se subió.
»—Lléveme al hotel Halliday —dijo.
»Cuando lo tuve dentro de mi coche, mi corazón se agitó tanto que por un momento pensé que mi aneurisma explotaría. Conduje despacio, sopesando en mi mente cuál sería el mejor curso de acción. Habría podido llevarlo al campo, y allí mismo, en cualquier carretera angosta, llevar a cabo nuestra última entrevista. Casi me había decidido por ello, cuando él mismo me resolvió el problema. Sus ganas de beber habían tomado el control de nuevo, y me ordenó detenerme junto a un bar de ginebra. Antes de entrar, me advirtió que lo esperara. Allí se quedó hasta que cerraron, y cuando salió estaba tan ido que en ese momento supe que lo tenía a mi merced.
»No piensen ustedes que yo pensaba matarlo a sangre fría. Sé que, de haberlo hecho, habría sido estricta justicia; pero no me decidía a hacerlo de ese modo. Estaba resuelto a darle la oportunidad de salvar la vida, si es que la tomaba. Dentro de los muchos trabajos que tuve en los Estados Unidos durante mis años errantes, trabajé como conserje y encargado del aseo en uno de los laboratorios de York College. En una clase, uno de los profesores impartió una clase sobre venenos, y les mostró a sus estudiantes un alcaloide, según lo llamó, que había extraído de la punta de una flecha venenosa en Suramérica. Era tan poderoso este veneno que la consumición del gramo más ínfimo derivaba en una muerte instantánea. Yo nunca perdí de vista la botella en que se mantenía la preparación, y cuando todos se fueron, tomé un poco. También tengo experiencia como boticario, así que dispensé el líquido en pequeñas píldoras, y puse cada una de las píldoras en una caja que, a su vez, contenía otra píldora libre de veneno. Desde entonces establecí que cuando tuviera enfrente a uno de los caballeros, les haría elegir una píldora de una de las cajas, y yo me tomaría la otra. Sería tan mortal y ciertamente menos ruidoso que disparar un arma a través de un pañuelo. Así que desde ese día he llevado conmigo las cajas, y ahora tenía la oportunidad de usarlas.
»Ya estábamos cerca de la una de la mañana, y la noche se presentaba lóbrega y salvaje, con viento pesado y lluvia torrencial. Pese a que la intemperie hacía todo funesto, yo estaba contento por dentro, tan contento que habría podido gritar de exultación. Si alguno de ustedes, caballeros, ha añorado algo, y lo ha añorado por veinte largos años, y de repente lo encuentra a su alcance, solo de esta manera podría entender mi sentir. Encendí un puro y lo fumé para calmar los nervios, pero las manos me temblaban y las sienes me palpitaban de emoción. Mientras conducía podía ver al viejo John Ferrier y a Lucy mirándome desde la oscuridad; ambos me sonreían, lo veía con tanta nitidez como los veo ahora a ustedes en esta habitación. Durante todo el camino estuvieron delante de mí, cada uno de un lado del caballo, hasta que me detuve en la casa de Brixton Road.
»No había un alma, ni se escuchaba nada más que el caer de la lluvia. Cuando miré hacia dentro del coche, vi a Drebber acurrucado durmiendo el sueño de los borrachos. Lo sacudí por el hombro.
»—Es hora de bajarse —dije.
»—Muy bien —dijo.
»Supongo que pensó que habíamos llegado al hotel, pues se bajó sin decir ninguna palabra, y me siguió por el jardín. Tuve que caminar a su lado para mantenerlo firme, pues aún se tambaleaba. Les doy mi palabra: durante todo el recorrido, el padre y la hija caminaron delante de nosotros.
»—Está infernalmente oscuro —dijo tratando de hacer pie.
»—Pronto habrá luz —dije mientras prendía un fósforo y encendía la vela que había traído conmigo—. Ahora, Enoch Drebber —proseguí encarándolo e iluminándome el rostro—, ¿quién soy?
»Por un momento me miró con los ojos nublados de un borracho, y luego de un instante vi cómo el horror se apoderaba de ellos, hasta hacer convulsionar todos sus rasgos. Esto, desde luego, demostró que me había reconocido. Se tambaleó hacia atrás con el rostro lívido, y vi cómo el sudor le comenzaba a caer por la frente, mientras que sus dientes rechinaban. Ante esta vista, me recosté en la puerta y me reí ruidosamente y por largo tiempo. Siempre supe que la venganza sería dulce, pero nunca esperé la alegría que invadía mi alma.
»—¡Canalla! —le dije—. Lo he perseguido de Salt Lake City a San Petersburgo, y siempre se ha escabullido. Ahora sus andanzas han llegado a su fin, pues alguno de los dos no verá el sol de mañana.
»Mis palabras lo hundieron aún más, y en su cara pude ver que pensaba que yo estaba loco. Y quizá lo estuviera entonces. Las pulsaciones me retumbaban en las sienes como martillos, y creo que habría sufrido algún tipo de ataque si la sangre no se me hubiera comenzado a venir por la nariz, lo que me trajo alivio.
»—¿Qué piensa de Lucy Ferrier ahora? —exclamé cerrando la puerta y blandiendo la llave en su cara—. El castigo se ha demorado en llegar, pero por fin ha llegado.
»Vi cómo sus labios cobardes comenzaron a temblar. Habría rogado por su vida, pero sabía que sería inútil.
»—¿Me va a asesinar? —tartamudeó.
»—No hay asesinato —respondí—. ¿Dónde se ha escuchado que se asesine a un maldito perro? ¿Acaso tuvo usted piedad con la mujer que amé cuando se la arrebató a su padre muerto y la llevó a hacer parte de su desvergonzado harén?
»—¡Yo no maté a su padre! —gritó.
»—¡Pero fue usted quien rompió su inocente corazón! —chillé y le arrojé la caja—. Que Dios sea nuestro juez. Elija una y cómasela. En una de las píldoras hay vida; en la otra, muerte. Me tomaré la que quede. Veamos si hay justicia en esta Tierra, o si todo es producto del azar.
»Drebber se encogió de miedo gritando salvajemente y pidiendo por su vida, hasta que saqué mi cuchillo y se lo puse en la garganta. Entonces obedeció. Luego yo me tomé la que había quedado, y por algo más de un minuto nos quedamos frente a frente en silencio, esperando a ver quién iba a vivir y quién iba a morir. ¿Olvidaré alguna vez la mirada que se apoderó de su rostro cuando los primeros espasmos de advertencia le avisaron que el veneno estaba en su sistema? Me reí cuando lo vi, y le puse el anillo de matrimonio de Lucy delante de los ojos. Fue tan solo un momento, pues la reacción del alcaloide fue rápida. Un espasmo de dolor lo hizo contorsionarse; lanzó los brazos hacia adelante, se tambaleó y con un grito ronco cayó pesadamente contra el piso. No se movió más. ¡Estaba muerto!
»Entretanto, la sangre me seguía cayendo por la nariz, pero yo no lo había notado. No sé por qué se me ocurrió usarla para escribir en la pared. Quizá haya sido alguna idea maliciosa para tratar de despistar a la Policía, pues me sentía desenfadado y contento. Me acordé de un alemán que fue encontrado en Nueva York; alguien había escrito la palabra “RACHE” encima del cadáver, y en los periódicos se planteó la teoría de que su asesinato era obra de sociedades secretas. Supuse que lo que intrigaba a los neoyorquinos intrigaría a los habitantes de Londres, así que me mojé el dedo con mi propia sangre y procedí a escribir en un lugar conveniente de la pared. Luego caminé hasta mi coche y comprobé que no hubiera nadie por allí; el clima seguía golpeando la ciudad con inclemencia. Me había alejado unas calles cuando me tanteé el bolsillo donde suelo llevar el anillo de Lucy, y me di cuenta de que no estaba. Por supuesto, me llevé un gran sobresalto, pues es el único recuerdo que conservaba de ella. Suponiendo que se me había caído cuando me incliné ante el cadáver de Drebber, conduje de vuelta, dejé el coche en una calle lateral y caminé resueltamente hasta la casa. Estaba listo para enfrentarme a cualquier cosa antes de perder el anillo. Al llegar, me tropecé de frente con un oficial de policía que salía de la casa, y solo pude desviar sus sospechas fingiendo una borrachera antológica.
»De esta manera Enoch Drebber llegó a su final. Todo lo que me restaba entonces era hacerle lo mismo a Stangerson, y de este modo saldar mi deuda con John Ferrier. Sabía que se encontraba en el Hotel Privado de Halliday, y me quedé en la calle de afuera todo el día, pero nunca salió. Comencé a intuir que, debido a la ausencia de Drebber, sospechaba algo. Era un tipo listo este Stangerson, y siempre estaba alerta. Pero, si pensaba que podría mantenerme a raya encerrándose, estaba muy equivocado. Pronto supe cuál era la ventana que daba a su dormitorio, y la mañana siguiente, temprano, agarré la escalera que encontré en el callejón detrás del hotel, y de este modo ingresé a su habitación cuando despuntaba el alba. Lo desperté y le avisé que había llegado la hora de responder por la vida que había tomado tanto tiempo atrás. Le describí la muerte de Drebber, y le ofrecí la misma alternativa de las píldoras. En lugar de tomar la oportunidad de vida que le estaba dando, salió disparado de su cama hacia mi cuello. En legítima defensa tuve que clavarle el cuchillo en el corazón. El resultado habría sido el mismo en cualquier caso, pues la Providencia no habría permitido que su mano asesina eligiera otra opción que el veneno.
»No me queda mucho por decir, y está bien, pues ya casi llego al final. Seguí trabajando por un par de días, y mi idea era juntar el dinero suficiente para volver a los Estados Unidos. Estaba en las caballerizas cuando un tipo harapiento llegó preguntando por Jefferson Hope. Dijo que se solicitaba mi coche en 221B de Baker Street. Fui allí sin sospechar nada, y lo siguiente que supe era que este joven me había puesto unas esposas en las muñecas, de una manera tan limpia que debo saludar su eficiencia. ¡Nunca vi nada igual! Esa es toda mi historia, caballeros. Es posible que ustedes me consideren un asesino, pero a mi modo de ver soy un funcionario de la justicia, tal y como lo son ustedes.
La narración del hombre fue tan asombrosa, y sus modos tan impresionantes, que todos nos quedamos absortos y en silencio. Incluso los detectives profesionales, versados en toda clase de detalles criminales, parecían agudamente interesados en la historia de Hope. Cuando terminó de hablar, nos quedamos sentados por unos minutos en una quietud únicamente interrumpida por el ruido del lápiz de Lestrade, que terminaba de tomar sus notas en taquigrafía.
—Hay un único punto en el que me gustaría pedirle más información —dijo Sherlock Holmes por fin—. ¿Quién fue el cómplice que vino por el anuncio del anillo?
El prisionero le guiñó un ojo a mi amigo de manera jocosa.
—Puedo revelar mis secretos —dijo—, pero no quiero meter a nadie más en problemas. Vi el anuncio, y pensé que podría tratarse de una trampa, o quizá podría ser el anillo que buscaba. Un amigo se ofreció como voluntario para echar un vistazo. Estaremos de acuerdo en que lo hizo muy bien.
—No hay ninguna duda al respecto —dijo Holmes efusivamente.
—Ahora, caballeros —comentó el inspector con solemnidad—, deben cumplirse las formas de la ley. El prisionero se presentará ante los magistrados este jueves, y será necesario que ustedes vayan. Hasta entonces, seré responsable por él.
Sin dejar de hablar, sonó una campana, y un par de guardianes vinieron por Jefferson Hope. Mi amigo y yo salimos de la estación y tomamos un coche de vuelta a Baker Street.