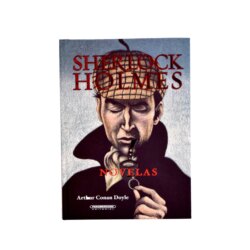Читать книгу Sherlock Holmes - Conan Doyle Arthur - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO V
Los Ángeles Vengadores
~
Durante toda la noche atravesaron intrincados desfiladeros y caminos irregulares cubiertos de roca. En más de una oportunidad se extraviaron, pero el conocimiento íntimo que Hope tenía de las montañas les permitía retomar la ruta. Con la llegada del alba tuvieron ante sí una escena maravillosa de salvaje belleza. En todas las direcciones los grandes picos cubiertos de nieve los cercaban, y daba la impresión de que unos miraban el lejano horizonte por encima del hombro de los otros. Tan empinadas eran las laderas rocosas que tenían a ambos lados, que los alerces y los pinos parecían suspendidos sobre sus cabezas, y era como si apenas necesitaran un soplo de viento para precipitarse sobre sus cabezas. No se trataba de un temor enteramente ilusorio, pues por todo el árido valle se veían árboles y rocas caídas de esa manera. Incluso, mientras ellos pasaban, se escuchó un ronco traqueteo: una roca se precipitó desde las alturas y desencadenó ecos en los desfiladeros y una galopada de los cansados caballos.
La lenta subida del sol por el este fue encendiendo los picos de las montañas uno tras otro, como si se tratara de lámparas en un festival, hasta dejarlas todas rubicundas y brillantes. El magnífico espectáculo alegró el corazón de los tres fugitivos y les proporcionó nuevas energías. Con la llegada a un salvaje torrente de agua que colmaba un desfiladero, decidieron detenerse y darles de beber a los caballos mientras compartían un apresurado desayuno. Lucy y su padre habrían deseado descansar un poco más, pero Jefferson Hope se mostró implacable.
—Ya estarán siguiéndonos el rastro —dijo—. Todo depende de qué tan rápido nos movamos. Una vez lleguemos a Carson, podremos descansar por lo que nos resta de vida.
Durante todo el día sortearon desfiladeros y al caer la tarde calcularon que les habían sacado unos cincuenta kilómetros a sus enemigos. Para pasar la noche eligieron la base de un peñasco que sobresalía; la roca ofrecía alguna protección contra los vientos helados, y allí, recostados los unos a los otros, disfrutaron de unas horas de sueño. Antes del alba, no obstante, estaban levantados y en camino. No habían visto ninguna señal de que los estuvieran persiguiendo, y Jefferson Hope comenzó a pensar que se encontraban razonablemente fuera del alcance de la terrible organización cuya animosidad habían despertado. La verdad es que no conocía del todo el alcance de su mano de hierro, o qué tan cerca estaba de atraparlos y destrozarlos.
Cerca del mediodía del segundo día de su fuga las provisiones comenzaron a escasear. Esto, sin embargo, le causó poca inquietud al cazador, pues se podía capturar alguna presa en las montañas. Ya antes se había visto forzado a depender de su rifle para satisfacer sus necesidades vitales. Tras elegir un escondrijo resguardado, juntó un montón de ramas secas e inició un fuego con el que sus compañeros pudieron calentarse, pues se encontraban a más de 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, y el aire era frío y cortante. Tras atar a los caballos, y luego de despedirse de Lucy, salió con su escopeta al hombro a buscar lo que fuera que se pusiera en su camino. Al mirar atrás, vio al anciano y a la chica agachados sobre el fuego, y a los tres animales en total quietud al fondo. No bien se alejó un poco, las rocas los escondieron de su vista.
Caminó un par de kilómetros de un desfiladero a otro sin tener éxito. Pero a partir de las señales sobre la corteza de los árboles, así como otros indicios, coligió que estaba en la vecindad de osos. Luego de dos o tres horas de infructuosa búsqueda, comenzó a desesperarse y a pensar en volver, cuando miró hacia arriba y por fin su corazón se cubrió de emoción. En el borde de un pináculo que sobresalía, más o menos a ciento cincuenta metros de su posición, vio a una criatura que parecía una cabra, pero con un par de gigantescos cuernos. Aquel «cuernos grandes3» —este es su nombre— posiblemente vigilara un rebaño que en el momento era invisible para el cazador, quien para su fortuna iba en dirección contraria y no los había visto. Se tumbó boca abajo y recostó el rifle sobre una roca; se tomó el tiempo para calcular el tiro antes de disparar. El animal voló por los aires, se tambaleó en el borde del precipicio y finalmente cayó en la llanura de abajo.
Era una criatura difícil de cargar, de manera que el cazador tuvo que conformarse con cortarle una pata y llevarse parte del lomo. Con el trofeo sobre sus hombros, se apresuró a volver sobre sus pasos, pues se hacía de noche. Apenas hubo emprendido el camino, cayó en cuenta de la dificultad que tenía ante sí. En medio de su ímpetu había dejado los desfiladeros que le eran familiares, y no era una tarea fácil elegir el camino de vuelta. El valle en que se encontraba se dividía y subdividía en muchísimos desfiladeros, y estos se parecían tanto entre sí que era imposible distinguir uno del otro. Siguió uno por casi dos kilómetros, hasta que llegó a un torrente montañoso que estaba seguro de nunca haber visto. Convencido de que había tomado el camino equivocado, siguió por otro, pero obtuvo el mismo resultado. La noche llegaba rápidamente, y estaba casi totalmente oscuro cuando por fin se halló en un desfiladero que le era conocido. Incluso entonces no fue fácil mantenerse en el camino correcto, pues la luna no se había alzado del todo, y los altos peñascos que tenía a lado y lado profundizaban la oscuridad. Agobiado con su carga y fatigado por sus esfuerzos, proseguía su camino como podía, manteniendo la moral con el pensamiento de que cada paso lo acercaría a Lucy y que llevaba consigo una carga que les aseguraría comida por todo lo que restaba de viaje.
Por fin llegó a la boca del mismo desfiladero en que los había dejado. Incluso en la oscuridad podía reconocer el contorno de los peñascos que lo circundaban. Sin duda, pensó, lo debían de estar esperando con ansias, pues su ausencia sumaba unas cinco horas. Con el corazón alegre se llevó las manos a la boca e hizo que la cañada resonara con el eco de su poderoso grito, como una señal de que se aproximaba. Se quedó quieto y atento a una posible respuesta. No escuchó nada más que el eco de su propio grito, que retumbaba por los barrancos lúgubres y silenciosos, y volvía a sus oídos en incontables repeticiones. Gritó una vez más, incluso más fuerte que la primera vez, y de nuevo no obtuvo respuesta de los amigos que había dejado tan poco tiempo atrás. Un terror vago e innombrable se apoderó de él, y se apresuró frenéticamente, soltando en medio de su agitación el precioso alimento que cargaba.
Al doblar por un recodo tuvo ante sí el sitio donde había encendido el fuego. Aún se veía el montón resplandeciente de brasas de leña, pero era evidente que nadie lo había avivado desde su partida. En todas las direcciones reinaba el mismo silencio absoluto y desolador. Con sus miedos ahora transformados en convicciones, siguió su camino. No había ninguna criatura viviente cerca de los restos del fuego: no había animales, ni hombre, ni muchacha. No había nada. Era evidente que había ocurrido algún desastre súbito y terrible durante su ausencia, algo tan devastador que lo había abarcado todo y que, sin embargo, no había dejado huella alguna.
Desconcertado y aturdido por este gran golpe, Jefferson Hope sintió que la cabeza le daba vueltas, y tuvo que recostarse en su rifle para no caer. Sin embargo, se trataba de un hombre de acción, y rápidamente se recuperó de su impotencia momentánea. De la hoguera tomó un leño medio consumido, lo sopló hasta lograr una llama y procedió a inspeccionar el pequeño campamento. El suelo tenía múltiples pisadas de caballos, lo cual demostraba que un gran grupo de hombres a caballo había capturado a los fugitivos; y la dirección de sus huellas señalaba que luego habían vuelto a Salt Lake City. ¿Se habían llevado a sus dos compañeros? Jefferson Hope estaba casi convencido de que había sido así, cuando sus ojos se posaron en un objeto que hizo que todos los nervios de su cuerpo se estremecieran. A poca distancia del campamento vio un montón de tierra rojiza que sobresalía del suelo. Evidentemente, no estaba allí antes, y sin suda se trataba de una sepultura recién cavada. A medida que el joven cazador se aproximaba, percibió que alguien había clavado allí un palo, que en la parte superior tenía un papel metido en la hendidura de su horquilla. La inscripción que se leía era breve e iba sin dilación al punto:
JOHN FERRIER
VIVIÓ EN SALT LAKE CITY
MURIÓ EL 4 DE AGOSTO DE 1860
Aquel viejo robusto, a quien había dejado hacía pocas horas, ya no estaba, y este era su epitafio. Jefferson Hope buscó desesperadamente una segunda tumba en las inmediaciones, pero no encontró nada. Lucy había sido raptada por sus terribles perseguidores para cumplir su destino original: ser parte del harén de uno de los hijos de los Ancianos. No bien el joven entendió la certeza del destino de Lucy, y su propia impotencia para impedirlo, deseó también yacer en su postrero lugar de descanso, como el viejo granjero.
Una vez más, no obstante, su espíritu activo sacudió el letargo que brota de la desesperación. Si no quedaba nada más para él, podría al menos dedicarle su vida a hacer justicia. Además de su indómita paciencia y su perseverancia, Jefferson Hope poseía también un deseo sostenido de venganza, que quizá había aprendido de los indios con quienes vivió. Allí, de pie junto al desolado fuego, sintió que lo único que podría aplacar su dolor sería una retribución exhaustiva y completa, llevada por su propia mano hacia sus enemigos. Su voluntad de hierro y su energía infatigable, lo supo allí mismo, serían consagradas a ese único fin. Con el rostro sombrío y pálido, volvió sobre sus pasos al lugar en el que había dejado el alimento y, luego de encender el fuego, cocinó lo suficiente para unos días. Envolvió el alimento en un fardo y, exhausto como se hallaba, emprendió el camino de vuelta por las montañas, tras las huellas de los Ángeles Vengadores.
Por cinco días avanzó con los pies doloridos, fatigado, por los desfiladeros que ya había recorrido sobre un caballo. En la noche se dejaba caer sobre las rocas y lograba dormir algunas horas, pero la llegada del alba siempre lo encontraba de pie y andando. Al sexto día llegó a Eagle Canyon, el lugar donde habían comenzado su infortunada huida. Desde allí podía vislumbrar el hogar de los Santos. Ajado y exhausto, se apoyó en su rifle y agitó su demacrada mano salvajemente a la vasta y silenciosa ciudad que se extendía a sus pies. Mientras la miraba, notó que habían colgado banderas en las calles principales, así como otros símbolos de fiesta. Aún se preguntaba qué podría significar todo aquello cuando escuchó el traquetear de los cascos de un caballo, y vio un jinete que se aproximaba en su dirección. Cuando se acercó, reconoció a un mormón de apellido Cowper, con quien había trabajado en el pasado. Por lo tanto, lo abordó cuando lo tuvo al lado, con el objetivo de averiguar el destino de Lucy Ferrier.
—Soy Jefferson Hope —dijo—. Espero que me recuerde.
El mormón lo miró con un asombro que no hizo nada por esconder. Ciertamente, era difícil reconocer al joven y apuesto cazador en aquel vagabundo andrajoso y descuidado, de rostro pálido y cadavérico y de ojos salvajes. Sin embargo, luego de cerciorarse de su identidad, la sorpresa del hombre mutó a consternación.
—Está loco de haber venido hasta aquí —exclamó—. Pongo mi vida en riesgo con el solo hecho de estar hablando con usted. Los Cuatro Santos expidieron una orden judicial para su arresto, por ayudar en la huida de los Ferrier.
—No les temo a ellos, ni a su orden judicial —dijo Hope con gravedad—. Cowper, usted debe de saber algo de este asunto. Se lo pido por todo aquello que le es querido: respóndame unas preguntas. Siempre hemos sido amigos. Por Dios, no se niegue a hacerlo.
—¿Qué? —preguntó el mormón lleno de inquietud—. Que sea rápido. Las rocas tienen oídos, y los árboles, ojos.
—¿Qué fue de Lucy Ferrier?
—Se casó ayer con el joven Drebber… Tranquilo, hombre, tranquilo; ya no tiene usted fuerzas.
—No se preocupe por mí —dijo Hope débilmente; se puso pálido hasta los labios, y se hundió en la roca sobre la que se recostaba—. ¿Dice que se casó?
—Se casó ayer… por eso se ven todas esas banderas en la Casa Fundacional. Al parecer hubo una disputa entre los jóvenes Drebber y Stangerson por cuál de los dos se quedaría con ella. Ambos hicieron parte del grupo que los siguió a ustedes, y Stangerson le disparó al padre, lo que parecía darle una ventaja, pero cuando lo discutieron en el Consejo, el grupo de Drebber se mostró más fuerte, y el Profeta se la concedió. Aunque ninguno de los dos podrá disfrutarla por mucho tiempo: ayer mismo vi la muerte en sus ojos, parece más un fantasma que una mujer. ¿Se va usted, entonces?
—Sí, me voy —dijo Jefferson Hope, quien se había puesto de pie. Su rostro parecía esculpido en mármol, tal era su expresión; sus ojos resplandecían con una expresión siniestra.
—¿Adónde va?
—No importa —respondió; y levantando su arma hasta los hombros, se fue por el desfiladero y llegó hasta el corazón mismo de las montañas, el hogar de las bestias más salvajes. Sin embargo, en medio de ellas no había una tan feroz y peligrosa como Jefferson Hope.
La predicción del mormón se cumplió a rajatabla. Ya fuera la terrible muerte de su padre o los efectos del aborrecible matrimonio al que la habían obligado, la pobre Lucy nunca volvió a ser la misma: se consumió lentamente y murió luego de un mes. Su estúpido marido, que solo se había casado con ella para acceder a las propiedades de John Ferrier, no se vio afectado de ninguna manera por la pérdida; sin embargo, sus otras mujeres la lloraron, y se quedaron con ella la noche que antecedió el sepelio, según la costumbre mormona. Se agruparon sobre el féretro temprano en la mañana cuando, para su inexpresable temor y asombro, la puerta se abrió de un golpe, y un hombre de apariencia salvaje y rostro curtido, en ropas andrajosas, entró en la habitación. Sin mirar y sin dirigirles la palabra a las mujeres, que se morían de miedo, caminó hasta la figura blanca y silente que alguna vez había contenido el alma pura de Lucy Ferrier. Inclinándose sobre ella, la besó con reverencia en la frente helada, y luego le tomó la mano y le arrancó el anillo de bodas.
—Ella no será enterrada con eso —exclamó con un feroz gruñido, y antes de que alguien pudiera dar alarma, se precipitó escaleras abajo y desapareció.
Fue un episodio tan breve y tan extraño que los guardias apenas lo habrían creído, y apenas habrían estado en capacidad de persuadir a los demás, de no ser por el hecho innegable de la desaparición del anillo que señalaba a Lucy como esposa de un mormón.
Por algunos meses Jefferson Hope merodeó las montañas llevando una vida salvaje y extraña y cultivando en su corazón el feroz deseo de venganza que lo poseía. En la ciudad se contaban historias de avistamientos de una rara figura que acechaba los suburbios y que se aparecía una y otra vez en los solitarios desfiladeros de la montaña. En una ocasión una bala atravesó sibilante una de las ventanas de Stangerson y fue a dar a la pared que tenía a treinta centímetros. En otra, mientras Drebber pasaba por debajo de un barranco, una gran roca se precipitó sobre él, y el mormón solo pudo escapar de una muerte terrible arrojándose de cara en el último segundo. Los dos jóvenes mormones no tardaron en descubrir los motivos detrás de estos intentos de asesinato, y lideraron continuas expediciones a la montaña con la esperanza de capturar o matar a su enemigo, pero nunca tuvieron éxito. Entonces adoptaron la precaución de nunca salir solos o en la noche y de disponer equipos de vigilancia en sus casas. Luego de un tiempo pudieron suavizar estas medidas, y esperaban que el tiempo hubiera enfriado el deseo de venganza del cazador.
Lejos de ello, si algo había hecho el tiempo, fue aumentar las ansias de Hope. La mente del cazador era de naturaleza dura e inflexible, y la idea predominante de venganza había tomado completa posesión de él, de tal manera que no dejaba espacio para ninguna otra emoción. De todos modos, y por sobre todas las cosas, era un hombre práctico. Pronto comprendió que incluso su complexión de hierro no resistiría el esfuerzo incesante al que lo sometía a diario. Si llegaba a morir como un perro en las montañas, ¿qué sería de su revancha? Y, sin embargo, la muerte era lo único que lo aguardaba si persistía en su modo de vida. Intuía que de esta manera solo participaría del juego de sus enemigos, así que con reticencia volvió a las viejas minas de Nevada, con el objetivo de cuidar su salud y amasar el dinero necesario para perseguir su desquite sin ninguna privación.
Su idea era estar ausente cuando mucho un año, pero una combinación de circunstancias imprevistas le impidió dejar las minas por casi cinco. Al final de este periodo, no obstante, su recuerdo de todo lo sucedido y su deseo de venganza estaban tan afilados como la noche en que estuvo de pie frente a la tumba de John Ferrier. Disfrazado, y bajo un nombre falso, volvió a Salt Lake City. No le importaba su vida, siempre y cuando lograra lo que para él era justicia. Allí encontró malas noticias. Meses atrás se había presentado una división entre el Pueblo Elegido: algunos de los miembros más jóvenes de la Iglesia se rebelaron contra la autoridad de los Ancianos, y el resultado fue la secesión de un buen número de los descontentos, que dejaron Utah para convertirse en paganos. Entre ellos estaban Drebber y Stangerson, y nadie sabía adónde habían ido. Se rumoraba que Drebber pudo convertir gran parte de sus propiedades en dinero, y que había partido como un hombre rico, mientras que su compañero, Stangerson, había quedado pobre en comparación. Sin embargo, no había ninguna pista sobre su paradero.
Muchos hombres, más allá de su naturaleza vindicativa, habrían abandonado todos los pensamientos de venganza con estos nuevos hechos, pero Jefferson Hope no vaciló en ningún momento. Con las pocas competencias que poseía, erró de trabajo en trabajo según los iba encontrando, y atravesó los Estados Unidos de pueblo en pueblo, averiguando por sus enemigos. Los años fueron sucediéndose, su pelo negro comenzó a llenarse de canas, pero nunca abandonó su cometido, un sabueso con sangre de hombre cuya mente estaba totalmente volcada sobre el objetivo al que le había consagrado su vida. Por fin, su perseverancia fue recompensada. Fue tan solo la mirada de un rostro a través de una ventana, pero esa sola mirada le dijo que la ciudad de Cleveland, en Ohio, albergaba a los hombres que venía buscando. Retornó a su alojamiento miserable con su plan de venganza en orden. Sin embargo, y por casualidad, sucedió que Drebber, al asomarse por su ventana, también había reconocido al vagabundo que lo miraba desde la calle, y en sus ojos había visto la muerte. Acompañado de Stangerson, que se había convertido en su secretario privado, se apresuró a presentarse ante un juez de paz. Allí declaró que sus vidas estaban en peligro debido a los celos y al odio de un viejo rival. Esa misma noche detuvieron a Jefferson Hope, y sin poder encontrar certezas, lo retuvieron únicamente algunas semanas. Cuando por fin quedó en libertad pudo comprobar que la casa de Drebber estaba vacía, y que tanto él como su secretario habían partido hacia Europa.
Una vez más el vengador quedó frustrado, y una vez más su odio recalcitrante lo urgió a continuar la persecución. Sin embargo, se hallaba corto de fondos y se vio forzado a retornar al trabajo, donde ahorró hasta el último dólar para el inminente viaje. Por fin, habiendo recolectado lo suficiente para mantenerse con vida, viajó a Europa y rastreó a sus enemigos de ciudad en ciudad, trabajando en cualquier asunto que surgiera, pero sin poder nunca alcanzar a los fugitivos. Cuando llegó a San Petersburgo ya habían salido para París, y cuando los siguió hasta allí comprobó que acababan de salir para Copenhague. A la capital danesa llegó de nuevo con algunos días de retraso, pues los hombres ya habían viajado a Londres, donde por fin pudo cazarlos. Sobre lo que sucedió allí, lo mejor es citar el propio recuento del viejo cazador, como quedó debidamente consignado en el diario del doctor Watson, al que tanto le debemos.
3 . N. del T.: También llamado borrego cimarrón o carnero de las Rocosas.