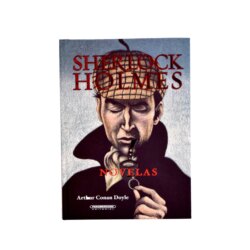Читать книгу Sherlock Holmes - Conan Doyle Arthur - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO II
La ciencia de la deducción
~
Tal como lo habíamos convenido, nos encontramos al día siguiente e inspeccionamos las habitaciones del N.° 221B de Baker Street, de las que habló cuando nos conocimos. El apartamento consistía de dos cómodos dormitorios y un salón espacioso, amoblado alegremente e iluminado por dos amplios ventanales. Era tan conveniente en todo sentido, y las condiciones parecían tan moderadas al dividirlas entre dos, que la negociación llegó a su fin allí mismo, e inmediatamente entramos en posesión del inmueble. Aquella misma tarde llevé mis cosas desde el hotel, y a la mañana siguiente Sherlock Holmes hizo lo propio con sus muchas cajas y valijas. Durante un par de días nos ocupamos en desempacar y disponer nuestras posesiones de la mejor manera. Una vez hecho esto, y de manera gradual, logramos asentarnos y acomodarnos en nuestro nuevo entorno.
Ciertamente, no era difícil vivir con Holmes. Era callado a su modo y tenía hábitos regulares. Era raro que estuviera despierto después de las diez de la noche, e invariablemente había desayunado y se había ido cuando yo me levantaba en la mañana. Pasaba algunos días en el laboratorio químico, a veces en las salas de disección, y ocasionalmente daba largas caminatas que parecían llevarlo a los barrios más bajos de la ciudad. Nada parecía exceder sus energías cuando fijaba su atención en aquello que lo obsesionaba; pero de vez en cuando parecía preso de cierto tipo de reacción, y por días no se movía del sofá del salón. Apenas hablaba o movía un músculo de la mañana a la noche. En estas ocasiones yo percibía una expresión distraída y vacía en su mirada, que en otra persona habría atribuido a la adicción a alguna clase de narcótico, pero la templanza y la pulcritud de la vida de Holmes anulaban esta noción.
Con el paso de las semanas mi interés y mi curiosidad por los objetivos de su vida se incrementaron poco a poco. Su misma persona y apariencia eran tan impresionantes que habrían concitado la atención del observador más casual. Sobrepasaba el metro con ochenta, y era tan esbelto que parecía considerablemente más alto. Su mirada era aguda y penetrante, salvo por los días de letargo ya mencionados; y su nariz fina y aguileña le confería a su expresión un aire de alerta y decisión. Su mentón ostentaba también la prominencia y la severidad asociadas al hombre determinado. Llevaba sus manos invariablemente manchadas de tinta y de químicos, y sin embargo poseía una extraordinaria delicadeza de tacto. De esto fui testigo con frecuencia al verlo manipular sus frágiles instrumentos de física.
Es posible que a esta altura el lector me tenga por un entrometido sin remedio, al confesar lo mucho que este hombre estimulaba mi curiosidad, y por las muchas veces que intenté quebrar la reticencia que mostraba con todo aquello que tuviera que ver con su persona. Antes de juzgarme, no obstante, el lector haría bien en recordar la falta de dirección de mi propia vida y lo poco que había en ella merecedor de atención. Mi salud me impedía salir a menos que el clima se mostrara excepcionalmente benévolo, y no tenía amigos que rompieran la monotonía de mi existencia. Ante estas circunstancias, saludaba con ansias el pequeño misterio que rodeaba a mi compañero, y ocupaba gran parte de mi tiempo en el empeño de desenmarañarlo.
No estudiaba Medicina. Lo había confirmado él mismo al responder mi pregunta, lo que venía a revalidar la noción de Stamford sobre ese punto. Tampoco parecía haber perseguido ningún curso de lecturas que lo calificaran para un título científico o de cualquier otro tipo que pudiera ofrecerle una puerta de entrada en el mundo instruido. Sin embargo, su empeño por cierto tipo de estudios era notable y, dentro de ciertos límites excéntricos, su conocimiento era tan extraordinariamente amplio y minucioso que sus observaciones me dejaban pasmado. Es seguro que ningún hombre se habría esforzado tanto por obtener información tan precisa a menos que tuviera algún objetivo definido en mente. Los lectores esporádicos rara vez sobresalen por la exactitud de su aprendizaje. Ningún hombre sobrecarga su mente con pequeños asuntos a menos que tenga un muy buen motivo para hacerlo.
Su ignorancia era tan notable como su conocimiento. De literatura contemporánea, filosofía y política parecía saber poco más que nada. Luego de que yo citara a Thomas Carlyle, me preguntó de la manera más ingenua quién era ese señor y qué había hecho. Mi asombro encontró su clímax, no obstante, cuando de manera casual me enteré de que no sabía nada de la teoría de Copérnico ni de la composición del sistema solar. Que un hombre civilizado del siglo XIX no estuviera al tanto de que la Tierra giraba alrededor del Sol me parecía algo tan extraordinario que apenas podía creerlo.
—Parece asombrado —dijo ante mi expresión de sorpresa—. Ahora que lo sé haré todo lo que esté de mi parte por olvidarlo.
—¡Por olvidarlo!
—Mire usted, Watson —explicó—, a mi modo de ver, el cerebro humano es como un pequeño ático vacío, y uno lo debe amueblar según su criterio. Un tonto pone allí todos los tipos de madera que va encontrando, de forma que el conocimiento que le es verdaderamente útil queda desplazado o, en el mejor de los casos, se mezcla con muchas otras cosas, de manera que es difícil encontrarlo. Ahora bien, el obrero diestro tiene mucho cuidado con lo que lleva al ático de su cerebro. No tendrá nada más que las herramientas que lo asisten en su trabajo, y de estas tendrá una gran variedad y estarán en perfecto orden. Es un error pensar que aquella pequeña habitación tiene paredes elásticas y puede expandirse. Llegará un momento en que por cada adición de conocimiento uno olvidará algo que ya sabía. Es muy importante, por lo tanto, no almacenar hechos inútiles que puedan expulsar lo que de verdad es útil.
—¡¿Pero el sistema solar?! —protesté.
—¿Y eso qué demonios significa para mí? —me interrumpió con impaciencia—; dice usted que giramos en torno al Sol. Si giráramos en torno a la Luna, ello no haría un solo chelín de diferencia para mí o para mi trabajo.
Estuve a punto de preguntarle en qué consistía su trabajo, pero algo en su actitud sugería que la pregunta no sería bienvenida. No obstante, reflexioné sobre aquella conversación y me propuse obtener mis propias conclusiones. Holmes afirmó que no perdería su tiempo con conocimiento que no le fuera de utilidad. En mi mente enumeré todos los puntos en los que se había mostrado excepcionalmente bien informado. Llegué hasta el punto de tomar un lápiz y anotarlos. Me fue imposible no sonreír ante el documento una vez lo hube completado. Lo transcribo a continuación:
Sherlock Holmes: sus límites
Conocimiento
1. Literatura: Cero.
2. Filosofía: Cero.
3. Astronomía: Cero.
4. Política: Muy poco.
5. Botánica: Variable. Sabe mucho de la belladona, del opio y de venenos. No sabe nada del cultivo práctico.
6. Geología: Práctico, pero limitado. De un vistazo puede distinguir varios tipos de suelo. Luego de sus caminatas me ha mostrado las salpicaduras en sus pantalones, y por su color y consistencia puede decir en qué parte de Londres las ha obtenido.
7. Química: Tiene un profundo conocimiento de esta área.
8. Anatomía: Preciso, pero carente de sistema.
9. Literatura sensacionalista: Inmenso. Parece saber hasta el más mínimo detalle de todos los crímenes perpetrados en este siglo.
10. Toca muy bien el violín.
11. Experto boxeador y espadachín; también sabe desenvolverse con la manivela.
12. Exhibe un conocimiento práctico de las leyes inglesas.
Al llegar a este punto de mi lista, la arrojé con desesperación al fuego. «Si tan solo pudiera averiguar qué busca reconciliando todas estas destrezas, qué oficio podría necesitar de todo esto al mismo tiempo —me dije a mí mismo—. De otro modo, esto no tiene ningún sentido, y debo abandonarlo de inmediato.»
Veo que en mi ejercicio enumeré su talento con el violín. Este era notable en sí mismo, pero tan excéntrico como sus otros conocimientos. Que podía interpretar piezas musicales, algunas de ellas especialmente difíciles, yo lo tenía bien sabido, pues a mi solicitud tocó algunos de los lieder de Mendelssohn, así como otras de mis piezas favoritas. Cuando estaba solo, no obstante, rara vez producía algo que se pudiera llamar música, o al menos alguna melodía conocida. Recostado en su sillón toda una tarde, cerraba los ojos y raspaba con descuido el arco por sobre el violín, que sostenía en las piernas. Algunas veces los acordes eran sonoros y melancólicos. En otras ocasiones eran fantásticos y alegres. Claramente eran un reflejo de los pensamientos que albergaba su mente; sin embargo, para mí era imposible determinar si los sonidos ayudaban a esos pensamientos o si la interpretación se debía a un capricho o antojo. Me habría rebelado ante aquellos solos exasperantes de no haber sido porque solía ponerles fin con una rápida sucesión de mis piezas favoritas, a modo de leve compensación por la prueba a la que sometía mi paciencia.
Durante las primeras semanas nadie vino a vernos, y comencé a pensar que mi compañero tenía tan pocos amigos como yo. Sin embargo, pronto descubrí que tenía muchos conocidos en todas las capas de la sociedad. Había un tipo amarillento, con cara de rata y ojos oscuros, que me fue presentado como el señor Lestrade y que vino a verlo tres o cuatro veces en una misma semana. Una mañana hizo presencia una joven mujer, vestida a la moda, que se quedó por algo más de media hora. La misma tarde de ese día trajo un visitante sórdido, de pelo canoso, que parecía un vendedor ambulante judío y lucía tremendamente entusiasmado; luego vino una anciana en chancletas. En otra ocasión un anciano caballero de pelo blanco se entrevistó con mi compañero durante media hora; y luego vino un botones del ferrocarril con su uniforme de pana. Cuando alguno de estos individuos anodinos hacía presencia en nuestro apartamento, Sherlock Holmes me rogaba poder recibirlos en el salón, y yo me retiraba a mi habitación. Siempre me pedía disculpas por la molestia.
—Tengo que usar esta sala como oficina —decía—; estas personas son mis clientes.
De nuevo se me presentaba una oportunidad de hacerle la pregunta a quemarropa, y otra vez mi refinamiento me impedía poner a un hombre en una situación de tener que confiar en mí. En el momento suponía que Holmes tenía un motivo importante para no hacer alusión a la manera en que se ganaba la vida, pero pronto él mismo disipó esta idea al hablar del tema por su propia iniciativa.
Fue el 4 de marzo —lo recuerdo por un buen motivo—. Me levanté más temprano de lo usual, y encontré a Sherlock Holmes en el salón apurando su desayuno. La casera ya se había acostumbrado a mis hábitos, y la mesa no estaba puesta para mí, ni se me había preparado un café. Con la inaceptable arrogancia característica del género humano, toqué la campana y ofrecí una brusca insinuación de que ya me encontraba en la mesa. Luego tomé una revista y fingí pasar el tiempo con ella, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos estaba subrayado con lápiz en el encabezado, y de manera natural comencé a leerlo.
Su ambicioso título era «El libro de la vida», y pretendía mostrar lo mucho que un hombre observador podría aprender de un examen preciso y sistemático de todo aquello que se ponía en su camino. De inmediato lo consideré una notable mezcla de astucia y absurdo. Los razonamientos eran cercanos e intensos, pero las deducciones me parecieron inverosímiles y exageradas. Gracias a una expresión momentánea, a la contracción de un músculo o a una mirada, el autor del texto aseguraba poder descifrar los pensamientos más íntimos de un hombre. El engaño, por lo tanto, era imposible para una persona entrenada en la observación y el análisis. Esta era la tesis del escritor. Sus conclusiones eran tan infalibles como muchas de las proposiciones de Euclides. Tan sorprendentes les parecían sus resultados a los novatos, que solo hasta que comprendían los procesos por los que había llegado a estos, lo consideraban un nigromante.
Aseguraba el autor: «A partir de la lógica de una gota de agua, cualquiera podría inferir la posibilidad de un océano Atlántico o de las cataratas del Niágara, sin haberlos visto o sin conocer su existencia. Así, la vida es una gran cadena cuya naturaleza puede conocerse con solo atisbar un simple eslabón. Como todas las otras artes, la ciencia de la deducción y el análisis puede adquirirse únicamente por medio de estudios prolongados y pacientes; la vida no es lo suficientemente larga como para permitirle a un simple mortal obtener la máxima perfección posible en este arte. Antes de pasar a ciertos aspectos morales y mentales de esta materia, que en sí mismos encierran las mayores dificultades, la persona común debe comenzar dominando problemas más elementales. Por ejemplo, cuando encuentra a otro mortal, con un simple vistazo debe poder distinguir la historia de ese hombre y la profesión a la que pertenece. Tan pueril como este ejercicio pueda parecer, agudiza las facultades de observación y enseña a dónde mirar y qué buscar exactamente. Por las uñas de un hombre, por las mangas de su abrigo, por sus botas, por las rodillas de su pantalón, por las callosidades de su dedo índice o pulgar, por su expresión, por los puños de su camisa… por cada uno de estos hechos la profesión de un hombre quedará totalmente expuesta. Que la unión de todos estos hechos no logre iluminar al observador competente de cualquier caso es casi inconcebible.»
—¡Vaya sarta de inefables necedades! —grité dejando caer la revista contra la mesa—. Nunca en mi vida leí tantas sandeces.
—¿Qué sucede? —me preguntó Sherlock Holmes.
—Este artículo… —Y lo señalé con la cucharita de los huevos mientras me sentaba a desayunar—. Veo que lo ha leído, pues estaba subrayado. No niego que está escrito con ingenio, pero me irrita. Es evidente que se trata de la teoría de algún holgazán de poltrona, que juega con pequeñas y limpias paradojas desde el encierro de su estudio. No es práctico. Me gustaría verlo encerrado en un vagón de tercera clase del metro, y descifrar las profesiones de aquellos que lo acompañan. Apostaría mil a uno en su contra.
—Perdería su dinero —respondió Holmes con calma—. Soy el autor del artículo.
—¡Usted!
—Sí, yo. Tengo una inclinación natural hacia la observación y la deducción. Las teorías que expreso allí, y que a usted le parecen pura quimera, son en verdad extremadamente prácticas; tan prácticas que dependo de ellas para poner el pan sobre la mesa.
—¿Cómo? —pregunté sin poder contenerme.
—Bueno, tengo una profesión propia. Supongo que soy el único en el mundo. Soy detective consultor, si usted puede entender lo que es eso. Aquí en Londres tenemos infinidad de detectives del gobierno, y muchos privados. Cuando estos detectives no pueden con un caso, me llaman a mí, y yo me las arreglo para encarrilar la investigación. Me ponen toda la evidencia en frente y, casi siempre, gracias a mi conocimiento de la historia del crimen, puedo enderezar el rumbo. Los hechos delictivos suelen tener similitudes entre ellos, y si usted conoce al dedillo los detalles de mil, sería raro que no pudiera resolver el mil uno. Lestrade es un detective conocido. Recientemente vino a verme por un caso de falsificación en el que todo era nebuloso.
—¿Y las otras personas?
—En su mayoría me las envían agencias privadas. Tienen en común que están en problemas por algún motivo y quieren un poco de claridad. Escucho sus historias, ellos escuchan mis comentarios y luego me pagan mis honorarios.
—¿Quiere usted decir —dije— que sin dejar el salón puede resolver un asunto que para otros hombres que han visto todos los detalles por sí mismos ha sido imposible?
—Algo así. Tengo una especie de intuición para esas cosas. De vez en cuando me llega un caso que resulta más complejo. Entonces tengo que ir de aquí para allá y ver las cosas con mis propios ojos. Como usted sabe, poseo mucho conocimiento específico que aplico al problema y que me facilita extraordinariamente este tipo de asuntos. Las reglas de deducción que esbocé en el artículo que a usted le produjo desdén son invaluables para mí en el aspecto práctico de mi trabajo. Para mí la observación es como una segunda naturaleza. Al conocernos, usted pareció sorprendido cuando le dije que había estado en Afganistán.
—Sin duda alguien le habrá dicho.
—En absoluto. Yo sabía que usted venía de Afganistán. Gracias a un hábito de toda la vida, las secuencias de pensamientos corren tan rápido por mi mente que puedo llegar a conclusiones sin tener conciencia de los pasos intermedios. No obstante, esos pasos intermedios existen. Mi secuencia de pensamientos en su caso fue más o menos así: «He aquí un caballero del tipo médico, pero con un aire de militar. Claramente se trata de un médico del ejército. Su cara está bronceada; esto quiere decir que acaba de llegar de los trópicos, y ese no es el color natural de su piel. Solo basta mirar sus muñecas. Ha sufrido penurias y enfermedad, como lo indica claramente su rostro demacrado. Sufrió una herida en el brazo izquierdo: lo lleva de una manera rígida y poco natural. ¿En qué lugar de los trópicos un médico del ejército inglés habrá pasado penurias y habrá lastimado su brazo? Claramente, en Afganistán». Todo este tren de pensamiento no me llevó más de un segundo, y entonces comenté que usted venía de Afganistán, y usted quedó sorprendido.
—Es así de sencillo como usted lo explica —dije sonriendo—. Usted me recuerda al investigador Dupin de Edgar Allan Poe. No sabía que existían individuos así fuera de las historias.
Sherlock Holmes se puso de pie y encendió su pipa.
—Sin duda es un gran cumplido ponerme al nivel de Dupin —comentó—. Aunque en mi opinión Dupin era un hombre menor. Aquel truco de adentrase en los pensamientos de sus amigos con un comentario lleno de intención luego de quince minutos de silencio siempre me pareció ostentoso y superficial. Sin duda había en él genio analítico, pero de ninguna manera era el genio que Poe imaginaba.
—¿Ha leído las obras de Gaboriau? —pregunté—. ¿Acaso Lecoq se acerca a su idea de lo que debe ser un detective?
Sherlock Holmes resopló sardónicamente.
—Lecoq era un miserable inepto —dijo con voz airada—; solamente tenía una cosa buena: su energía. Ese libro por poco me hace enfermar. Solo se trataba de identificar a un prisionero desconocido. Yo lo habría hecho en veinticuatro horas. A Lecoq le llevó seis meses. Puede que sea un buen texto para enseñarles a los detectives todo lo que no debe hacerse.
Me indignó un poco que Holmes pusiera por el piso a dos personajes que tenían toda mi admiración. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle rebosante de actividad. «Puede que este tipo sea muy listo —me dije—, pero también es un engreído.»
—En nuestros días no hay crímenes ni criminales —dijo en tono quejumbroso—. ¿Para qué sirve la inteligencia en nuestra profesión? Sé muy bien que podría hacerme famoso. Ningún hombre que viva o haya vivido me supera en cantidad de estudio ni talento natural para la detección del crimen. ¿Y cuál es el resultado? Ya no hay crímenes para esclarecer; cuando mucho fechorías chapuceras que son tan transparentes en sus motivos que hasta un funcionario de la Scotland Yard es capaz de descubrirlas.
Yo seguía molesto por aquella manera presuntuosa de expresarse. Me pareció mejor cambiar de tema.
—Me pregunto qué estará buscando ese hombre —pregunté señalando un individuo robusto y vestido genéricamente que caminaba a paso lento del otro lado de la calle. Miraba con ansiedad los números, y en las manos sostenía un gran sobre azul. Era evidente que se trataba del portador de un mensaje.
—¿Se refiere usted al sargento retirado de la Marina? —dijo Sherlock Holmes.
«¡Vaya fanfarrón! —pensé—. Sabe bien que no puedo corroborar su conjetura.»
El pensamiento apenas había pasado por mi mente cuando el hombre que observábamos vio el número de nuestra puerta y rápidamente cruzó la calle. Escuchamos cómo golpeaba abajo, luego una voz profunda y después el sonido de sus pasos que subían por la escalera.
—Para el señor Sherlock Holmes —dijo adentrándose en el salón y entregándole el sobre a mi amigo.
Tenía ante mí una oportunidad de exponer la arrogancia de mi compañero. Holmes jamás se imaginó que fuéramos a tener al hombre frente a nosotros luego de haberlo catalogado al azar.
—Le puedo preguntar, buen hombre —dije con mi tono de voz más afable—, ¿cuál es su profesión?
—Mensajero —respondió con voz ronca—. El uniforme me lo están arreglando.
—¿Y antes de eso a qué se dedicaba? —pregunté mirando de manera maliciosa a mi compañero.
—Sargento de infantería ligera de la Marina Real, señor… ¿No hay contestación? Muy bien, señor.
Hizo chocar los talones, saludó con la mano y desapareció.