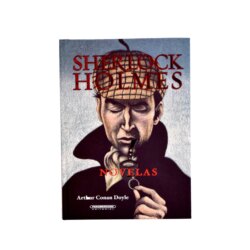Читать книгу Sherlock Holmes - Conan Doyle Arthur - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO I
El señor Sherlock Holmes
~
En 1878 me gradué como doctor en Medicina de la Universidad de Londres, tras lo cual fui a Netley con el fin de tomar el curso obligatorio para los cirujanos del ejército. Luego de completar mis estudios en esa localidad, fui debidamente incorporado como cirujano asistente al quinto regimiento de los Fusileros de Northumberland, el cual se encontraba en la India, y antes de que pudiera unírmeles estalló la guerra afgana. A mi llegada a Bombay descubrí que mi unidad había traspuesto la frontera y ya se encontraba internada en territorio enemigo. Los seguí, no obstante, junto a otros militares que se encontraban en la misma situación, y llegamos sin contratiempo a Kandahar, donde por fin encontré mi regimiento y pude incorporarme en el acto a mis funciones.
La campaña militar en aquel país cubrió de honores y de ascensos a muchos hombres, pero a mí solo me trajo desdichas y calamidades. Me separaron de mi brigada y me incorporaron a los Berkshires, con quienes serví en la batalla fatal de Maiwand. Allí recibí en el hombro un impacto de bala explosiva que me destrozó el hueso y rozó la arteria subclavia. De no ser por el valor y la entrega mostradas por Murray, mi ordenanza, habría caído en las manos asesinas de los guerreros de la fe. Murray me cargó en un caballo de carga que me llevó hasta la seguridad de las líneas británicas.
Agotado por el dolor y totalmente debilitado por las miserias padecidas, me llevaron en medio de grandes sufrimientos al hospital de Peshawar. Allí mejoré un poco, hasta el punto de que ya podía caminar sin ayuda por los pabellones e, incluso, disfrutar con moderación del sol en la terraza, pero entonces caí víctima del más terrible enemigo de nuestra presencia en la India: la fiebre tifoidea. Durante meses mi vida pendió de un hilo, y cuando por fin pude volver en mí mismo y lograr un estado de convalecencia, estaba tan débil y demacrado que una junta médica determinó que no se debería perder un solo día en mi retorno a Inglaterra. En consecuencia, ocupé una plaza en el buque de transporte de tropas Orontes, y luego de un mes desembarcamos en el muelle de Portsmouth. Mi salud estaba irrevocablemente malograda, pero tenía permiso de mi paternal gobierno de pasar los siguientes nueve meses tratando de recuperarme.
No tenía parientes ni allegados en Inglaterra y, por lo tanto, estaba tan libre como el viento —o tan libre como unos ingresos de once chelines y seis peniques al día se lo permiten a un hombre—. Bajo tales circunstancias me sentí atraído de manera natural hacia Londres, aquel inmenso pozo séptico que fascina a todos los holgazanes y zánganos del Imperio. Allí me hospedé por algún tiempo en un buen hotel en el Strand, donde llevé una vida sombría y carente de significado y gasté todo el dinero del que disponía, de manera considerablemente más libre de lo que la prudencia aconsejaba. Tan alarmante se tornó el estado de mis finanzas que pronto supe que debía dejar la metrópoli y llevar una vida rústica en algún lugar del campo, o emprender una reforma absoluta de mi estilo de vida. Al optar por esta última alternativa, comencé a decidirme a dejar el hotel y tomar una habitación en un domicilio menos pretencioso y más barato.
El mismo día en que llegué a esta conclusión me encontraba en el bar Criterion, y de pronto alguien me dio unos golpecitos en el hombro. Al darme vuelta reconocí al joven Stamford, quien había trabajado bajo mis órdenes en Barts. Para un hombre solitario no hay nada más grato que encontrar una cara amable en medio de un lugar tan inmenso y salvaje como Londres. La verdad es que Stamford y yo no habíamos sido grandes amigos, pero en el bar lo saludé con entusiasmo, y él, a su turno, parecía encantado de verme. En medio de la exuberancia de mi gran alegría, lo invité a almorzar en el Holborn, y hacia allá nos dirigimos en un coche de los de un caballo.
—¿Y qué ha estado haciendo, Watson? —me preguntó sin disimular su asombro mientras el coche traqueteaba por las calles atestadas de Londres—. Está tan flaco como un listón y bronceado como una nuez.
Le brindé un pequeño bosquejo de mis andanzas, y no bien llegué a la conclusión, arribamos a nuestro destino.
—¡Pobre diablo! —dijo con conmiseración luego de que hubo escuchado mis desdichas—. ¿Y a qué se dedica ahora?
—Busco alojamiento —respondí—. Estoy tratando de resolver el problema de si es posible o no obtener alguna habitación cómoda a un precio razonable.
—Es extraño… —comentó mi compañero—. Es usted la segunda persona a quien le escucho lo mismo hoy.
—¿Y quién fue el primero?
—Un sujeto que trabaja en el laboratorio químico del hospital. Se estaba lamentando esta mañana de que no podía conseguir a alguien para compartir el alquiler de un lindo apartamento que había encontrado y que resultaba demasiado oneroso para su bolsillo.
—¡Por Júpiter! —grité—. Si de verdad está buscando a alguien para compartir el sitio y los gastos, yo soy la persona que busca. Preferiría vivir con alguien a estar solo.
El joven Stamford me miró de un modo muy extraño, por sobre su copa de vino.
—Aún no conoce a Sherlock Holmes —dijo—. Quizá al hacerlo no desee tenerlo cerca todo el tiempo.
—¿Por qué? ¿Qué pasa con él?
—Oh, nada malo. No he dicho eso. Sus ideas son un poco extrañas… Es un entusiasta de ciertas ramas de la ciencia. Pero es un tipo decente hasta donde me consta.
—Supongo que será estudiante de Medicina… —dije.
—No… no sé exactamente cuáles son sus intereses. Entiendo que sabe mucho de anatomía, y es un químico de primer nivel, pero hasta donde sé nunca ha tomado clases de Medicina de manera sistemática. Sus estudios son inconexos y excéntricos; sin embargo, ha logrado amasar una gran cantidad de conocimientos poco corrientes, que llenarían de asombro a un profesor.
—¿Nunca le ha preguntado qué pretende? —pregunté.
—No. No es el tipo de hombre al que sea fácil sacarle cosas, aunque puede ser bastante comunicativo cuando quiere.
—Me gustaría conocerlo —dije—. Si voy a vivir con alguien, prefiero una persona estudiosa, de hábitos silenciosos. Aún no estoy lo suficientemente recuperado como para soportar mucho ruido o emociones. Las grandes raciones que tuve de ambos en Afganistán me bastan para lo que me resta de vida. ¿Qué puedo hacer para conocerlo?
—Lo más seguro es que esté en el laboratorio —respondió mi compañero—. A veces evita el lugar durante semanas, pero suele trabajar allí desde que amanece hasta entrada la noche. Si le parece, podemos ir allá luego del almuerzo.
—Desde luego —dije, y la conversación tomó otros rumbos.
Camino al hospital, luego de dejar Holborn, Stamford proveyó nuevos detalles sobre el caballero que yo pretendía tomar por compañero de alojamiento.
—No debe culparme si no se llevan bien —dijo—. No sé nada más de él aparte de lo que he podido observar las veces que hemos coincidido en el laboratorio. Finalmente ha sido su idea, y no es mi responsabilidad.
—Si no nos llevamos bien, será fácil separarnos —respondí—. Me parece, Stamford —agregué mirándolo con dureza—, que tiene usted algún motivo para lavarse las manos en este asunto. ¿Acaso el temperamento de este tipo llega a tales extremos? ¿O qué sucede? Le pido que no se ande con rodeos.
—No es fácil expresar lo inexpresable —respondió riendo—. Para mi gusto, Holmes es quizá demasiado científico, puede que hasta el extremo de la sangre fría. Puedo imaginar perfectamente que Holmes haría que un amigo suyo recibiera un pequeño pellizco del último alcaloide vegetal, y no lo haría por malevolencia, sino por el simple espíritu de la investigación, para hacerse una idea sobre sus efectos. Para ser justos, creo que se lo practicaría a sí mismo con igual disposición. Es un apasionado del conocimiento exacto y definitivo.
—Es algo positivo, a mi modo de ver.
—Desde luego que lo es, aunque puede resultar excesivo. Lo he visto apalear cadáveres en las salas de disección. No deja de ser extraño.
—¿Apalea cadáveres?
—Así es, para verificar qué tantos moretones pueden salir después de la muerte. Lo vi con mis propios ojos.
—¿Y sin embargo dice que no es un estudiante de Medicina?
—No lo es. Sabrá Dios cuál es el objeto de sus estudios. Pero hemos llegado, y ya se podrá usted formar sus propias impresiones.
Sin que Stamford dejara de hablar, el coche dobló por una calle estrecha y pasó por una pequeña puerta lateral que desembocaba en una de las alas del gran hospital. Era un lugar familiar para mí, y no necesité guía mientras subíamos las lúgubres escaleras de piedra hasta el largo corredor de paredes de cal y puertas de colores pardos. El pasillo remataba en un arco que daba inicio a un nuevo pasillo que parecía desprenderse del anterior y llevaba al laboratorio químico.
Se trataba de un recinto elevado, lleno de incontables botellas por todos lados. También se veían mesas anchas de poca altura, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeños mecheros de Bunsen, de los que asomaban intermitentes llamas azules. Solo había un estudiante en la sala, y este se encontraba inclinado sobre una de las mesas distantes, por completo absorto en su labor. Cuando escuchó el sonido de nuestros pasos, miró alrededor, se incorporó y gritó de alegría:
—¡Lo encontré! ¡Lo encontré!
El grito iba dirigido a mi compañero. El fulano corrió en nuestra dirección con un tubo de ensayo en las manos.
—Encontré un reactivo que se precipita únicamente con la hemoglobina, con nada más.
De haber descubierto una mina de oro, la alegría que mostraba su rostro no habría sido mayor.
—Doctor Watson, el señor Sherlock Holmes —dijo Stamford a modo de presentación.
—Cómo está usted —dijo con cordialidad mientras me estrechaba la mano. La fuerza de su agarre no parecía concordar con su figura—. Veo que ha estado en Afganistán.
—¿Cómo diablos lo sabe? —pregunté lleno de asombro.
—No tiene importancia —dijo ahogando una risa—. Lo que ahora importa es la hemoglobina. Sin duda perciben la importancia de mi descubrimiento…
—Desde el punto de vista químico es interesante, sin duda —respondí—, pero en términos prácticos…
—Pero, hombre, es el descubrimiento más práctico en términos médico-legales que se ha hecho en años. ¿Acaso no ve que nos ofrece un examen infalible de manchas de sangre? ¡Le muestro!
En su ansia, me sujetó con fuerza por la manga y casi me arrastró hacia su lugar de trabajo.
—Necesitamos un poco de sangre fresca. —Tras decir esto se clavó una aguja en uno de sus dedos, y capturó en una pipeta química la gota de sangre resultante—. Y ahora agregamos esta pequeña cantidad de sangre en un litro de agua. Se dará cuenta de que la muestra resultante tiene la apariencia del agua pura. La proporción de sangre no será más de uno en un millón. No tengo ninguna duda, no obstante, de que obtendremos la reacción característica.
Sin dejar de hablar, vertió en un recipiente un puñado de cristales blancos y agregó algunas gotas de un fluido transparente. De inmediato la muestra asumió un color caoba apagado, y un polvo parduzco se precipitó hasta el fondo de la vasija de cristal.
—¡ Ja! —exclamó aplaudiendo; se veía tan feliz como un niño con un nuevo juguete—. ¿Qué le parece?
—Parece una prueba muy sutil —comenté.
—¡Es magnífico! ¡Magnífico! La vieja prueba del guayacol era chapucera y totalmente inexacta. También lo es el examen microscópico de glóbulos rojos. Este último es por completo irrelevante si las muestras tienen más de un par de horas. Ahora, este nuevo método funciona bien si las muestras son recientes o antiguas. Si esta prueba se hubiera descubierto antes, cientos de hombres que ahora caminan la Tierra habrían recibido castigo por sus crímenes.
—¡Ciertamente! —murmuré.
—Los casos criminales se estancan continuamente en ese punto. Se sospecha de un hombre meses después de que el crimen ha sido cometido. Sus sábanas e incluso su ropa se examinan, y se descubren manchas parduzcas. ¿Son manchas de sangre o de barro? ¿De óxido o de fruta? ¿Qué son? Esta pregunta ha desconcertado a muchos expertos, ¿por qué? Porque no había una prueba confiable. Ahora tenemos la prueba Sherlock Holmes, y aquellas dificultades son cosa del pasado.
Sus ojos relucían a medida que hablaba. Se llevó la mano al corazón e hizo una inclinación como si una muchedumbre a punto de aplaudir acabara de aparecer gracias a su imaginación.
—Usted merece una felicitación —acerté a decir, considerablemente sorprendido por su entusiasmo.
—El año pasado tuvimos el caso de Von Bischoff en Fráncfort. Si esta prueba hubiera existido, con seguridad lo habrían enviado a la horca. Y también Mason en Bradford, y el infame Muller, y Lefebre de Montpellier, y Samson en Nueva Orleans. Puedo nombrarle una veintena de casos en que esta prueba habría sido decisiva.
—Parece usted un calendario andante del crimen —dijo Stamford riendo—. Puede redactar un artículo sobre ello. Titúlelo «Noticias policiales de antaño».
—Sería una lectura muy entretenida, eso ni dudarlo —comentó Sherlock Holmes mientras ponía sobre la herida de su dedo un poco de yeso—. Tengo que tener cuidado —continuó en lo que se volteaba a encararme con una sonrisa—: trabajo todo el día con venenos.
Mientras hablaba extendió su mano, y pude darme cuenta de que estaba moteada en toda su extensión por pequeños pedazos de yeso, y descolorida por la acción de poderosos ácidos.
—Vinimos aquí para tratar un asunto —dijo Stamford sentándose en un taburete alto de tres patas y empujando otro en mi dirección—. Mi amigo está buscando un sitio para vivir, y como usted comentó que tenía dificultades para encontrar a alguien que compartiera los gastos, pensé que sería una buena idea reunirlos.
Sherlock Holmes parecía encantado ante la idea de compartir su apartamento conmigo.
—Tengo el ojo puesto en un sitio en Baker Street —dijo— que nos vendría como anillo al dedo. Espero que no le moleste el olor del tabaco fuerte…
—No fumo otra cosa —respondí.
—Eso está bien. Usualmente tengo químicos por todos lados, y a veces hago experimentos. ¿Eso sería una molestia?
—De ninguna manera.
—Déjeme ver… qué otros defectos tengo... Algunas veces me entra la melancolía y no abro la boca durante días. No debe pensar que estoy enojado cuando esto me sucede. Solo déjeme tranquilo, que no me dura mucho. ¿Y usted? ¿Qué tiene para confesar? Está bien que dos personas que van a vivir juntas conozcan lo peor de sí mismas antes de tomar la decisión.
Me reí ante este contrainterrogatorio.
—Tengo un pequeño cachorro. Y me molestan los estrépitos, pues tengo los nervios destrozados. También me levanto a las horas más insólitas, y soy extremadamente perezoso. Desde luego, cultivo todo tipo de vicios cuando me encuentro en buena forma, pero por el momento esto es todo cuanto puedo decirle.
—¿Incluye el violín dentro de la categoría «estrépitos»? —preguntó ansioso.
—Depende de quién lo toque —respondí—. Un violín bien tocado es un regalo de los dioses; en cambio, un mal violinista…
—Oh, en ese caso, no hay problema —exclamó con una alegre sonrisa—. Creo que con esto podemos dar por resuelto este tema, si las habitaciones le resultan agradables, desde luego.
—¿Cuándo las podemos ver?
—Venga aquí mañana al mediodía y podremos ir juntos y hacer todos los arreglos —respondió.
—Perfecto, estaré aquí al mediodía —dije estrechando su mano.
Lo dejamos trabajando con sus químicos, y salimos juntos hacia mi hotel.
—Por cierto —pregunté de pronto deteniendo mi marcha y encarando a mi compañero—, ¿cómo diablos supo que yo había estado en Afganistán?
Mi compañero me regaló una sonrisa enigmática.
—Es su peculiaridad —respondió—. Muchas personas han querido saber cómo se las arregla para saber cosas.
—¡Oh! ¡El misterio! —exclamé frotándome las manos—. Esto resulta muy intrigante. Estoy muy agradecido con usted por haberme presentado un personaje como ese. Como suele decirse: «Para estudiar a la humanidad hay que observar al hombre».
—Debe usted estudiarlo, entonces —dijo Stamford despidiéndose—. Aunque le advierto que se encontrará con un problema espinoso. Apuesto que él aprenderá más de usted que usted de él. Hasta luego.
—Adiós —respondí e ingresé a mi hotel.
Estaba considerablemente interesado en mi nuevo conocido.