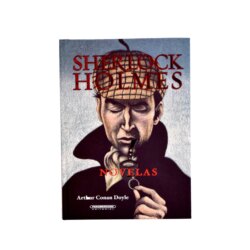Читать книгу Sherlock Holmes - Conan Doyle Arthur - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO IV
Lo que John Rance tenía por decir
~
Dejamos el número 3 de Lauriston Gardens a la una de la tarde. Sherlock Holmes me llevó a una oficina de telégrafos, donde despachó un largo telegrama. Luego detuvo un coche y le ordenó al conductor llevarnos a la dirección que nos había dado Lestrade.
—No hay nada como la evidencia de primera mano —observó—. De hecho, mi juicio ya está totalmente formado sobre el caso, pero es posible que podamos saber algo más.
—Usted me asombra, Holmes —dije—. No estará seguro de todos los detalles que les dio a los detectives.
—No hay lugar para la equivocación —respondió—. Lo primero que observé al llegar al sitio fue que un coche había hecho dos surcos con las llantas, cerca del bordillo. Ahora bien, hasta anoche no habíamos tenido lluvia en una semana, de manera que las llantas que dejaron tales marcas tuvieron que haber pasado por allí durante la noche. También estaban las marcas de las herraduras de los caballos, el contorno de una de ellas claramente más definido que los otros tres, lo que indica que se trataba de una herradura nueva. En vista de que el coche estaba allí luego de que comenzara a llover, y se había ido en la mañana (si tomamos la palabra de Gregson), es evidente que estuvo allí durante la noche y, por lo tanto, llevó a las dos personas a aquella casa.
—Eso parece sencillo —dije—, ¿pero qué hay de la estatura del hombre?
—Mire: en nueve casos de diez se puede inferir la altura de un hombre por el alcance de su zancada. Es un cálculo simple, aunque no quisiera aburrirlo con números. Medí la zancada del hombre en la arcilla del exterior y en el polvo del interior. Y luego encontré la manera de corroborar mi cálculo. Cuando alguien escribe en una pared, su instinto lo lleva a escribir al nivel de sus ojos. Aquellas letras estaban a algo más del metro con ochenta del piso. Es un juego de niños.
—¿Y la edad?
—Bien… Si un hombre puede dar una zancada de un metro con treinta centímetros sin mayor esfuerzo, no podrá catalogarse como un cansado senescente. Esa era más o menos la medida del charco que se formó en el jardín, y que el hombre evidentemente cruzó de una zancada. Unas botas de charol lo habrían rodeado, y las de puntera cuadrada lo habrían atravesado de un salto. Allí no hay ningún misterio. Solo estoy usando en la vida real algunos de los principios de observación y análisis que propuse en mi artículo. ¿Hay algo más que lo intrigue?
—Las uñas y el Trichinopoly —sugerí.
—La escritura de la pared se hizo con un dedo índice untado de sangre. Con la lupa observé que el revoque había quedado levemente rasguñado al hacerlo, lo que no habría ocurrido si las uñas hubieran estado bien cortadas. Recogí un poco de ceniza del suelo. Su color era oscuro y formaba escamillas, y esto solo lo logran los cigarros Trichinopoly. He adelantado estudios especiales de las cenizas de los cigarros; de hecho, escribí una monografía al respecto. Me enorgullezco de poder diferenciar con tan solo una mirada las cenizas de todas las marcas conocidas de cigarros o tabaco. Detalles como este separan al detective calificado de tipos como Gregson y Lestrade.
—¿Y el rostro rubicundo? —pregunté.
—Ah, esa fue sin duda una conclusión arriesgada, aunque no tengo ninguna duda de que estoy en lo cierto. En este momento del caso no es prudente que me lo pregunte.
Me pasé la mano por la frente.
—Mi cabeza es un torbellino —comenté—. Cuanto más lo pienso, más misterioso resulta. ¿Por qué llegaron dos hombres (si en efecto se trata de dos hombres) a una casa abandonada? ¿Qué pasó con el chofer que los condujo hasta allí? ¿Cómo puede un hombre hacer que otro se trague un veneno? ¿De dónde salió la sangre? ¿Cuál era el motivo del asesino, si es evidente que no se trata de un robo? ¿Cómo llegó hasta allí un anillo de mujer? Y, sobre todo lo otro, ¿por qué el segundo hombre escribió la palabra alemana RACHE antes de huir? Confieso que no veo ninguna manera en que todos estos hechos se puedan vincular.
Mi compañero sonrió con aprobación antes de hablar:
—Usted acaba de narrar de manera sucinta y acertada todas las dificultades de la situación. Pero hay mucho más que todavía está oscuro, aunque ya me he formado una opinión sobre varios hechos. Con respecto al descubrimiento del pobre Lestrade, se trata apenas de un artificio que tiene como único fin desviar los esfuerzos de la Policía, sugiriendo un vínculo con el socialismo y las sociedades secretas. No fue un alemán quien escribió eso. La vocal a, por si usted lo notó, fue escrita tratando de semejar la manera germana. Un alemán de verdad la escribiría de modo invariable como un símbolo latino, así que podemos concluir que esto no lo escribió un teutón, sino un burdo imitador que se excedió en su rol. Se trata apenas de un ardid para tratar de desviar las investigaciones por un camino equivocado. No le diré mucho más del caso, doctor. Ya sabe que el mago pierde mérito una vez explica su truco; y si lo acerco demasiado a mis métodos de trabajo, acabará descubriendo que, a fin de cuentas, soy un individuo como cualquier otro.
—Eso jamás —respondí—. Usted ha hecho de la labor del detective una ciencia casi exacta; es improbable que alguien llegue más lejos.
Mi compañero se ruborizó de satisfacción ante mis palabras y ante la manera sincera en que las pronuncié. Ya me había dado cuenta de que era tan sensible a la adulación por su arte como cualquier chica ante los halagos por su belleza.
—Le diré otra cosa —dijo—. El de las botas de charol y el de las punteras cuadradas llegaron en el mismo coche y caminaron juntos hasta la casa tan amigablemente como es posible imaginar; tomados del brazo, con toda probabilidad. Al ingresar deambularon por toda la habitación o, mejor, el de las botas de charol se quedó quieto mientras el de las punteras cuadradas caminó en todas direcciones. Esto lo pude ver en el polvo; y también noté que cuanto más caminaba, se agitaba cada vez más. Llegué a esta conclusión por el incremento en la extensión de sus zancadas. En ningún momento dejó de hablar, y poco a poco fue enfureciéndose. Luego ocurrió la tragedia. Le he dicho todo lo que sé hasta ahora; todo lo demás son puras suposiciones y conjeturas. No obstante, tenemos una buena base, ideal para comenzar a trabajar. Debemos apurarnos, pues esta tarde quisiera ir a The Hallé a escuchar a Norman Neruda.
Esta conversación había tenido lugar mientras nuestro coche de alquiler recorría una larga sucesión de calles sucias y senderos oscuros. En el sitio más sucio y sombrío nuestro conductor detuvo de pronto el vehículo.
—Allí queda Audley Court —dijo señalando una estrecha abertura en una línea de ladrillo descolorido—. Aquí me encontrarán a su regreso.
Audley Court no era un lugar atractivo. El estrecho pasaje nos llevó a un patio interior enlosado y rodeado de sórdidas viviendas. Pasamos por el lado de varios grupos de niños sucios y atravesamos sábanas descoloridas que se secaban al aire, hasta que llegamos al número 46, cuya puerta exhibía una pequeña chapa de bronce que tenía grabado el apellido Rance. Tras preguntar, nos informaron que el agente estaba en cama y nos condujeron a una pequeña sala que daba hacia la calle. Allí lo esperamos.
Al cabo de un momento apareció en la estancia. Se veía irritado por la interrupción de su descanso.
—Dejé mi reporte del caso en la oficina —dijo.
Holmes sacó una moneda de medio soberano de su bolsillo y se puso a juguetear con ella mientras reflexionaba.
—Pensamos que sería buena idea escucharlo de sus labios una vez más.
—Me haría muy feliz decirles todo lo que pueda —respondió el agente sin dejar de mirar la moneda.
—Cuéntenos todo con sus palabras, tal y como sucedió.
Rance tomó asiento en el sofá de crin y frunció el ceño, como dispuesto a no omitir ningún detalle.
—Les contaré desde el principio. Mi turno comienza a las diez de la noche y va hasta las seis de la mañana. A las once hubo una pelea en el White Hart, pero aparte de eso todo estaba tranquilo. A la una de la mañana comenzó a llover, y me encontré con Harry Murcher, que hace la ronda por Holland Grove, y me quedé charlando con él en la esquina de Henrietta Street. Poco después de las dos pensé que sería buena idea dar una vuelta y ver que todo estuviera en orden en Brixton Road. Estaba muy sucio y solitario. No me topé a nadie en mi recorrido, pero vi pasar de largo un par de coches. Estaba en ello, caminando, y pensaba lo bien que me vendría un vaso de ginebra de los de a cuatro, cuando el brillo de una lucecita en la ventana de esa casa me llamó la atención. Yo sabía que dos de las casas de Lauriston Gardens estaban desocupadas porque el dueño jamás arregla los desagües, pese a que el último inquilino que vivió en uno de esas casas murió de fiebre tifoidea. Al ver la luz en la ventana fue como si me hubieran espoleado, y sospeché que algo podría estar mal. Entonces fui hacia la puerta…
—Usted se detuvo y se devolvió hacia el jardín —interrumpió mi compañero—. ¿Por qué hizo eso?
Rance dio un salto violento en el sofá y miró fijamente a Sherlock Holmes. En sus rasgos podía verse el más vívido asombro.
—…Es cierto, señor —dijo—, aunque sabrá Dios cómo hizo usted para saberlo. Verá usted, cuando llegué a la puerta, todo estaba tan quieto y tan solitario que pensé que lo mejor sería ir por alguien. No le temo a nada que esté de este lado del sepulcro, pero de pronto me asaltó la idea de que el señor que murió de fiebre tifoidea estuviera por allí inspeccionando los desagües que causaron su muerte. Ese pensamiento me revolvió algo por dentro, y regresé hasta la verja del jardín por si de pronto desde allí veía la linterna encendida de Murcher, pero no había ninguna señal, ni de él ni de nadie.
—¿No había nadie en la calle?
—Ni un alma viviente, señor, ni siquiera un perro. Entonces me recompuse, volví a la puerta principal y la empujé hacia dentro. Todo estaba tranquilo, así que me dirigí a la habitación de donde provenía la luz. Había una vela intermitente sobre una repisa, una vela roja de cera, y al lado de la luz vi…
—Ya sé lo que vio. Dio varias vueltas por el recinto, y luego se puso de rodillas junto al cadáver, después volvió a caminar e intentó abrir la puerta de la cocina, y luego…
John Rance se puso de pie como un rayo. En su cara se veía que estaba aterrado; sus ojos estaban llenos de sospecha.
—¿¡En dónde estaba usted escondido, que logró ver todo eso!? —gritó—. Me parece que usted sabe mucho más que yo del tema.
Holmes se rio y le arrojó su tarjeta al agente por sobre la mesa de centro.
—No me vaya a arrestar por el asesinato —dijo—. Soy uno de los sabuesos, no el lobo. El señor Gregson y el señor Lestrade darán fe de ello. Por favor, continúe. ¿Qué hizo después?
Rance se volvió a sentar, pero resultaba evidente que continuaba azarado.
—Fui de nuevo hasta la verja e hice sonar mi silbato. Al poco tiempo llegaron Murcher y dos más.
—¿Había alguien en la calle en ese momento?
—Nadie que pudiera servir para algo.
—¿A qué se refiere?
Los rasgos del agente se ensancharon en una gran sonrisa.
—En mis tiempos he visto muchos borrachos —dijo—, pero ninguno como aquel tipo. Cuando salí, él estaba recostado sobre la verja del jardín y cantaba con toda la fuerza de su voz una canción sobre «nuevas banderas colombinas de moda», o algo así. Apenas podía tenerse en pie, mucho menos ser de ayuda.
—¿Qué clase de hombre era? —preguntó Sherlock Holmes.
Dio la impresión de que John Rance se irritaba con esta digresión.
—Era un borracho poco común —dijo—. Lo habría llevado a la estación de no haber tenido algo tan importante entre manos.
—¿No se fijó en su rostro o en lo que llevaba puesto? —interrumpió Holmes con impaciencia.
—Creo que sí, en vista de que lo tuve que ayudar a incorporarse… Murcher me ayudó. Era un tipo grande, de cara colorada, con la parte inferior como embozada…
—Con eso tenemos —dijo Holmes—. ¿Qué fue de él?
—Teníamos suficiente que hacer como para tener que cuidarlo —dijo el policía con tono agraviado—. Supongo que llegó bien a su casa.
—¿Cómo iba vestido?
—Llevaba un abrigo color café.
—¿Tenía un látigo en la mano?
—¿Un látigo? No.
—Debió haberlo dejado —masculló mi compañero—. ¿Escuchó o vio un coche después de eso?
—No.
—He aquí un medio soberano para usted —dijo mi compañero poniéndose de pie y agarrando su sombrero—. Me temo, Rance, que usted nunca ascenderá en la institución. Esa cabeza suya bien puede usarse como adorno. Anoche habría podido obtener sus galones de sargento. El hombre que sostuvo en sus manos es quien tiene la clave de este misterio, y es a quien buscamos. No tiene ningún sentido discutir ahora al respecto; le aseguro que es así. Vamos, doctor.
Salimos juntos hacia el coche. Nuestro informante se quedó con un gesto de incredulidad, pero era evidente que estaba incómodo.
—¡Habrase visto un idiota semejante! —dijo Holmes amargamente mientras nos dirigíamos a nuestro apartamento—. Pensar que tuvo aquel golpe de suerte y no hizo nada al respecto.
—Me temo que sigo en la oscuridad. Es cierto que la descripción del hombre se corresponde perfectamente con su idea del segundo sujeto de este misterio. ¿Pero por qué regresaría a la casa después de haberla dejado? Los criminales no son de hacer eso.
—Por el anillo, hombre, por el anillo: por eso volvió. Si no tenemos ninguna otra manera de capturarlo, siempre podemos pescarlo por el anillo. Lo atraparé, doctor: le apuesto dos a uno a que lo atraparé. Y todo se lo debo a usted. No habría ido a aquella casa de no ser por usted, y me habría perdido del estudio más sofisticado que he encontrado hasta ahora: un estudio en escarlata, ¿no? Por qué no usar un poco de argot artístico. Está el hilo escarlata de asesinatos que recorre la madeja incolora de la vida, y es nuestro deber desenmarañarlo, aislarlo y exponerlo en toda su longitud. Y ahora vamos a almorzar, y luego, Norman Neruda. Su técnica y su golpe de arco son espléndidos. ¿Cuál es el fragmento de Chopin que toca como nadie? Tra-la-la-lira-lira-lay.
Recostado en el asiento del coche, el sabueso aficionado siguió cantando como una alondra mientras yo meditaba sobre las muchas facetas del alma humana.