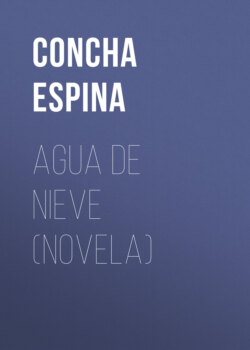Читать книгу Agua de Nieve (Novela) - Concha Espina - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеÍndice
la infancia de regina.—el árbol del bien y del mal—eugenia barquín.—la vuelta del padre pródigo—viva la bohemia.
Contaba ocho años Regina cuando murió su madre. El cariño de aquella dulce dama, enfermiza y risueña, de semblante infantil, quedó pronto confuso en el voluble corazón de la niña y llegó á ser, más tarde, para la ardiente púber, como una vaga sombra flotando en los recuerdos de los días de infancia y primavera.
La ausencia prematura de los desvelos maternales, emancipó á Regina de toda tutela familiar. Educóse en bravía independencia, bajo la guarda liberal y tolerante de Eugenia Barquín, doncella de confianza de la difunta señora. Mostraba la niña entonces un desenfado y una agudeza impropios de su edad: antojadiza y vehemente, con bríos y audacias varoniles, dióse á vivir sin ley ni freno, por campos y playas, criándose á su sabor en el regazo amigo de la madre naturaleza. Merced á este régimen de libertad é indisciplina, se acentuaron los rasgos de aquel carácter indómito, adquiriendo á la par la altiva huérfana un desarrollo físico admirable. Intrusa en el mar, con riesgo muchas veces de su vida; exploradora temeraria de las sierras y de los bosques; enamorada fuertemente de la emoción y del peligro; llena de precoces curiosidades, Regina supo de la montaña y de la costa, de los peces y de los nidos, de misterios y sorpresas, de juegos y burlas, tanto como el chicuelo más pícaro de la marina.
Medró en tales holgorios la salud de su cuerpo cenceño y grácil—rubia espiga en flor—y llególe con los primeros barruntos de lozana pubertad un ansia nueva, una codicia de conocer y penetrar los secretos de las cosas. Acontecíale á ratos quedarse como suspensa y triste, contemplando el mar y el cielo y la profunda soledad de las campiñas, escuchando en el silencio de los crepúsculos la sorda respiración de las aguas, las pulsaciones inefables del corazón de la naturaleza. Toda el alma se le henchía de voraces preguntas, de confusos deseos, de misteriosas revelaciones, y aquella muchacha tan robusta y alegre, que apenas sabía de lágrimas ni de penas, lloró muchas noches sin saber por qué...
Bajo la dura epidermis de su infancia libre y torcaz, sin consejos ni ternuras, empezó á latir blandamente, como un río de savia, el hondo sentimiento femenino, la voz íntima y dulce del sexo, á punto ya de florecer. Apartóse Regina por instinto de sus joviales camaradas, cultivó con más delicadeza los cuidados y placeres del hogar; sintióse mujer al cabo, y fué adquiriendo poco á poco un aire saladísimo de gravedad señoril.
Pero la vida sedentaria y monótona, entre un aya ignorante y un niño melancólico, lejos de satisfacer las ansias nuevas de Regina, las empujó por ásperas rutas de silencio y de tristeza. Juntamente con la fuerza juvenil se le habían desarrollado las fuerzas todas del espíritu: el agudo entendimiento, la fértil imaginación, la mal educada voluntad, el deseo imperioso de vivir y de saber. Encendiósele en el alma una sed abrasadora de emociones y novedades, una curiosidad violenta de cuanto veía y adivinaba en torno suyo, en la tierra y en el cielo. Mas recluída en un rincón provinciano, y un poco refractaria, por su genio desapacible, al trato de las gentes, cayó en una especie de melancolía, con trazas de incurable dolencia moral.
Abandonada á su albedrío, en esta profunda crisis de su ardiente naturaleza, dióse á la lectura sin freno, devorando cuantos volúmenes había en la olvidada biblioteca familiar. Las trece primaveras de Regina, inclinadas precozmente en voraces indagaciones, sobre todos los misterios de lo humano y lo divino, asaltaron como ladrones rapazuelos las viejas ramas del árbol de la ciencia. Gustaron primero los sabrosos frutos de la poesía, lindos como racimos de cerezas; luego las novelas de amor, agridulces como los nísperos; más tarde, las narraciones de viajes y de historia, las tragedias reales ó imaginadas, de recio sabor y humano perfume, como los membrillos maduros, y aun llegaron á clavar el diente en la áspera poma de la discorde filosofía.
Dueña la curiosa de aquellos tesoros ignorados y abierto el apetito por tan raros estimulantes, no hubo libro, ni siquiera de medicina, donde ella no clavase los ojos y el pensamiento; repasó estampas, índices, diccionarios y pergaminos; hurgó, avara, en viejos códices y en bibliotecas novísimas, royendo como un ratoncillo goloso, cuanto ofrecía pasto accesible á su creciente curiosidad. Pasó «las noches en claro y los días en turbio», desflorando las ideas sin discernirlas ni asimilarlas, creándose un mundo peregrino de falsas imágenes y confusas memorias, hasta sepultar poco á poco su fresca juventud bajo la balumba del papel impreso.
Como el Príncipe azul, del gran Benavente, que todo lo aprendió en los libros, en libros quiso aprender Regina el arte de vivir, y buscando, á tientas, luces para las más obscuras razones, abrió los empolvados volúmenes de su padre, andariego poeta á quien el hogar sólo recibía en fugaces horas de fatiga ó de antojo. En dos años de frenéticas lecturas agitó aquella niña su entendimiento y su corazón, sin otro fruto que una tristeza estéril. Los libros destilaban melancolía. ¿Es la vida, acaso, tal como la describen los poetas y filósofos?... Entonces no merece la pena de ser «vivida»; la única solución es morir... Presa de una calentura romántica, leía con avidez los sarcasmos crueles de escépticos y pesimistas, embriagándose con el néctar de fuego de Niezstche, con la cerveza negra de Schopenhauer y el licor untuoso de Renan.
—Es «el mal del siglo» lo que yo padezco—pensaba Regina entre afligida y gozosa, ante la idea de sufrir una enfermedad sutil y aristocrática. Pero en medio de sus hondas melancolías, mezcla de tristeza, de pedantería y de orgullo, juzgábase como un ente superior y miraba á sus convecinos con aire de vanidad satisfecha, como si dijese:
—Para mí no hay secretos... Lo sé todo...
Espíritu liviano y enfermiza voluntad, el padre de Regina se había sometido siempre á la cobarde esclavitud de sus pasiones. Confundiendo el amor con el capricho y la costumbre con el deber, se dejó llevar de la vida por los más fáciles senderos, medio loco, medio niño, inconsciente y errático, con una leve sospecha de sus errores y un gran fondo de bondad en el corazón. Tal vez la esposa que le destinaron no le convenía. Era una mujercita infantil, débil de cuerpo, inocente y cariñosa, que todo se lo toleró á su marido con la sonrisa en los labios, como si con sus tolerancias solicitase el perdón de alguna culpa grave. Torpemente le buscaron á Jaime de Alcántara esta novia enamorada y sumisa que debía refrenar los hábitos del bohemio, guardarle en el silencioso rincón de Torremar y convertirle en sensato padre de familia... El aceptó con júbilo aquella alianza, porque le divertía su inesperado papel de fundador de hogar con tan dulce muñeca. Y ella, sonriendo, sonriendo, le aburrió y le dejó partir.
Ave de alas inquietas, Jaime cuelga su nido donde el azar se lo depara, y cuando un ligero escozor de la conciencia le lleva hacia su esposa, aquella eterna sonrisa humilde le hastía y le entristece. Sus hijos le desconocen y le huyen; son criaturas ariscas que parecen haber dejado en los labios maternales toda la dulzura de la infancia; la casa es con exceso modesta; Torremar un pueblo chismoso y agresivo, donde oye Jaime reticencias sobre su conducta, consejos que le enojan y profecías que le estremecen. Entonces, desamorado y generoso, abre su bolsillo á la mujer que nada pide, que parece que nada necesita, y huye de nuevo hacia el placer errante...
Jaime sufre un amago de confusión al quedarse viudo. ¿Qué hará de aquellos niños rústicos que apenas han querido darle un beso? Dos años tenía Daniel, desazonado fruto concebido por una madre ya consunta, cuando Alcántara llegó á Torremar apercibido del grave estado de su mujer. Y como si esperase para ofrecerle su postrera sonrisa, al llegar el poeta murió la esposa.
Las ocho agrestes primaveras de Regina, nada íntimo y amoroso dijeron al padre; el adusto recelo con que ella le miraba le intimidó, como si en el semblante enérgico y esquivo de la niña viese una acusación severa. El nene, asustadizo y llorón, huía llamando á mamá por los rincones, y á las voces lamentables de la criatura, la imagen de la muerta se deslizaba por los aposentos delante del viudo, con un remedo de sonrisa en el rostro lívido, como Jaime la viera por última vez...
En la hostilidad de aquel ambiente, volvióse el poeta hacia Eugenia Barquín, buscando su auxilio inapreciable. La honrada montañesa había heredado la servidumbre en la familia hidalga y pobre de la difunta señora, y Jaime la había conocido siempre en aquella casa cumpliendo con abnegación fidelísima los más señalados servicios. Moza y agraciada, con gracia austera de solterona, Eugenia había desdeñado muy escogidas proposiciones de matrimonio; miraba á los hombres con una indiferente frialdad de mujer casta, que ninguna tentadora conveniencia lograra vencer. Su vida tenia algo de máquina fuerte y diestra, cuyo poderoso motor fuese la lealtad. Era esta doncella hija de una falta, que perdonaron los suegros de Jaime. Tan buenos fueron aquellos señores que consolaron, compasivos, á una pobre mujer engañada en la propia casa de ellos y apadrinaron á la criatura nacida al abrigo de tan noble misericordia. Desde que tuvo uso de razón se consideró Eugenia como «una cosa» de la legítima propiedad de sus padrinos. La gratitud y la devoción hacia aquella familia que la acogiera, deshonrada antes de nacer, arraigaron en su alma saludable, tan profundamente, que en ella no quedó lugar para otras afecciones, y acaso, también el ejemplo de su madre burlada, patente á sus ojos como ultraje vivo, la obligase á una rencorosa actitud contra los requerimientos del amor...
Una temprana siega de vidas dejó á Eugenia sola en el mundo con la hija única de sus padrinos, recién casada á la sazón. Amaba la moza entrañablemente á la endeble señorita, y sirviéndola con solicitud algo protectora, vino á ser la segunda madre de Regina y de Daniel. La dama doliente le contagió á la robusta doncella su blanda sonrisa y su apacible condición, por suerte de Jaime, que halló en aquella mujer paciente y desinteresada una activa y amorosa guardiana de sus hijos, á falta de más inteligente y más enérgica educadora.
Nunca olvidó el poeta aquel coloquio tímido, impaciente, que entabló con Eugenia Barquín para feliz, solución de su problema frente á los niños. Como si esperara tales proposiciones, Eugenia iba diciendo á todo que sí, con el alma y con los labios.—Cuidaría á los nenes igual que si fueran sus hijos; viviría para ellos; el señorito se podía marchar descuidado... Dinero... el que bien le pareciera; poco, muy poco...—Regina entró de rondón á este punto y el misterio obscuro de sus ojos se clavó en el padre como un puñal.
Jamás, como aquella vez, tuvo la partida de Alcántara toda la apariencia de una fuga. Salió de Torremar por la noche, esperando que sus hijos durmieran para besarlos ligeramente, con ruborosa caricia, temiendo hallar de nuevo en los ojos profundos de la nena aquel acerado fulgor que se le clavaba en la conciencia como un reproche ó como una acusanza. Sentíase culpable y avergonzado, y se prometía volver pronto, en íntima disculpa de su mal proceder.
Pero luego se acallaron sus débiles escrúpulos con el ruido ensordecedor de las grandes capitales. Las noticias de los niños eran buenas, descontando los frecuentes achaquillos que padecía Daniel; y, durante seis años, dos recuerdos contrarios y punzantes le alejaron de Torremar. Era el uno la heredada sonrisa de Eugenia, diciéndole con apresuramiento humilde:—Sí... sí... vaya usted descuidado; váyase cuando quiera; estése tranquilo...—Era otro el lancinante resplandor de unos ojos sombríos, que le miraban, le miraban, hasta el fondo del corazón.
Ya entonces de lejos, con sugestión indefinible, la proceridad inculta de la nena dominaba al hombre artista y mundano.
Un día, de pronto, sin atreverse á meditarlo mucho, por miedo á vacilar, fué Jaime á ver á sus hijos. Aquella buena corazonada tuvo un éxito feliz, que decidió la suerte de la pequeña familia.
La sorpresa de Alcántara en esta visita fué una deliciosa impresión de novedad y orgullo; el primer sacudimiento fuerte y noble de su alma. Los grandes ojos fulgurantes de su hija se le abrieron con una clara luz de alegría prometedora, y roto el secreto infantil de aquella mirada, la esfinge habló. Sus primeras palabras fueron de revelación y de asombro para el padre:
—Ya he leído tus versos—dijo, mirándole devotamente;—eres un poeta.
Estaba fundido el hielo. Regina ya no observaba á Jaime, investigadora y sombría, dudando qué clase de papá fuese aquel viajero, siempre en ausencia, siempre en fuga. Su corazoncito de catorce años se le había subido á la boca, para murmurar, en son de paces:—¡Eres un poeta!—Y los labios fervorosos de la chiquilla consagraron aquella alabanza con un beso de perdón y de olvido en los labios del bohemio...
Contemplábala Jaime embelesado. No parecía la misma: andaba con suma elegancia, erguía el talle con un señorío, hablaba con tal aplomo y gravedad, con tan escogido y docto lenguaje, que el frívolo Alcántara, poco ducho en achaques de erudición, tratóla en amistoso compañerismo, lleno de sumisas admiraciones, sintiéndose feliz bajo la influencia de aquel naciente dominio intelectual.
Aun el desenfado rústico y plebeyo de que en ocasiones hacía alarde Regina, era un encanto en su refinada naturaleza, pródiga en novedades y audacias. Todo en esta criatura tenía un carácter singular y extraño: su hermosura y su ingenio peregrinos; la mezcla de melancolía y de orgullo de su mirada; el contraste de viveza y languidez entre sus dichos y sus maneras; el conjunto armonioso de la figura, delicada y y fuerte, risueña y altiva, dulce y varonil al propio tiempo. Hasta el desequilibrio de la imaginación en perpetuo sobresalto, constreñida bajo el peso de torpe ciencia hurtada á los libros; la excitación constante de la sensibilidad; el brío precoz del temperamento, ponían un hechizo misterioso en su gentil cabeza y una sombra de tortura en la luz vigilante de sus ojos.
Las gracias de la niña sabihonda y refilotera, se le metieron al padre en el corazón. No comprendía el donoso vagabundo los peligros y tristezas que amenazaban á la joven, educada por sí misma en lecturas caprichosas, sin regla y sin oriente. Dióse á quererla con orgullo de artista, fomentando antojos y vanidades.
Danielito quedó en segundo término; asido siempre á las faldas de Eugenia, tímido y quejumbroso, no seducía como su hermana. Pero cuando ella sentaba al nene en las rodillas del papá y alzaba el pequeñuelo sus atristados ojos, cobardes para vivir, sentíase Jaime poseído de vehementísimas ternuras. Con la voz empañada por la emoción y el arrepentimiento, afirmábase en el propósito de nunca abandonar á aquellos niños con quienes tenia tan grave deuda de amor.
Toda la bondad nativa de Jaime de Alcántara se removió inquieta y desbordante, calentando su corazón, llevado siempre como una pluma por los vientos de las pasiones. Quería, al fin, á todo trance, pagar á sus hijos las caricias y los desvelos que en el olvido les negó; quería resarcirles del pasado abandono, dándoles ahora á manos llenas alegrías y regalos.
Regina aprovechaba tan buenas disposiciones para satisfacer sus más extravagantes caprichos, imponiendo con altivez majestuosa los dictados contradictorios de su voluntad. A fuerza de oir «que tenía mucho talento» concluyó por desdeñar á todo el mundo y contemplarse á si misma con egolátrica devoción. Era en el fondo piadosa y dulce; pero el sentimiento, como una fuente prisionera en el duro cristal de la nieve, corría perezoso bajo la costra pegadiza de ideas falsas y abigarrados sueños con que llenó su cabecita rubia. A la par escéptica y ansiosa, mezclaba las burlas y las lágrimas con mucha facilidad; pasaba de la tristeza al júbilo en un instante, de la acritud á la ternura; tenía arrebatos vehementes de curiosidad y extrañas crisis de desaliento y melancolía. Pensaba con gozoso candor que todo ello eran estigmas y señales de «un exceso de inteligencia».
—¡Si yo fuese artista!—dijo un día para sus adentros. Y se propuso escribir un libro, una obra genial que produjera asombro y maravilla. Largo tiempo estuvo con la pluma en la mano sobre las satinadas cuartillas, mientras acariciaba, en traza de meditación, los pelitos rubios de las sienes.
Pero incapaz de reducir á la disciplina la muchedumbre infantil de sus pensamientos, acabó por diseñar en las páginas unos muñequines de cabeza muy gorda y ojillos espantados, caricatura de sus ideas precoces. ¡Oh; el arte exige paciencia y esfuerzo doloroso; aprendizaje largo y difícil! ¡Jamás podría la soñadora someterse á tan duro ensayo! Escribir libros y tañer el piano y el violín; manejar los pinceles; hacer maravillas con mármoles y bronces, son cosas bellas y admirables, que despiertan asombro, curiosidad y devoción, pero no se logran sin trabajo y sin pena...
Regina, luego de llorar sobre las cuartillas de nieve, concluyó riendo como una loca al ver los fantoches que había dibujado.
—¿No es más cómodo y fácil—dijo al fin—gozar del trabajo ajeno y echar á volar la fantasía sobre todas las cosas del mundo?...
Dispuesto Jaime de Alcántara á cumplir sus propósitos paternales, preguntó á Regina qué clase de vida nueva quería emprender.
—¿Qué es lo que tú prefieres?—la dijo, como esos magos de los cuentos de color de rosa, que interrogan á las princesas sobre sus antojos, con una varita de virtudes en la mano.
La muchacha tenía prevenida la respuesta. Ya muchas veces se la había dado, en sueños, al hada visitadora de las juveniles fantasías.
—Quiero viajar—exclamó—. Este pueblo me aburre... Quiero ver cosas nuevas, atravesar tierras y mares, recorrer el mundo...
Había una infinita impaciencia en estas palabras, un desmán de curiosidades y deseos contenidos, el ímpetu brioso de una juventud enérgica y temeraria una ardiente sed de comprobar en el libro grande y abierto de la vida, cuanto la muchacha leyera en los otros libros, desatentada y febril.
—¡Viva la bohemia!—pronunció de repente, con un grito que hizo huir á los pájaros del huerto.
Jaime, halagado en sus gustos nómadas, estrechó en sus brazos á la niña, repitiendo alegre como un colegial en vacaciones, los versos de un poeta francés, amigo suyo en París: