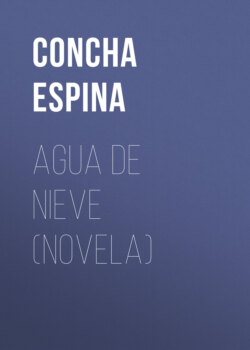Читать книгу Agua de Nieve (Novela) - Concha Espina - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеÍndice
el niño enfermo.—oriente.—spa.—-la mujer cabeza.—la media luna.—¡vámonos á américa!—el mar.
Cuatro años de holgorio por Europa no bastaron á satisfacer la insaciable curiosidad de Regina. El espectáculo del mundo, atisbado en tan múltiples formas, superficiales y rápidas, no hacía sino excitar su apetito de emociones; todo quería verlo y sentirlo en su ruta, sin tener paciencia para detenerse á comprenderlo y amarlo. De cuantas cosas percibía no le quedaba luego más que un tropel de sensaciones contradictorias.
La naturaleza, el arte, la historia y la leyenda, íbanla llamando por diversos caminos; pero una dolorosa irritabilidad de su imaginación la obligaba á devorar las impresiones con estímulo impaciente de otras distintas, como si le faltase tiempo para saborearlas, como si alzase Dios sobre tan desbocadas ansiedades el castigo de no poder gustar los frutos de la vida, la maldición de desflorar todos los goces en una carrera anhelosa y penitente.
Las cuitas de Daniel obligaron á la viajera á muchas detenciones imprevistas. Con frecuencia el niño necesitaba reposo, y era siempre su hermana la primera en notarlo y prescribirlo.
En las forzosas paradas del errabundo peregrinaje, muchas eminencias de la medicina auscultaron el pechito endeble de Daniel. Aquellos sabios doctores mecieron la cabeza, conpungidos, diciéndole al padre inquieto:
—Muy lento desarrollo... Estrechez de la cavidad torácica... Pobreza de sangre...
Y algunos, más desengañados ó menos piadosos, añadieron cruelmente:
—Candidato á la tuberculosis...
La amenaza siniestra quedó flotando sobre los alegres nómadas como una ironía de su buena fortuna.
Joven y hermoso el padre; la hija moza y gentil; robusta y agraciada la doncella, iban por el mundo, derrochadores, sin pena ni gloria, y era Daniel á su lado la triste nota del humano dolor, la sombra de la fatalidad, que no perdona á los felices.
Amaba Regina á su hermano con pía ternura; le mimaba como á un chiquitín; tenía para él condescendencias protectoras y entrañas maternales. Pero desde que vió esquiciarse el señuelo de la Avara en los ojos velados y dulces de Daniel, padeció rudas crisis de terror y misericordia.
Si el pobre sentenciado se amortecía silencioso y febril, en horas turbias, era Regina siempre su más infatigable compañera. Apostábase junto al lecho del paciente, inflamada en temerarios rencores, avizorando, en traza de reto, el sutil avance de la Intrusa. Con el frescor saludable de sus bellas manos, acariciaba Regina las manitas madorosas del niño, y erguía el lozano busto como troquel adversador contra la enemiga invisible. En esta defensora actitud hablaba á Danielín alegremente, ocultando en la maravilla de sus gorjas los hilos de una voz que temblaban rotos de miedo.
Como el muchacho solía animarse con estos halagos, Regina se altivecía entonces, suponiendo que disputaba, triunfadora, su presa á la muerte.
Otras veces, medrosa del silencio en sus velatorios, entonaba una dulce cantilena, mientras se adormecía el niño en la quieta oscuridad de la alcoba. Viéndole ya en reposo, iba á besarle, pero al advertir que estaba desfallecido en profundo sopor, después del acceso febril, sentíase á punto de lanzar un grito, helado como la frente del enfermo... Allí estaba la Astuta, la Invencible... Se removía en la estancia el toldo de la sombra con rumores macabros, tal vez de mandíbulas crujientes ó de áspera guadaña, y Regina, en un esfuerzo viril de angustia y de valor, alzaba los brazos sobre Daniel como queriendo defenderle.
Cuando el hermanito recobraba algunas fuerzas y volvía, con arrestos fugaces, á la vida, en vano la moza pretendía arrebatar de aquella existencia amada el halo de mortal sufrimiento con que se inclinaba hacia la tierra. Imaginando que el niño se dejaba vencer por cobardía; que se dejaba morir, como su madre, en la dilatación de una sonrisa humilde pretendía aleccionarle, fortalecerle, henchirle de esperanzas y rebeliones.
Mirábale á los ojos con hipnótica fijeza; le soplaba en los labios el cálido aliento de la florida boca; le sacudía fervorosamente con sus brazos recios y hermosos, como si se creyera dotada de un poder sobrenatural para repetir en la carne marchita de Daniel el divino milagro:
—¡Levántate y anda!...
Reía el niño con diversión, tomando á juego los arrebatos de su hermana, mientras Jaime se conmovía en aquellas escenas rápidas y crueles, y Eugenia suspiraba, disimulando sus temores.
De aquellas luchas entre el cariño y el espanto, á la vera de Daniel, le quedaban á Regina un amargor y un tedio, contra los cuales buscaba defensa en furiosa renovación de placeres.
Apenas su hermano se animaba con aparentes destellos de salud, la madrecita delegaba en Eugenia sus obligaciones, y eligiendo un lugar sano y cómodo para la doncella y el niño, disponíase á tramontar volcanes, resucitar mitos, registrar monumentos y ruinas y perseguir sombras y musas. La acompañaba su padre, amante y orgulloso, aliviando su corazón de la presencia lastimosa de Daniel, con una facilidad acaso ligeramente egoísta.
Los dos, solos y juntos, sentíanse consolados y felices, llenos de la fuerza alegre que dan la juventud, el talento y la hermosura. Ligeros y engreídos, formaban una linda pareja de ambulantes, á quienes se tomaba por matrimonio, con gran contento por parte de la niña y halago juvenil para el papá. De esta guisa posaron su fugitiva planta en cientos de parajes raros y bellos, sin que Regina renunciase á uno solo de sus caprichos de exploradora, por costoso y difícil que pareciera. Cantó frente á Estambul la Canción del pirata en homenaje á Espronceda, su compatriota, y navegó sobre el Mármara y el Bósforo, deteniéndose á saludar la Torre de la Doncella, donde la infiel sacerdotisa de Venus adoraba en románticas citas á su heroico Leandro, náufrago de amor en las furias del Helesponto... Quiso buscar las huellas de Shakespeare en su tierra natal, cabe el Avon, y recitar las baladas de Walter Scott, á orillas del Tweed... Quiso dormir en los lagos de Suiza y deslizarse en raudo trineo sobre el Neva helado, envuelta en ricas pieles de Astracán... Erró, sabia y curiosa, entre los viejos mármoles de Atenas, y sus ojos aventureros navegaron por la azul bahía de Eleusis, á la hora melancólica del crepúsculo, cuando los centenarios bosques de mirtos se inclinan hacia el mar en lánguido suspiro...
Jaime y Regina habían llegado á olvidar un poco el adolecido rostro de Daniel; pero una fecha vino á decirles que había llegado el tiempo de llevarle á las aguas salutíferas de Spa, según prescripción de un médico ilustre.
Y allí precisamente, al pie del famoso manantial, promesa de salud, sintió Regina, por paradoja, su primer malestar físico. Era un mareo doloroso, con punzadas en las sienes; una profunda fatiga del espíritu, que hacía pesadas y enormes todas sus ideas, y mezclaba sus memorias en extravagante confusión. Inapetente y desmayada, sentía necesidad de cerrar los ojos á cada momento, con la rara sensación de que todo su cuerpo era cabeza.
A las alarmas de su padre, contestó, queriendo burlarse de sí misma.
—Tengo náuseas en la frente...
Y era verdad. Sentía ascos y bascas en la cabeza, en la cabeza monstruosa que le bajaba hasta los pies y le crecía sobre los hombros hasta dar en el techo de su cuarto. Se acostó entelerida. Dentro del miembro disforme que había tomado posesión de su persona entera, bailaban los recuerdos gigantescos y confusos, veloces, disparatados...
Un beso devoto que dió Regina en Ruan al Corazón de León de Ricardo I, mirábale ahora, sangriento como una herida, impreso en el rostro de Juana de Arco, la cual se paseaba tranquilamente por la plaza donde la quemaron, en la propia ciudad de Normandía.
A este punto llega Schiller, con su peluca rubia y su casaca con puños de encaje, dando voces, pretendiendo que se aplace el suplicio mientras él compone su drama La doncella de Orleans. La gran plaza se llena de soldados ingleses, de sacerdotes, de gente curiosa y vocinglera; pero de pronto se disipan todas las imágenes y se abre en el fondo un agujero inmenso, negro como la boca de un sepulcro. Lanza Regina un grito, y las tinieblas se deshacen; aparece el mar y en el mar unas islas blancas y sonrosadas, como mármoles al sol... Luego un paisaje bellísimo, todo sembrado de ruinas; al fondo se dibuja una gigante acrópolis de airosas columnas y labrado friso... Un tropel de garzas reales huye á esconderse en las orillas de un lago azul... Son los dioses fugitivos, que, añorantes de Grecia, se disfrazan á menudo para visitar los sagrados lugares de su antigua dominación... Al cabo, Regina, vestida de tirolesa, baja del Monte Rosa, pisando con blandura la nieve. Atraviesa valles y ríos con suma facilidad: se detiene en la isla Bella, bajo los opulentos toronjales, y se pone á hacer un lindo ramo de adelfas, blancas y rojas...
De repente se le echa encima la rígida sombra de un enorme ciprés, y Regina se siente presa en tupida maraña de siemprevivas. Todas estas flores de cementerio muestran unas caritas llorantes y resignadas, y parecen miniaturas de la cara angustiosa de Daniel.
Medrosa y contrita la muchacha, quiere rezar por su hermano, pero no se acuerda de ninguna plegaria. En vano pugna por hallarla en su corazón. Su corazón no existe. Regina sigue siendo toda cabeza... Busca que te busca, bajo el cráneo fenomenal, encuentra la infeliz muchas imágenes, algunas ideas enrevesadas, unos pensamientos que se encogen y se estiran, como larvas temblorosas... ¡oraciones, ninguna! Las caras de muchos Danielitos chiquitines la acosan en todos aquellos brotes de sepultura que aciagos crecen en la fecundidad de la isla Bella, entre bálsamos, orquídeas y limoneros... Quizá su hermanito abandonado la llama y la acusa; tal vez se está muriendo el triste, solo y mísero... Regina quiere, á todo trance, pedir clemencia al cielo.
—¡Una oración! ¡una oración!—grita desesperada. Su terrible cabeza se arrodilla, y con esfuerzo desgarrador, entre unos labios secos y duros, pronuncia maquinalmente una voz melodiosa:
—Con Dios me acuesto... con Dios me levanto...
—Hija mía, ¿qué dices?—pregunta alarmado Jaime, á la cabecera de la cama.
La enferma abre los ojos.
—Estoy rezando—murmura. Y sonríe con gozo repentino, al sentir en la almohada su cabeza de tamaño natural, y al advertir que su cuerpo, bienlogrado y armonioso, obedece á la cabecita rubia en movimientos fáciles.
Alcántara la observa con ansiedad creyendo que delira, y la muchacha se coloca una mano sobre el corazón acuciando sus latidos con un resto de inquietud y pidiéndole todavía una plegaria, más supersticiosa que ferviente.
El buen corazón, pronto siempre á conceder cuanto le piden, contesta sin tardanza:
—Padre nuestro, que estás en los cielos...
Regina cerró los ojos con dulzura y adormecióse en aparente serenidad, con la desusada oración entre los labios, que sonreían y rogaban en una vaga mezcla de beatitud y divertimiento.
Tal vez aquel benéfico reposo gustaba á medias de la santidad de una deprecación confortadora y de la fantasmagoría de unos sueños enrevesados y sorprendentes...
Poco después, en su visita de la noche, el médico pulsó á la enferma cuidadoso, sin despertarla, y aseguró á Jaime que había remitido la fiebre nerviosa que aquejaba á la niña, y que en unos descansados días de Spa quedaría sana y alegre.
Y fué verdad que muy pronto, curada y placentera, inventaba Regina nuevas caminatas, aburriéndose ya en el famoso paseo de Las siete horas, donde Meyerbeer compuso sus más bellas partituras; pero le habían probado tan bien á Danielito las aguas y los aires del balneario belga, que en obsequio al muchacho se detuvieron allí los viajeros cuanto la impaciencia pesquisadora de Regina lo pudo permitir.
Ya en traza de ruta, aquella impaciencia señaló audazmente el camino de Africa. Ningún obstáculo puso Jaime á tan imprevisto derrotero; mas ante la flaqueza de Daniel y el semblante estupefacto con que Eugenia recibió tal noticia, la señorita y el papá resolvieron dejarlos á los dos en un célebre sanatorio, donde el chico afirmase su naciente mejoría al lado de la solícita doncella, mientras ellos hacían con libertad y soltura la expedición africana.
Y así la emprendieron. Los abrasados países del Profeta, el misterio sensual de la vida mahometana atraían á la moza como un objeto de suprema curiosidad. Sus últimos sueños de inquietud y de neurosis se habían balanceado sobre un inmenso campo rojo, lleno de esbeltos alminares, bajo el arco gracioso de la media luna... Ansiaba conocer las orillas del Nilo y los restos ciclópeos del Egipto legendario; las tierras salvajes y escondidas, el desierto, las minas del oro y del diamante, cuanto había desflorado en los libros de su ardiente adolescencia.
Pero hubo de contentarse con un breve paseíto por tierra de moros, y al tornar dos meses después el poeta y su musa al sanatorio suizo, tuvieron la fortuna de hallar á Daniel muy repuesto de salud.
Al punto concibieron la perdida esperanza de lograrle, firme en la vida por una de esas prodigiosas evoluciones de la voluble pubertad. Infante caedizo se aparecía el muchacho, aun en aquel efímero gentilear de sus catorce abriles. «Su niño» le llamaban siempre con halago de protección Regina y Eugenia, y «el nene» le nombraba su padre todavía.
En los ojos claros y melancólicos de Danielito flotaba siempre una niebla de timidez infantil; toda la endeblez de su persona lánguida y menuda tenía un aspecto enfermizo y contristado que pedía ternura y caridad. Cuando una ficticia llamarada de vigor se le encendía en las mejillas y en los ojos y calentaba sus miembros, libertándolos de su habitual laxitud macilenta, Daniel, con su cabello dorado y rizo, sus pupilas pesarosas y su delicado perfil, era un bello adolescente, una interesante figurita que hubiera estado en carácter con hábitos de terciopelo y gorguera encrespada, como regalado pajecillo de una reina ó modelo de un cuadro de Van-Dyck.
El padre y la hermana hallaron al doncel sonriendo á una de aquellas mentiras de salud y de belleza con que los verdes años engañarle solían. Los peregrinos de Africa se dejaron encantar por la ficción acariciadora que había pintado rosas falaces en la cara del muchacho y que á su voz y á sus ojos diera brío y calor.
Regina entonces, infatigable y resuelta, dirigió á su padre unas palabras sembradas largo tiempo en su imaginación, y que lo mismo podían ser una consulta que un ruego, ó tal vez un designio.
—Vámonos á América.
Y Jaime, como un eco, sin vacilar ni discutir, con sugestión ferviente, repitió:
—Vámonos...
Eugenia y Daniel, que tenían ya el presentimiento de aquellas palabras en los sedientos labios de Regina, también dijeron sumisamente:
—Vamos—con lentitud en que temblaban la curiosidad y el miedo, en sigilo emocionante.
Y se fueron. En un puerto francés tomaron pasaje para Cuba, primera tierra americana que deseaba conocer la hija del poeta cubano...
—¡El mar, el mar!... Las azules llanuras pacíficas; las llanuras grises y espumosas; las naves lejanas, hendiendo la infinita soledad del horizonte con una vela blanca y fuyente, con una bandera que saluda y se borra... Las castas bodas inmensas del celaje con las aguas; un pez que vuela; un monstruo que asoma; un ave que pasa; una estrella que gira... El peligro acechante; la tempestad inclemente, la dulcísima bonanza...
Estaba Regina loca de contenta con el regalo de tantas novedades, apenas adivinadas por ella en sus breves navegaciones; y toda la codicia de sus ojos negros se derramó, febril, sobre la sábana enorme del Océano, mugiente y abismal...