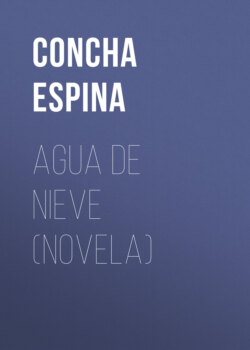Читать книгу Agua de Nieve (Novela) - Concha Espina - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеÍndice
parís.—la musa del boulevard.—del sena al tíber.—las pulseras de fuego.—el castillo de rolando.—las fresas del rhin.
El primer alto de los peregrinos fué París, antiguo teatro de los triunfos y aventuras del buen Jaime de Alcántara; imán de todos los calaveras ociosos y noveleros del mundo. Allí conocieron Regina y su aya que el veleidoso poeta era todavía muy rico, porque Jaime acomodó á sus hijos en elegante morada y hartóles de regalos y finezas.
Pero aquel dorado bienestar tuvo para los niños una sombra; una sombra perfumada y tangible que respondía al nombre romántico de Silvia, y que arrastraba, con mucha languidez, por las lujosas estancias, el fru-fru de unas faldas de seda y la sonrisa inalterable de unos labios bermejos.
Antes que la penetración poco sagaz de Eugenia hubiese definido la categoría de aquella mujer, ya Regina la miraba con ceño adusto, calificándola, en castizo español, con ignominiosa palabra.
Todas las lagoterías de la astuta francesa para atraerse el afecto de la niña fueron inútiles; y cuando Silvia se cansó de halagarla y á su vez arqueó las cejas y esquivó la sonrisa, una guerra dura y enconada se entabló francamente entre las dos.
De cuanto disponía mademoiselle con dominantes atribuciones, protestaba Regina en duros enojos y en vehementes quejas á su padre. Ni una ni otra se entendían de palabra, pero por signos y ademanes, con ojos airados y acentos iracundos, se maltrataban y perseguían á todas horas, sin que Alcántara lograse que los espectáculos y curiosidades de París, tan nuevos para la niña provinciana, diesen tregua á la ardiente lucha.
No conforme la hija del poeta con rendir su orgullo á los pies de aquella Musa del boulevard, armóse capitana en la doméstica insurrección, y fueron tan hábiles sus trazas, que logró arrinconar maltrecho á su enemigo. Atrajo á Daniel primero, y con persuasivo discurso, halagador y mimoso, contóle que Silvia era «un demonio francés» disfrazado de señora; que sus labios tenían un carmín venenoso para los besos, y sus caricias un hechizo fatal para los niños... Medroso el nene huyó con espanto de mademoiselle; y la servidumbre francesa de Jaime, un poco fascinada por la travesura gentil de la mozuela, y un poco egoísta, afiliándose al partido más poderoso, pronuncióse también á favor de la niña española, imperante en aquel extraño hogar con toda la supremacía de un ídolo nuevo.
La apacible y diplomática Eugenia Barquín, tan enemiga de contiendas y disgustos, inflamóse al cabo en el belicoso espíritu de su adorada niña, y entre dientes llegó á llamar á Silvia co-co-te, cuando la francesa le daba cuenta de los desmanes de Regina, con muchos ¡Hèlas! y muchos ¡Mon Dieu!, que Eugenia tomaba por agravios.
En lo más recio de aquella diminuta guerra bilingüe, la niña, agotada ya la paciencia, se presentó á su padre con aire solemne y digna actitud de mujer, diciendo:
—Elige ahora mismo entre Silvia y yo. Si ella no sale de esta casa en seguida, yo me vuelvo á Torremar...
Tan firme era su acento y tan segura y valiente la expresión de sus ojos, que Jaime dispuso al punto la partida de la Musa...
Fué aquella la más sonada victoria con que Regina esclavizó al caballero; desde entonces afirmó su poder con perpetuo dominio sobre el corazón de Alcántara. No supo ella, ni le importaba gran cosa, si su padre seguía cultivando el trato de la vencida demoiselle, ó de otra tal; pero por la solicitud y fineza con que la regalaba el paternal cariño, pudo creer, y lo creyó desde luego, que todas las Silvias del mundo se habían muerto para el poeta...
Jaime de Alcántara desconocía como sus hermanos los bohemios suelen, la ciencia crematística. Era de esos hombres, pródigos de corazón y dinero, que tiran el oro debajo de sus placeres y hunden las plantas en el blando camino de su ruina, con la más admirable indiferencia; de esos que saben llegar á la vejez pobres y estoicos, ó morir voluntariamente, con un altivo gesto de rebeldía ante la miseria.
Oriundo de Torremar y nacido en Cuba, Jaime era rico por herencia de sus padres. La casualidad, mejor que su cautela, habíale conservado mucha parte del patrimonio, consistente en cafetales y vegas de tabaco, allá en la fecunda tierra nativa; pero las rentas copiosas de aquellas posesiones llegaban á su dueño tarde y con daño, filtrándose entre los dedos de uno de esos administradores de Ultramar, de quienes tan malas partidas se cuentan en Europa.
La mueca negligente con que Jaime recibía y gastaba aquellos dineros, sin contarlos siquiera, desapareció cuando Regina, ya en su papel de dueña del hogar, dilató la mirada interrogadora sobre los ojos de su padre, y le llamó á capítulo con una sonrisa no exenta de severidad. Y Alcántara, de cera entre las manos de su hija y decidido á ser la Providencia de sus antojos, se puso entonces á escribir cartas, hacer cuentas y dictar órdenes, ejercitando sus derechos como señor absoluto de sus haciendas. La amenaza de un viaje á Cuba dió como por ensalmo solución sencilla á estos asuntos enojosos. Crecieron las rentas, mejoraron los negocios y descansó Jaime, seguro de poder con holgura apoyar los designios de su hija.
Tal vez, un poco fatigado de andanzas y aventuras, él hubiera querido entonces anclar en París la nave de sus cuarenta años, y allí mecerla en el sosiego de una vida fácil, sin abuso de placeres ni agitación de pasiones, sometido al influjo bienhechor de sus niños, que tan dulcemente le habían echado al cuello la santa cadena de olvidados amores y deberes. Pero Regina, la maga de los cabellos rubios y de los ojos negros, que con sus manos casi infantiles gobernaba el hogar y señalaba el rumbo á la existencia del padre, no pensaba lo mismo.
Un año en París le había bastado para agotar el manantial de todas aquellas novedades. Contempló al principio con devoradora atención el semblante alegre y magnífico de la villa enorme; visitó los insignes monumentos, los teatros, los bazares cosmopolitas, los museos, los palacios históricos, y cuantos lugares le inspiraban curiosidad por haberlos ya conocido en las novelas. Vió lo que puede ver en París una mujer aprendedora y honesta, hizo milagros de brujería sobre la movible cara mundial de la villa luminosa, adivinando los misterios más recónditos, y así que logró disciplinar la palabra y el oído para comunicarse con aquel gran pueblo, como ya lo hicieron desde el primer instante sus ojos parlanchines, suspiró hastiada, y dijo, con insinuante ruego, firme como un mandato:
—¡Padre! ¡Vámonos de aquí!...
Con la esperanza de hallar nuevos y hermosos los caminos del mundo, al través de los ojos de su hija, emprendió Jaime sonriente la ruta que sobre un mapa señaló aquella linda «doctora» de diez y seis primaveras.
Componían un grupo interesante, el papá, joven y guapo, sumiso con rendición absoluta á los deseos ardientes de la muchacha, y ella, haciendo con mucho donaire de madrecita entre su padre y su hermano, á quienes por igual prodigaba órdenes y caricias.
En aquella pequeña tribu, formaba la vanguardia Eugenia Barquín, sin asombrarse de cosa alguna como buena montañesa, dócil siempre y mollar á los caprichos de la señorita.
De este modo salieron de París como de Torremar habían salido: llevados adelante por el mundo bajo el hechizo imperioso de una precoz curiosidad de mujer...
Anhelosa estaba Regina de verificar en ciudades y en caminos, en selvas y mares, las historias y las fábulas que aprendiera en su ambicioso hartazgo de lecturas. Poblada la memoria de ideas y de imágenes en confuso vértigo; exaltada la fantasía; lleno de fiebres el entendimiento y el corazón, no había de quedar rincón en el planeta, según se prometía, donde no pusiera los ojos.
Su gran deseo era conocer Italia. Aplazando con un desdén muy español, el viaje debido á las glorias y hermosuras de su patria, tan llena de arte y de recuerdos, quiso ir á Roma.
No la detuvieron por muchos días los monumentos de la ciudad eterna, Meca de los artistas, ni tampoco los dulcísimos paseos por la encantada Venecia, ensueño de románticos y propicia excursión de novios ricos. La reina del Adriático, puesta entre el cielo y el mar con desprecio de la tierra, tenía para Regina un semblante amigo; cruzó sin extrañeza sus silenciosas calles de agua, como si ya muchas veces hubiera contemplado la mansión de los Dux y el león de San Marcos, recostada en el fondo de una góndola, igual que una antigua dogaresa.
La pequeña mano dictadora se alzó en amistoso saludo hacia el puente de los Suspiros, y hasta le parecieron familiares á la niña las casas del Ticiano y el Tintoretto; recordó las páginas de El Fuego, de Gabriel d'Annunzio, y el ceño adusto de Ricardo Wagner llorando sus amores á compás de la música de Tristán é Iseo. Todas las sombras insignes que poblaban la vieja Señoría, inclináronse reverentes al pasar la niña española; tanto en láminas y en letras había ella navegado entre pórticos de mármol, y gondoleros tenores, por aquella peregrina ciudad de amoríos y tragedias...
La Pineta de Rávena, llamó luego su atención con grandes alicientes. Le parecía á la soñadora que en el inmenso bosque ribereño del Adriático, donde anclaron un día las guerreras naves de Roma, erraban los suspiros del Dante, que desterrado de Florencia bebió en la silvestre soledad inspiración para las páginas inmortales de su Infierno. Buscó Regina devotamente la silenciosa orilla del Canal, sitio predilecto del vate florentino; la célebre Vía del poeta, donde cantó y amó lord Byron á la condesa Guiccioli, donde también Bocaccio y Dryden padecieron y amaron.
Todo el bosque susurró en una lenta cabezada majestuosa, como de saludo y asentimiento á la férvida evocación de la niña perseguidora de ecos y de espíritus; y un aroma de poesía y de leyenda envolvió en le nemorosa espesura á la devota visitante...
Aquella frente juvenil, abrumada por pliegues prematuros, sintióse en Bolonia la Docta oreada por un altivo soplo de sabiduría; la rubia cabecita inquieta y febril se irguió con petulancia imperiosa entre monumentos etruscos y palacios de la Edad Media, ladeándose con tan ufana seguridad como las insignes torres inclinadas...
Un beso premeditado, un poco frío, incrédulo tal vez, sobre el sepulcro de Julieta y Romeo, en Verona, y luego el camino austriaco de Splügen para subir á los Alpes, que ya había contemplado con avaricia desde la catedral milanesa. Cuando hubo dado fe de arrestada alpinista en el soberbio monte Rosa, quiso bajar Regina al golfo de Spezzia en busca del magnífico espectáculo que ofrecen desde allí los mármoles de Carrara, lanzando sus crestas audaces al cielo intensamente azul, como bravía cantera de estatuas y palacios vírgenes aún no labrados por la gubia y el cincel... Deleitoso paseo por el valle del Arno, volviendo siempre la cabeza hacia el marmóreo monte que el sol inflama con sangrientas luces; al Sur de la dorada maravilla la solitaria torre de añeja mención en la literatura italiana, Pania della Croce, la Pietra Pane de Dante Alighieri... Otra vez el recuerdo del inmortal enamorado de Beatriz... ¡El Dante! ¡Oh, muy amigo de Regina!... La cual, como también conoce á Horacio, se detiene en Tívoli, frecuentado rincón del poeta latino, y allí consagra la viajera, en español un poco afrancesado, el testimonio de su fría admiración hacia las musas clásicas.
Pero estas excursiones son como visitas de cumplido, coyunturas que la niña aprovecha para engreirse de su familiaridad con tan egregios nombres; tácitas pruebas que á sí misma se ofrece de que todo lo sabe y todo lo comprende. Sus pasos por aquellos lugares predestinados, semejan reverencias gentiles, graciosas demostraciones de erudita amistad.
—¡Adiós, Dante!—murmura Regina.—¡Adiós, Horacio! Hasta otro ratito... Me reclaman las vivas realidades; quiero calentar mis manos en la hervorosa lava del Vesubio... Siento "la embriaguez del fuego"... Me voy á Nápoles... ¡Adiós! ¡adiós!
Pero Regina es ya una mujer, y mujer coqueta. Se olvida del volcán repentinamente para comprarse lindos corales en la Torre del Greco. Después, ya en lo alto de la trágica montaña, entre el cielo y el cráter, se divierte contemplando las sangrientas pulseras de cuentas coralinas, que caen como esposas de fuego sobre sus manos... Siempre guardará aquellas joyas como un regalo ardiente del Vesubio...
Quiere luego mirar el firmamento esplendoroso desde la torre de Bellosguardo, allí donde el mártir Galileo leyó en los mundos siderales, y gustar en Florencia, patria de tantos artistas próceres, un saludable reposo bajo el pálido verdor de las encinas, viendo correr el Arno entre laureles.
También quiere subir al Etna, que le inspira mucho respeto, ya que data nada menos que de Píndaro el relato de sus pujanzas destructoras.
Mas llegando á Sicilia ha de buscar la playa donde se abre un túnel en ruta desconocida. Sonríe la muchacha con desdeño, asegurando que el misterioso túnel corre por debajo del mar hasta la Elida, hasta el sitio donde Diana convirtió en fuente á la ruborosa Aretusa para sustraerla á las persecuciones de Arfeo, el dios río...
—Pero fué el caso—añade Regina—que Arfeo juntó sus aguas con las de su amada ninfa, y el doble caudal desapareció para siempre, perdiéndose en las arenas con secreto de amor... ¡Qué preciosa leyenda!... ¡Amar como los dioses y como las aguas, evaporarse como el rocío en el seno de la naturaleza! ¡Convertirse en fuente y en nube, en tierra y en flor! ¡Qué maravilla!
La andariega española, que á la postre no sabe qué busca ni qué quiere, concluye por cansarse de Italia. Ya los museos la aburren, la contemplación de los tesoros del arte y de la historia la causan un tedio y una fatiga que no se atreve á confesar. Atenta sólo á las superficies doradas de las cosas, no acierta á discernirlas, amarlas ni comprenderlas. El corazón permanece intacto y glacial bajo la calentura constante de la imaginación y de los sentidos.
Embriagada de luz y de color, en la tierra madre de la raza latina, busca ahora, por contraste, los cielos norteños, los países románticos de Noruega y Alemania. Ecos de los antiguos trovadores del Rhin le dicen leyendas de amor y de muerte, estupendos lances de pasión heroica, memorias perdurables prendidas en dramáticos jirones en los sombríos abetos de la Selva Negra. Ríos y afluentes que bajan tranquilos entre praderas lozanas para dar nombre á risueños valles; torrentes espumosos que rugen desmelenados en hondos desfiladeros y salvajes rocas, todas las aguas de la Selva, madre del Danubio, tuvieron para Regina lenguas y voces, antiguas imágenes y romancescas tradiciones.
Aquí estuvo el castillo que edificó Rolando para vivir en austera soledad, frente al monasterio donde su amada, creyéndole muerto, se encerró niña y hermosa... Allí la cima del Dragón, donde Sigfredo mató al monstruo que robara á la hija de Auderico... Más lejos, la montaña de la Nube, con la historia sangrienta de la esposa infiel, y entre visiones de sílfides y gnomos, surge de las aguas la poética relación de la doncella de Eherenthal. Regina está á punto de batir palmas como en el teatro de Torremar, durante aquella inusitada representación de El oro del Rhin.
Opera fantástica le parece también á la niña este paseo por el gran río alemán; cantan las aguas, cantan los bosques, desfilan los valles á manera de decoraciones peregrinas; y en la inquietud de las ondas, en las penumbras del paisaje, flota la tradición, viven y sienten las imágenes legendarias... ¡Rolando! ¡Qué nombre tan varonil!... Es un caballero fuerte y hermoso que vuelve de la guerra con marciales arreos...
—Aquí estoy, amor mío, exclama la imaginación de Regina.—No es cierto que me haya metido monja... No creí en tu muerte nunca... ¡Llévame á tu palacio de mármoles y bronces!
Y la mocita navegante extiende hacia la ribera sus brazos y dilata con emoción sus ojos de sonámbula.
Es ella la novia fiel, la dulce prometida. Rolando la espera para desposarla en su castillo mágico...
Pero la soñadora enamorada se asusta un poco de amores tan serios y definitivos. Impresionable y golosa, quisiera un placer á flor de labio, que no se adentrase mucho en el corazón.
Ved por cuánto el territorio de la Selva Negra está lleno de ricos y perfumados fresales que cubren de flores y frutos las faldas de las montañas y la ondulación de las praderas; que acosan las ciudades, los pueblos, las cabañas; invaden los caminos, patios y jardines, y trepan por las rocas, á lo largo de los muros, ofreciéndose entre las piedras con prodigiosa fecundidad...
Excitados el apetito y el asombro de la supuesta novia, sus labios «de fresa» buscan el fruto que tanto se les parece, con repentino abandono de Rolando el guerrero.
Y todas las leyendas del Rhin se eclipsan en la sabrosa realidad de aquella golosina predilecta...