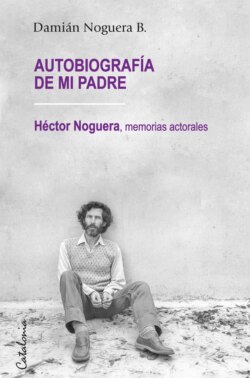Читать книгу Autobiografía de mi padre - Damián Noguera B. - Страница 11
2
ОглавлениеSoy un niño en un momento en donde los niños no existen. Tengo siete años y todo pareciera sostenerse en los márgenes de un silencio incómodo. Mi papá y mi tío Raúl han muerto en menos de un año. Mi abuela está recluida en su pieza del segundo piso vestida de negro, como si tuviera la necesidad de recordarnos todos los días que dos de sus diez hijos murieron, y mi mamá aún sirve un tercer puesto en la mesa del comedor. Soy el único niño que vive aquí. Los primos de mi edad pasan el tiempo en el fundo de Esperanza, cerca de Villa Alegre, con mi tío Alfredo, alejados del calor, del bullicio ciudadano y la severidad de los edificios oscurecidos por el esmog santiaguino.
La casa está de luto. Es un luto estoico, que no da cuenta de una calma, sino más bien de un hermetismo artificioso en donde todo se oculta y se desplaza. Es como si el silencio que sentí en la pieza de mis papás se hubiese quedado para siempre atrapado en la oscuridad de estas casas. Afuera las procesiones, las marchas del Frente Popular, los gritos del comercio central, el chirrido de los tranvías son el único contraste a este enclave de silencio inserto en pleno Santiago. Londres se siente como una interioridad exacerbada que se repliega a sí misma, como una isla que se refugia del bullicio en una mezcla de arquitecturas neoclásicas, barrocas y renacentistas. Londres estructura su fachada en dos. En un arriba de mis abuelos y mis tíos. En un abajo de los almacenes, de mi mamá y yo.
Juego con mis soldaditos de plomo sobre una cómoda con una superficie de mármol llena de grietas, como un puzle que no se puede desarmar. Tengo un batallón que va aumentando sus filas con cada Navidad que pasa. Escucho el golpe acentuado de sus botines sobre el pavimento de la calle Ejército que es el mármol roto, tal vez por culpa de algún bombardero que se fue volando a la Segunda Guerra Mundial. Construyo una gran batalla. Ilumino a los soldados muertos con la lámpara de la máquina de coser de mi mamá. Vivo en una casa que está dentro de otra casa más grande. La ciudadela de mis abuelos es la única que tiene tiendas en el primer piso: un almacén y una florería que parecieran aligerar un poco la severidad conservadora de la familia Noguera. Después del portón, hacia París, están las ventanas del dormitorio de mi mamá, luego una puerta con el número 28, más pequeña que la gran entrada. Ahí vivimos nosotros, rodeados de vidrios empavonados que nos ayudan a mostrar una estudiada formalidad cuando nos dirigimos a mis tíos y abuelos, porque después de todo somos advenedizos en un hogar que no es el nuestro.
Mi mamá al otro lado del pasillo intenta consolar el llanto de alguna de mis tías Illanes mientras prepara un desayuno que no voy a comer. Llevo meses sin comer. Y la porfía de mi mamá, que pasa horas frente a un plato recalentado, parece no ceder. A veces me inventa cuentos. Cada cucharada tiene un nombre, una expresión o una historia distinta. El interior de mi pieza es color crema, que es el color de las piezas oscuras. En el living hay un pequeño patio de luz de dos metros por dos metros que da a la terraza del tercer piso en donde viven mis tíos. Si acaso me pusiera en el ángulo adecuado podría ver el cielo y a mis tíos fumar en ese lugar. Ese patio es como un túnel hacia el sol. Pero no hay mucho más allí. Solo un triángulo de madera con una roldana en donde se cuelga la ropa para subirla hacia la terraza y secarla. Los saludo desde abajo a veces y ellos parecieran no querer devolverme el saludo, distraídos pensando en sus campos y la explotación agrícola del valle central y a su lado toda nuestra intimidad interior secándose en el sol. «Esa roldana la inventó tu pobre papá», me dijo mi mamá con una sonrisa orgullosa. Mi papá no es tanto una persona para mí como una serie de pequeños matices que pienso que debería recordar, pero que no recuerdo.
Al otro lado de la puerta hay seis cabezas de madera sobre una mesa de caoba oscura. Siento sus miradas que parecieran vigilar todo lo que sucede en el comedor. Los vidrios empavonados de la gran ventana bloquean la vista hacia el jardín común que compartimos con mis abuelos y tíos. Las cortinas siempre están cerradas. Mi mamá persiste en sus intentos de calmar los llantos de la tía Rebeca. Es una situación que se repite cada domingo por la mañana. Todas mis tías Illanes quieren ser más altas y bellas de lo que son. Lo noto en sus zapatos de terraplén, los trajes de sastre ajustados en la cintura, las chaquetas con hombreras, las cejas remarcadas con lápiz café, los sombreros grandes y tambaleantes, los aros pesados que alargan los lóbulos de sus orejas, los pelos repletos de horquillas y prendedores que recogen bucles y trenzas, el colorete en las mejillas y el rouge que parece desbordar sus labios y teñirles los dientes. Todas han sido maltratadas por sus maridos, todas han sufrido alguna decepción, y viven en el desamparo de pensiones baratas que parecen contrastar con el aparente cuidado que se dedican a ellas mismas.
Mi mamá va al living y saca un sombrero de una de las cabezas. Me mira rápido a los ojos con la reprimenda que merece un niño que aún no ha comido su desayuno. «Los niños que no comen se quedan chicos», me dice en un susurro rápido. «¿Qué diría tu papá?». No respondo. Los deseos de mi padre parecen converger con los intereses de mi familia, como si mi papá fuera el más Noguera de los Noguera. Mi mamá vuelve a su pieza rendida. Escucho decirle a mi tía que el velo le va a dar misterio a sus ojos, que el sombrero la hará parecer más alta. Para mi mamá las personas terminan en donde termina su sombrero. La tía Rebeca intenta con dificultad clavarse el sombrero en su peinado con un enorme alfiler adornado. Es como si se los enterrara en el cráneo. Se mira en el espejo ovalado sobre la cómoda intentando encontrar el misterio que menciona mi mamá. Asume un gesto de rubor, de risa tímida, de imaginación de una vida romántica. Contrae los pómulos y se chupa las mejillas. Camino hacia el comedor. Las cabezas me miran a lo alto de la mesa. «¿Supiste que el tío Genaro está botado a escritor?», dice la primera cabeza. «No te creo, qué horrible», responde la segunda. «¿Sabías que el ‘Bachicha’ Alessandri es de origen italiano?», dice la tercera cabeza. «Pero qué espanto», responde la cuarta. «Mira cómo camina el Titito», dice la quinta cabeza con un tocado a lo Greta Garbo. «Camina con las manos hacia atrás», responde la sexta cabeza. «Igual que su papá».