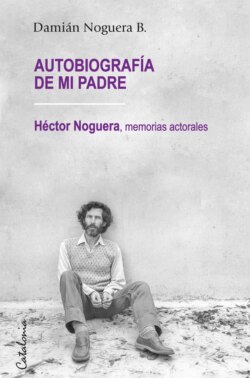Читать книгу Autobiografía de mi padre - Damián Noguera B. - Страница 7
2
ОглавлениеSostengo un nudo en mis manos. Una cuerda que no puedo desatar. Las escaleras azules se superponen a la terrosidad rota de los telones. Camino perdido como un huésped inoportuno en la hacienda de mi hija mayor, con un bufón riéndose de mí y Kent, mi fiel servidor, desterrado y obligado a aparentar alguien que no es. Ahora todo el escenario es tierra, el color grisáceo del lino, los vestuarios y las capas de Marcos Correa que arrastran el polvo del escenario. Estamos en la corte de la mayor de mis hijas, y ella se atreve a acusar mis desvaríos y con la falsa elegancia y manierismos de la corte me pide prudencia, describe los malos modales de mis caballeros que han hecho de su casa un prostíbulo. Me dice que la vergüenza motiva medidas inmediatas, que si no hago lo que me pide ella misma va a tomar la iniciativa de despedir a mi séquito de su hacienda. «¡Ingratitud!», le respondo. «Un corazón de mármol un demonio / más siniestro que monstruo submarino / cuando se muestra bajo la forma de un niño». Mi propia hija me da órdenes. Me han mentido. Me han despojado de mis bienes. Me siento un huésped en mi propio reino. El bufón a lo alto de las escaleras me da la espalda y Kent, camuflado y ungido en barro, me mira con una mezcla de amor y lástima. No estoy dispuesto a resignarme a la poca autoridad que me queda, a la que renuncié por mi propio desvarío. Empiezo a enrojecer. Todos me miran asustados como esperando a que me invada la locura, y yo no quiero enloquecer. Grito fuera de mí: «¡Demonios y tinieblas! ¡Ensillad mis caballos! ¡Reunid a mi séquito! ¡Bastarda depravada! ¡Todavía me queda otra hija!». Estoy al borde de perder mi voz. Camino en círculos. El calor es insoportable. Alfredo Castro me exige el más absoluto paroxismo. ¿Cuán abyecto puedo llegar a ser? ¿Cuán abyecto quiere Alfredo que sea? Grito otra vez: «¡Ay del que se arrepiente demasiado tarde!». El duque de Albany me pide paciencia. Le respondo diciéndole que es un buitre execrable. Ramón Núñez como el bufón se sigue riendo desde la altura del muro con un gallo petrificado como corona. Kent, al otro extremo inferior, se agacha asustado. Una tempestad se abalanza. Me lamento, con una voz aguda y quebrada me golpeo la cabeza con mi mano. Digo: «¡Oh, Lear, Lear, Lear! Golpea a la puerta / que permitió pasar a la locura / y dejar a la intemperie a la cordura».
Se puede maldecir a los padres, pero no a los hijos, y ahora tengo que maldecir a mis hijas. Eso es lo que tengo que hacer. «Tumores purulentos. Furúnculos pestilentes. Achaques de mi carne». No quiero decir lo que tengo que decir. Empieza el vértigo. Los silencios involuntarios. El crujir impaciente de las butacas. No sé si olvidé lo que tengo que decir o simplemente no quiero decirlo. El sudor frío en mi espalda, las tensiones de mi cuello, la posición de mis hombros, el espacio que ocupa mi diafragma. La manera en que me muevo hoy no es la misma manera en que me moví ayer. No puedo parar de pensar. Esto es lo que soy ahora, un ser tambaleante y destartalado que lo único que quiere es un amor incondicional, como si acaso necesitara la confirmación de que su gran pasado no fue inútil, que todo lo que construyó es importante ahora que ya no tiene nada. Soy el rey Lear momentos antes de maldecir a sus hijas. Y al fin, me atrevo a mirar a Goneril y decirle:
Escucha naturaleza escucha De ese vientre maldito no salga jamás Un hijo que la honre con el nombre de madre. Y si llegara a salir Sea un hijo del tedio Un tormento continuo de la mañana a la noche. Que imprima Prematuras arrugas en su frente Y en sus mejillas macilentas surcos profundos Por donde corran lágrimas de sangre. Sus afanes y dolores maternos Tórnalos en motivos de mofa y desprecio Para que experimente en carne propia Los dolores agudos Que nos causan los hijos ingratos. El diente de la víbora no se le compara ¡Adiós, adiós!
Y luego salgo y mientras lo hago, pienso que quiero llorar, pero el rey Lear no llora. No todavía. «Ustedes creen que me voy a poner a llorar. Se me va a romper el corazón en mil pedazos antes que yo me ponga a llorar». Se escucha el sonido reverberante de gotas que caen y que anuncian la tormenta. Prefiero combatir la hostilidad del viento que quedarme en las haciendas de mis hijas. Tengo que ser el terror de la tierra. Tengo que creer en lo que estoy diciendo, debo creer en su vida escénica, y esa es una vida que en este momento no quiero creer. Alfredo me pide que busque en mí. Lo que pasa es que no quiero ver eso que hay en mí. Por qué quiere acaso mostrar mi verdad. Qué quiere que la gente vea en mí. En qué momento el teatro se supone que tenía que mostrar la verdad. Cómo memorizar esta maldición paterna. No lo logro recordar. No lo quiero entender. Me enfrento a mi propia moral. Hay miles de personas mirándome y estoy aún solo con mi propia moral. Yo sé que Cordelia va a morir, pero el rey Lear no puede saberlo, no todavía.
Empieza la tormenta. Tercer acto. Escena cuarta. Qué refugio vamos a encontrar. Miro a Ramón Núñez. El gallo emplumado en la punta, su lengua bufonesca hacia fuera, sus labios remarcados en rojo, los colores de sus telas se sobreponen a la oscuridad. Lo miro a los ojos, le digo: «Quiero olvidar quien soy». Ramón me toma en sus brazos como si acaso fuera un niño despojado, apenas aguanta el olor de mi vestuario y mira hacia los camarines con cara de asco. Puedo ver las pequeñas resquebrajaduras de su maquillaje blanco, como grietas que surcan su cara. Mi cabeza no da más. Salgo hacia los camarines y me miro en el mismo espejo una última vez. Lear renuncia a sus hijas. A quienes he renunciado yo por todo esto. No quiero ser un mueble más en este teatro. Eugenio Dittborn está muerto. Cuando termine esta temporada, voy a renunciar. He trabajado treinta años en este teatro y voy a renunciar.