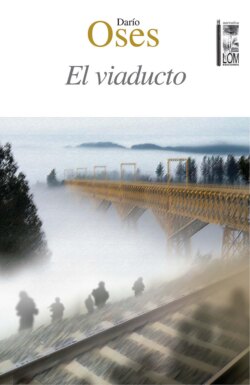Читать книгу El viaducto - Darío Oses Moya - Страница 8
Tres
Оглавление–Cálmate, Maucho. No te acalores. Nadie pone en duda que tú sigues siendo el mejor libretista, el único capaz de terminar esa teleserie tan complicada... –dijo Vattier para tranquilizarlo.
–Yo diría que es una teleserie infinita –agregó el Tani, conciliador.
A Maximiliano el vino le infundía rachas de susceptibilidad que pronto se disipaban, de manera que se entregó sin resistencias a las sonrisas amables de los tres que lo invitaban al círculo constituido alrededor de la mesa. Se aferraban a ella como náufragos sobrevivientes de un tiempo en que la ciudad todavía era amable, los cafés resultaban familiares, todos los bohemios se conocían y al despertar, a las cinco o seis de la tarde, comentaban las hazañas perpetradas la noche anterior en el Tabaris, el Goyescas o el Lucerna.
–Tú eres de los nuestros, Maucho –le dijo Vattier, quien a medida que avanzaba la noche iba recuperando un poco de voz–. En el país está la mansa cagada. La izquierda no afloja, la oposición se endurece y nosotros sabemos en qué trinchera estás. Pero entre amigos, eso da lo mismo. Nos perteneces, Maucho, sigues siendo como un hijo...
–¡O un hermano menor! –lo interrumpió Lavalle.
–Vamos –intervino Vattier–. Tenemos que llevarte donde Braulio para que te ponga a trabajar en esa teleserie, y ojalá no se te vayan los humos a la cabeza y nos eches al olvido.
Maucho hizo el gesto de escribir en el aire sobre un papel invisible para pedir la cuenta y se puso a escarbar en sus bolsillos.
–No, córtala –trató de detenerlo Vattier–. Aquí pagamos todos.
–¡No, señores! Yo pago y ustedes me llevan donde Braulio.
La calle estaba revuelta como si un estadio repleto acabara de vaciarse. Restos de un acto masivo, gente con cascos y colihues, hombres vestidos de overol y pobladoras que ya se habían puesto bajo el brazo los carteles, permanecían en las esquinas o empezaban a subir a los buses que los llevarían de regreso a las comunas suburbanas. La voz de Salvador Allende iba y venía en el reflujo de las radios transistorizadas. Algo grave se cocinaba en Chile –tal vez la dictadura del pueblo, quizás una violenta reacción– y eso le otorgaba a cada día un tinte desquiciado, festivo y heroico.
Pero esa noche Maximiliano junto con Nacho Vattier, Estanislao Vera y Rudy Lavalle avanzaban por un riel ajeno al de la historia, lejos del ánimo de carnaval y de combate que empapaba a los hombres desmigajados de la manifestación. La voz de Allende había dejado lugar al himno de la Central Única de Trabajadores, que hacía marcar el paso a los caminantes:
Yo te doy la vida entera,
te la doy, te la entrego, compañera.
Si tú tomas la bandera,
la bandera de la CUT.
–«Yo te doy la vida entera» –repitió Maucho–. Es un lugar común del bolero y la tonada: «Mi vida, te doy mi vida». Sólo que ahora la oferta no es amorosa sino revolucionaria.
–Déjate de filosofar, viejo –señaló Vattier–. Hay que sacarle el poto a la jeringa . ¿Para qué meterse en peleas de perros? Nosotros somos de otra época, de un tiempo sin peleas, cuando izquierdistas y derechistas, clericales y masones se emborrachaban en los asados y terminaban abrazados, cantando «Noche de Ronda».
Maucho asintió y trató de ausentarse del conflicto que se encaramaba por las amenazas y las consignas.
–De acuerdo, muchachos –dijo–. Dejemos que los perros ladren. Recompongamos esos viejos trenes de la amistad...
Fue así como cuatro hombres se pusieron a caminar abrazados, copando el ancho de la vereda, mientras cantaban boleros arcaicos que sonaban como una burla a tanto himno de batalla. El Tani y Vattier, sesentones, ya arrastraban los pies; Lavalle, en cambio, aún sacaba pecho, mientras Maucho, que recién había traspuesto los cincuenta, hizo la prueba de erguirse, de levantar el mentón sin que nadie se diera cuenta, pero los otros no pudieron dejar de mirar de reojo ese repentino porte principesco e intercambiaron guiños que Maucho advirtió, de manera que volvió a dejar caer los hombros y a caminar mirándose las puntas de los pies.
Los cuatro fueron reconstituyendo huellas sepultadas, deteniéndose en los lugares donde estuvieron los grandes cabarets de antes, ahora tragados por el pavimento. De vez en cuando entraban a alguno de los boliches excesivamente iluminados, acrílicos y asépticos que habían suplantado a los lugares que ellos conocieron, y husmeaban entre las mesas para ver si por ahí encontraban a Braulio, pero como este no aparecía, Maucho determinaba que no podían desperdiciar la parada, así es que se tomaban una botella o dos y conversaban agrandando sus prontuarios de trasnochadores.
Luego salían otra vez a la calle. La ciudad de la que habían estado hablando ya no existía. Todas sus noches, sus mujeres, sus pérgolas y rosedales habían muerto.
Pasó un camión lleno de banderas y de gente que cantaba himnos de triunfo. Maucho los saludó con el puño en alto y se adelantó, dejando que los otros siguieran en el ejercicio absurdo de componer los fragmentos de un mundo inexistente.
«Yo miro hacia el porvenir», se dijo tratando de seguir la sombra del camión que se perdía más allá de los semáforos. Entonces tropezó en una rotura de las baldosas y estuvo a punto de caerse. Vattier y Lavalle vinieron a tomarlo del brazo. El Tani insinuó la conveniencia de conseguir un taxi para irse a la casa del que viviera más cerca, pero Maucho insistió en que había que seguir.
El vino hizo inciertos los escalones por los que fue bajando hacia el local soterrado, donde se distinguían las chaquetas blancas de los mozos moviéndose entre parejas, grupos y hombres solos, todos oscurecidos, bultos entre la sombra apenas alterada por los pequeños haces de luz que se encendían para ubicar una mesa o examinar las cuentas.
Maucho tropezó con un hombre de aliento vinoso que acercó su cara a la de él, como para examinarlo de cerca y luego lo abrazó estrepitosamente.
–¿Qué te habías hecho, viejo perro? –le preguntó.
Maucho, aturdido, no pudo dejar de corresponder a tanta efusión, por lo que aceptó ese abrazo pegajoso y estuvo un buen rato anudado al hombre desconocido que no quería soltarlo, como un boxeador que amarra al rival para extinguir la distancia que hace eficaces los golpes.
Cuando se libró anduvo por el local en busca del baño. Entonces alguien lo tomó del brazo. «¿Dónde te habías metido?», le preguntó el Tani. Su cara colorada parecía brillar en la oscuridad.
–¿Y los otros?
–Ahí están, dormitando. Encontramos a Braulio.
Los mozos parecían oler la madrugada. Auscultaban su inminencia en la progresiva transformación de las cosas que iban perdiendo su textura anochecida para cuajar en volúmenes y bordes, en vasos arrojados a la espuma del fregadero, en botellas vacías que van a dar al traspatio y sillas que empiezan a subirse a las mesas.
La noche líquida se escurría por agujeros y rendijas, y se secaba dejando al descubierto su propio fondo endurecido, donde se precipitaban estragos y desperdicios.
El Tani guio a Maucho hasta llegar a un grupo que de pronto, como si oficiara una ceremonia para despedir la noche, se puso a cantar una patética canción mexicana:
Por la lejana montaña,
va cabalgando un jinete...
Maucho vio a Lavalle y a Vattier echados sobre los respaldos de sus sillas, durmiendo con las caras hacia el cielo y las bocas abiertas. También vio a Braulio que fumaba indiferente, mudo. Pensó que tal vez le disgustaba esa canción y los demás la coreaban sólo para molestarlo. Braulio parecía un cansado ángel de barba negra, vestido con un costoso chaleco altiplánico de lana artesanal. ¿De qué cielo venía? Maucho seguía esforzándose por recordar dónde, cuándo, y cómo se habían conocido.
Braulio Chelén fue el director de aquella serial, «La vida en rosa».
«Le escribí algunos libretos», recordó, «aquel de la familia provinciana que vive en su blanda rutina de intercambio de visitas, que existe para preparar mistelas, cebollines en escabeche, comidas y más comidas, sin reparar en la miseria rural, en la tormenta que se fragua un poco más allá de sus narices. Lo hice bien, me resultó convincente, por eso Braulio me quiere para esta teleserie».
Sí, Braulio procedía de los recuerdos de hacía dos años, de los primeros meses de la U.P., ese tiempo dorado en que la voz del Presidente, las consignas y los gritos sonaban con el timbre limpio de los discos nuevos. Braulio había venido desde esa época perdida y ahí estaba, en la mesa que compartía con otros ángeles de pelo enrulado, una que otra chica jipienta y una bellísima mujer de entre cuarenta y cincuenta años. Maucho la miró con detención: el color de sus ojos siempre estaba cambiando y su mirada quebraba la luz. Tenía algo de gitana su vestimenta cargada de trapos sueltos que dejaban desnudo un magnífico cuello, apenas cortado por una cadena casi imperceptible de la que colgaba un ídolo de obsidiana. Fue ella quien reparó en Maximiliano y lo invitó a arrimarse a la mesa y a tomarse una de las tazas de café que humeaban por todas partes.
Maucho tragó el café hirviendo y entonces se sintió reconciliado con el mundo. La aparición de Braulio se le antojaba un triunfo postrero de la noche, aunque él aún no se dignaba a dirigirle una sola mirada.
En cuanto terminó el café, que le espantó la vieja borrachera, le ofrecieron un vino magníficamente etiquetado que le infundió una embriaguez nueva, luminosa, recién salida de la botella.
Sólo entonces Maximiliano vio cómo Braulio lo apuntaba con una sonrisa empotrada en la oscuridad de las barbas.
–¿Cómo estás, viejo?
–Bien, muy bien.
–Es bueno saber que alguien esté bien.
–Me dijeron que necesitabas un libretista.
–No sé si lo necesite. Lo que sé es que se nos fundió el que teníamos. Demasiado pituto, política y partusa; el salvaje no dormía jamás. ¡Métale Ritalin, métale coca!, y ahí está con surmenage, encerrado en una pieza oscura.
–Yo podría ayudarte...
–Gracias, viejo, pero no sé si quiero seguir con esto. Dicen que no se puede parar la producción, que es la gran teleserie antiimperialista de los últimos tiempos, que se va a distribuir en toda América, desde México y La Habana hasta el Cabo de Hornos. ¡Pero ha habido tantos problemas!
–Hay que seguir echándole para adelante, compañero –intervino la mujer del colgante de obsidiana.
–Me gustaría terminarla, porque es una de las pocas cosas que podría quedar cuando todo lo demás se vaya a la cresta. La idea es mostrar nuestros afanes, trancas y pifias a través de lo que pasó en otro tiempo. Queremos mirarnos en el espejo de la guerra que perdió en 1891 el Presidente José Manuel Balmaceda...
–Sí, sí, me hablaron de eso... –dijo Maucho
–Lo que tú llamas «eso», o sea nuestra teleserie, tiene un nombre: «En medio de la muerte». Quiero terminarla pero estoy cansado y ya sin ánimos. Si no lo hago yo, debería tomarla otro para que quede un testimonio de nuestros errores, por si alguien aprende algo en el próximo intento de hacer una revolución a la chilena...
–Eres cínico y derrotista –señaló la mujer de los ojos de color cambiante.
–Nada de derrotismo, compañero... Venceremos –dijo Maucho con su tristísima voz estropajosa, y a todos debió parecerles cómico ese triunfalismo tan endeble.
–Entre nosotros sea dicho, viejo, llevamos las de perder –había seguido Braulio– . Quizás esta teleserie sea nuestro canto del cisne... Si es que la hacemos, vamos a tratar que sea un hermoso canto. No puedo asegurarte nada, pero anda a verme mañana, por si acaso... Bueno, son casi las cinco... Anda a verme hoy mismo al estudio. Te espero a las once y media en punto.
–Balmaceda triunfó, compañeros –dijo entonces Maucho–. Balmaceda sólo fue derrotado en el campo de batalla. Apenas sucumbió en Concón y en Placilla. Lo único que consiguieron sus enemigos fue destituirlo y obligarlo a suicidarse. Poca cosa, casi nada. Porque después se fueron cumpliendo sus sueños, uno por uno: surgió una clase media poderosa, los presidentes tuvieron atribuciones para hacer que el Estado tormara las riendas de la industrialización y finalmente, compañeros, se nacionalizaron nuestras riquezas básicas. La Corfo, la Constitución del 25 y la nacionalización del cobre son las victorias de Balmaceda, son la mejor venganza que pudo tomarse el pueblo de las derrotas en los campos de batalla.
Un borracho solitario se levantó allá lejos para aplaudir, mientras Braulio, los ángeles noctumos y la mujer de la mirada de color cambiante empezaban a abrigarse con intenciones de partir.
–Algo de razón tienes –concedió Braulio– . Acuérdate de que hoy día mismo, cuando el sol esté alto, hablaremos...
–¿En Televisión Nacional?
–No, estamos trabajando en otro estudio... Marta, dale la dirección.
La mujer de los ojos inquietantes le alcanzó una tarjeta.
–Tu teleserie está hecha a mi medida, Braulio. Sé más que nadie de Balmaceda. Hace años que vengo siguiéndole la pista. Lo admiro desde el día en que contemplé el viaducto del Malleco...
–Ahora, si te metes en esto, vas a tener que hacerlo a presión. Hay que escribir un capítulo por día... y para nosotros la semana tiene doce días y medio.
Los que acompañaban a Braulio se reían. Maucho optó también por reírse.
–Así es la televisión... –tartamudeó–... Me da un poco de miedo. Uno, mísero guionista, pone en movimiento a actores, escenógrafos, electricistas, productores, camarógrafos...
–Y directores –acotó Braulio.
–Y directores –repitió Maucho– . Toda una maquinaria empieza a caminar, a crujir y eres tú el que la alimenta. Es un tren que se te viene encima y ya no lo puedes parar. ¿Sabían que la locomotora tira a los carros para sacarlos de su reposo inerte, pero después son los carros los que empujan a la locomotora y la máquina gasta más fuerza en parar al tren que en hacerlo caminar?
–Lo mismo que le pasa al Chicho con los ultras –bromeó Braulio.
Habían salido a la calle Bandera. El alumbrado permanecía encendido. Era esa hora rara en que los trasnochadores se confunden con los que madrugan. Pasaban ciclistas cargando atados de diarios, obreros con bolsos de hule y hombres vacilantes que parecían no saber dónde ir.
–Esa es la suerte del guionista, compañeros –declamaba Maucho con su voz estropeada–. Una locomotora con los frenos malos. Y el libretista va ahí, desesperado, abriendo válvulas, aflojando la presión de la caldera en que bullen actrices temperamentales, actores farsantes y productoras neuróticas.
Maucho notó que sus acompañantes se retorcían de la risa.
–Para que los vayas conociendo, aquí están algunas de nuestras actrices histéricas –dijo Braulio. Luego indicó a la hermosa mujer madura que jugaba a ponerse y sacarse un pañuelo del cuello–: Y ella es nuestra productora neurótica.
«Esto es un chiste», pensó Maucho. «Todo es una broma. La teleserie de que han estado hablando nunca ha existido».
Se adelantó como para desprenderse de los que se reían y olvidarse para siempre de ese incidente y de esa noche. El mundo se le revolvía. El edificio del Mercado Central y más allá el cerro San Cristóbal se estiraban como si treparan hacia el cielo adhiriéndose a una invisible cúpula encendida por el amanecer. Pensó en devolverse a buscar a Vattier, a Lavalle y al Tani, pero enseguida se olvidó de ellos porque escuchó a la productora preguntándole a Braulio:
–¿Tú crees que sirva? Lo encuentro un tanto desparramado.
«¿Qué se habrá creído esta vieja de mierda?», pensó Maucho. «¿De dónde salió esta Cleopatra otoñal?».
Quiso darse media vuelta para cantarle aquello: Cleopatra menopáusica, pero entonces sintió la voz de Braulio que decía:
–Claro. Es el hombre. Si sigo en esto tendría que ser con él. Estoy cansado de que me escriban libretos llenos de mensajes. Necesito guionistas, no ideólogos.
Braulio le puso la mano en el hombro:
–Este compadre es puro corazón –proclamó en voz alta–. Es guionista de la vieja guardia. Además es de rancia aristocracia. Es lo que se llama linajudo, capaz que hasta sea pariente de Balmaceda.
Se apretujaron en un station Skoda. El que conducía le preguntó las señas de su dirección. Partieron cantando canciones de la guerra civil española:
Dime dónde vas, morena,
dime dónde vas, salada,
dime dónde vas, morena
a las tres de la mañana.
Lo dejaron en la puerta de su edificio. Braulio lo ayudó a bajar y lo apuntaló hasta el pórtico.
–¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve adentro?
Maucho negó con la cabeza. «No hace falta, gracias», dijo mientras rasguñaba en sus bolsillos en busca de las llaves.
El Skoda partió. El ruido del motor y las canciones guerreras se perdieron entre los piares de los pájaros instalados en los cables de la electricidad.
Maucho se apoyó en el muro y miró las basuras acumuladas en la cuneta. «¿Para qué invocar la derrota de Balmaceda?», pensó ¿Para qué cantar los cantos de una guerra perdida? ¿Para qué llamar a gritos a la muerte?».
Se fijó en una caparazón de yeso que conservaba la forma de la pierna que había albergado. Estaba ahí, en medio de los desperdicios. Se acercó a examinarla. «Ha de haber sido de una mujer que tiene lindas piernas», dijo recorriendo el arco de la pantorrilla.
La imagen de esa desechada bota de escayola fue el último recuerdo que logró convocar ahora, cuando se encerraba en el baño, perseguido por la voz de Anita que le insistía en que por ningún motivo fuera a ducharse, porque apenas si tenían gas.