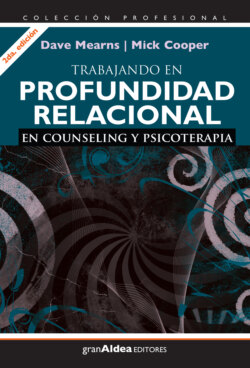Читать книгу Trabajando en profundidad relacional - Dave Mearns - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Perspectivas de desarrollo
ОглавлениеLa idea de que la individualidad precede a la relación fue cuestionada no solo en un sentido filosófico, sino también en un sentido evolutivo. A este respecto, muchos psicólogos evolutivos, psicoanalistas y filósofos sostienen que los niños no comienzan la vida como individuos aislados, sino como parte de una matriz relacional fundamental. Uno de los primeros, el filósofo existencialista judío Martín Buber, escribe: “La vida prenatal del niño es una combinación puramente natural, una interacción corporal que fluye de uno al otro” (Buber, 1958: 40). Esto es muy similar al concepto de psicoanalistas como Margaret Mahler (Mahler et al., 1975), Hans Loewald (ver Mitchell, 2000) y D. W. Winnicott, este último muy conocido por su afirmación “no existe tal cosa como un bebé, sino una pareja de crianza” (citado en Curtis y Hirsch, 2003: 73). Sin embargo, fue Margaret Mahler quien probablemente desarrolló el modelo más complejo de ese estado inicial de “fusión”. A partir de la cuidadosa observación del comportamiento del niño y su cuidador, ella afirma que desde las cuatro semanas hasta los cinco meses de vida, el niño atraviesa una “etapa simbiótica” en la cual “funciona y se comporta como si él y su madre fueran un sistema omnipotente, una unidad dual dentro de un espacio común” (Mahler et al., 1975: 44). En este estadio, sostiene esta autora, el niño no distingue entre el “Yo” y el “no-Yo”: las fuerzas externas que satisfacen las necesidades del bebé (como el pecho materno) no son experienciadas de manera diferente a las fuerzas internas (como el eructar). Según Mahler, solo más tarde el niño desarrolla cierto sentido del sí mismo y del otro. Y mientras que, para Mahler, el niño aprende a diferenciarse a sí mismo de los otros a medida que se desarrolla, para Hans Loewald, esta sensación simbiótica de ser-con-otros persiste a lo largo de la vida –en la fantasía y la imaginación– y continúa existiendo de manera “subyacente” al sentido del sí mismo y del otro más diferenciado y consciente (Mitchell, 2000).
No todos los psicólogos evolutivos coinciden en esto; de hecho, tanto Daniel Stern (2003) como Colwyn Trevarthen (1998), principales defensores del enfoque intersubjetivo, ponen en tela de juicio la idea de esta fusión primaria. Sin embargo, en el campo de la psicología evolutiva, un creciente número de teóricos e investigadores han venido cuestionando la idea de que los seres humanos son, primero y principalmente, individuos diferenciados, argumentando en cambio, que los niños llegan al mundo orientados hacia otros y en sintonía con ellos.
En el campo del psicoanálisis, uno de los primeros en desarrollar esa perspectiva fue John Bowlby (1969), quien sostenía que por razones evolutivas los niños nacen con una predisposición a encariñarse con sus cuidadores y que organizan su comportamiento y su pensamiento para mantener dichas relaciones de apego (Mitchell, 2000).
Hay gran cantidad de evidencia que sustenta esta hipótesis. Cualquier padre que, por ejemplo, circule por una casa desconocida con un deambulador aferrado a su pierna porque teme a los otros adultos, conoce el verdadero significado de la teoría del apego. Además, los niños están muy bien equipados con uno de los recursos más poderosos para llamar la atención de sus cuidadores cuando están asustados o angustiados: ¡un alarido que te taladra los oídos!
De mayor relevancia para este libro son los recientes avances en el campo de la psicología evolutiva y la observación de niños que sugerirían que los seres humanos tienen un deseo y una capacidad innatos no solo para vincularse con otros, sino también de comunicarse e interactuar con ellos (ver, por ejemplo, Beebe et al., 2003b; Stern, 2003; 2004; Trevarthen, 1998). En otras palabras, a pesar de que los niños pueden querer afecto, seguridad y aceptación incondicional –particularmente en situaciones amenazantes o poco familiares– parecería que tienen el deseo básico de algo más comprometido. Quieren ser amados pero también buscan interactuar con ese otro y con ese amor, dar y al mismo tiempo recibir, y experienciar un contacto inmediato y comprometido. Efectivamente, el terapeuta centrado en la persona David Brazier (1993) llega a afirmar que la necesidad humana fundamental puede no ser recibir consideración positiva, sino proporcionarla a los otros. El hecho de que los niños tengan a veces conductas que generan desaprobación, pero a través de las cuales obtienen atención, sugiere que en ocasiones el deseo de interacción es mayor que el de aceptación o aprobación. Cuando Ruby, mi hija de dos años, mete los dedos en el yogurt y los pasa por la mesa del comedor, no parece estar buscando aprobación. Más bien parece buscar algo más atractivo, al menos para ella: conseguir la atención de mamá y papá, interactuando con nuestros ruegos de “cenemos en paz y armonía” y, en general, convertir una comida aburrida en un asunto mucho más interactivo.
El deseo humano básico de contacto y compromiso con los demás es tan omnipresente que es fácil de omitir, aunque las investigaciones empíricas con adultos indican que es una de las principales necesidades básicas. Por ejemplo, la mayoría de las personas dicen que lo más importante en su vida son las relaciones (Duck, 1998) y que uno de sus principales temores es quedar excluido de las interacciones sociales (Csikszentmihalyi, 2002). Los seres humanos también dedican una gran parte de su día a establecer contacto con otros: ya sea personalmente, por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Cualquiera que haya visto el tecleo frenético de mensajes en los celulares que realizan los jóvenes, no puede poner en duda el enorme impulso humano de establecer contacto con otros.
También hay evidencia de que los niveles de salud están relacionados con la experiencia de poder conectarse con otras personas, tanto que la presencia de una o dos personas de confianza puede ser decisiva en el bienestar físico de un individuo (Duck, 1998). Exploraremos esto con mayor profundidad en el capítulo 2.
Con respecto al enfoque centrado en la persona, la postura que planteamos no se contradice con la hipótesis de Rogers que señala la imperiosa necesidad del niño de consideración positiva (Rogers, 1959; Standal, 1954). Sin embargo, al sugerir que los seres humanos también tienen la necesidad de algo más interactivo, bidireccional y mutuo, estamos esbozando un modelo de desarrollo humano que tiene implicaciones sutiles pero significativas para la práctica de la terapia centrada en la persona. Si partimos de la posición rogeriana clásica (1959) que sostiene que la necesidad de consideración positiva es una fuerza motriz clave del desarrollo humano –que hace que las personas nieguen o distorsionen aquellas experiencias que no concuerdan con su “complejo de consideración positiva”–, es absolutamente lógico que la práctica terapéutica se centre en proporcionar al consultante consideración positiva incondicional. Sin embargo, si también sostenemos que los seres humanos tienen una necesidad fundamental de algo más interactivo y que cuando la capacidad de una persona de contactarse con otros se ve interrumpida se producen dificultades psicológicas (ver capítulo 2), apuntamos a un enfoque terapéutico en el cual el diálogo y la interacción ocupan el centro de la escena: un abordaje donde la clave del proceso de sanación es el encuentro entre terapeuta y consultante, más que la provisión de un conjunto particular de condiciones para este último. Esto significa que en el enfoque dialógico de la terapia centrada en la persona se hace más hincapié en la entrega personal del terapeuta durante el encuentro y en la interacción con el consultante de una manera mutuamente transparente. El terapeuta no es solo un “contenedor” del trabajo terapéutico o la personificación de un conjunto de condiciones; más bien está presente en ese encuentro como un ser humano real y genuino, y es el proceso de un consultante siendo real en relación con un terapeuta que también está siendo real, lo que está conceptualizado como el quid del proceso de sanación. No solo sugerimos que el ser humano tiene el deseo inherente de interactuar con otros. Sobre la base de recientes avances en el campo de la observación infantil y en investigaciones en el campo de la psicología evolutiva, nos atrevemos a sugerir que los bebés nacen con la capacidad de contactarse con los demás en esas interacciones. Estudios hechos con bebés de no más de 42 minutos de vida revelan que tienen la capacidad de imitar algunas acciones como sacar la lengua, abrir la boca o poner expresiones de asombro (Meltzoff y Moore, 1998; Trevarthen, 1998). Lo más notable es que si un adulto le saca la lengua a un bebé y espera pacientemente, antes de dos o tres minutos el bebé puede “sacar deliberadamente la lengua para ‘provocar’ otra respuesta de ese adulto” (Trevarthen, 1998: 30). Más interesante aún: a las seis semanas de vida, los bebés pueden reproducir gestos al día siguiente de haberlos visto y lo hacen dirigiéndose a la persona que realizó dichos gestos. Esto indica, entonces, que estos comportamientos imitativos no son simples acciones reflejas, sino intentos voluntarios del bebé de establecer contacto con otro ser humano, tal vez como una manera de comprobar la identidad de esa persona (Trevarthen, 1998).
Además, el hecho de que los niños recién nacidos puedan imitar gestos y movimientos de otros indica que los seres humanos nacemos con cierto grado de capacidad de comparar las acciones de otros con las propias. Es decir, deben tener la capacidad innata de saber si el otro “es como ellos”. Significa que los seres humanos venimos al mundo con cierta aptitud, rudimentaria y compleja a su vez, de entender a otras personas (Trevarthen y Hubley, 1978); alguna preparación innata para conocer cómo está el otro (Trevarthen, 1980). Trevarthen (1998) se refiere a esto como “inteligencia interpersonal efectiva” y sugiere que esa sensibilidad hacia otros seres humanos es muy anterior al desarrollo de las habilidades cognitivas que nos permiten pensar acerca de objetos inanimados (Trevarthen, 1980). Beatriz Beebe y sus colegas (2003a) se refieren a esta inteligencia como una “conciencia comprensiva innata”. Como una evidencia más de esta inteligencia interpersonal, Meltzoff y Moore (1998) citan la investigación que demuestra que niños de aproximadamente dieciocho meses ya son capaces de percibir las intenciones detrás de las acciones de los otros. Si, por ejemplo, ven a alguien que trata de hacer algo pero falla en el intento, imitarán lo que esa persona estaba tratando de hacer (la conducta pretendida) en lugar de lo que en realidad hizo (la conducta no lograda). Entonces, a esta edad los niños ya deben haber desarrollado cierta noción sobre “las mentes de los otros”: que los demás tienen pensamientos e intenciones detrás de sus acciones manifiestas.
Sin embargo, no solo ocurre que los bebés parecen venir al mundo con una inteligencia interpersonal; sino también con una atracción innata hacia los rasgos humanos. Por ejemplo, la investigación revela que, pocos minutos después de su nacimiento, los bebés muestran mayor interés en un conjunto de formas organizadas en una configuración parecida a un rostro humano, que si están todas desordenadas (Dziurawiec, 1987; Goren et al., 1975) y manifiestan un interés particular por los órganos de comunicación humana como manos, ojos y bocas (Trevarthen, 1979). Los niños muy pequeños reaccionan con especial interés al sonido de las palabras y prefieren el tono característico de la voz a otros tipos de sonidos (Trevarthen, 1979).
Sin embargo, como ya hemos visto con respecto a la imitación, los bebés no solo responden de manera pasiva y con simples actos reflejos a las características y acciones de los demás. Por el contrario, los niños parecen nacer con una capacidad para asumir un rol proactivo en las interacciones interpersonales. En otras palabras, no solo están en capacidad de lograr que los cuiden sino también de influir significativamente sobre sus cuidadores (Trevarthen, 1980). Estudios realizados sobre las miradas entre niños y cuidadores, por ejemplo, revelan que los bebés “ejercen un mayor control en la iniciación, el mantenimiento, la finalización y la evasión del contacto social” (Stern, 2003: 21). Los bebés de dos meses pueden interrumpir e iniciar actividades con sus cuidadores así como actuar para restablecer la comunicación en el caso de que estos dejen de demostrarles afecto (Trevarthen, 1979). Esto se comprobó fehacientemente en un estudio en el que una madre recibió instrucciones de congelar su expresión en medio de un feliz intercambio con su bebé. Ante esto, los bebés reaccionaron con una serie de complejas respuestas emocionales: movimientos repentinos de brazos, haciendo muecas de excitación mientras miraban fijamente la cara de la madre, como si intentaran restablecer el intercambio (Trevarthen, 1979). En cuanto a la capacidad innata para comunicarse con los demás, también hay evidencia fílmica y fotos que muestran que los niños nacen con la habilidad de realizar casi todas las expresiones propias de los adultos, así como los movimientos de la boca y lengua relacionados con el habla (Trevarthen, 1979).
Por lo tanto, en términos de interrelación humana, parecería que los bebés nacen con la habilidad tanto de recibir como de transmitir comunicaciones interpersonales, y para los diez u once meses ya se los puede considerar comunicadores muy competentes (Newson, 1978). Más aún, las investigaciones en el campo de la psicología evolutiva indican que los niños muy pequeños tienen la capacidad de sincronizar su comportamiento con el de los adultos en un intercambio mutuamente regulado, cooperativo y “cointencional” (hacia un mismo objetivo). Sobre la base de observaciones del intercambio entre una niña pequeña y su madre, la antropóloga Mary Bateson describió “cómo la madre y la niña colaboraban en un patrón bastante alternativo, vocalizando sin superponerse, en el cual la madre decía oraciones breves y la niña respondía con arrullos y murmullos produciendo una breve actuación conjunta similar a una conversación” (citado en Trevarthen, 1998: 23). Bateson llamó a estas interacciones “protoconversaciones” y parecerían ser las precursoras del “protolenguaje” de los nueve o diez meses (Trevarthen, 1979), así como de las diferentes formas de diálogo e intercambio en las que los seres humanos participan más adelante.
La habilidad de los niños de comunicarse en el momento adecuado es central en estas protoconversaciones y la investigación empírica sugiere que, aun en los más pequeños, cierto tipo de sincronicidad es inherente al funcionamiento infantil. Desde los primeros días de vida, los bebés alternan entre períodos de interés/atención y evasión/desatención, y se ha propuesto que estos ciclos pueden ser los precursores de los futuros intercambios interpersonales (Shaffer, 1996). Esta habilidad de interactuar por turnos se observa también en la capacidad inagotable que parecen tener los niños pequeños para jugar juegos como el de esconder la cara con las manos y mostrarla nuevamente (cucuuuu... ¡acatá!), en el cual el movimiento cíclico de acción, respuesta y contra respuesta refleja la futura estructura dialógica de las posteriores comunicaciones del adulto.
La evidencia de estudios de observación realizados en niños sugiere que el cerebro humano se especializa en la mutua regulación de las acciones conjuntas (Beebe et al., 2003b); y descubrimientos muy recientes en el campo neurobiológico proporcionan cierto fundamento tentativo. Al respecto, los investigadores hallaron un tipo especial de célula en el cerebro de los primates, denominadas “neuronas espejo”, que se activan tanto durante la observación como durante la ejecución de una actividad (Wolf et al., 2001). Este descubrimiento sugiere que la capacidad humana de imitar, entender, empatizar y sincronizarse con otros puede tener, efectivamente, una base biológica innata.
Como ocurre con los avances filosóficos a los que ya nos referimos, los desarrollos en el campo de lo intersubjetivo tienen gran importancia para la práctica del counseling y la psicoterapia. Si los seres humanos vienen al mundo fundamentalmente orientados hacia los demás, tiene sentido sugerir que la relación terapeuta-cliente suele tener una importancia primordial en la terapia, porque es el crisol en el que el consultante puede explorar, revisar y sanar aquello que es central para su ser. Además, si los seres humanos nacemos con la necesidad del compromiso con los otros, entonces la relación terapéutica es uno de los contextos en los que es posible satisfacer en un nivel muy profundo esta necesidad. Exploraremos esto más ampliamente en el capítulo 2.