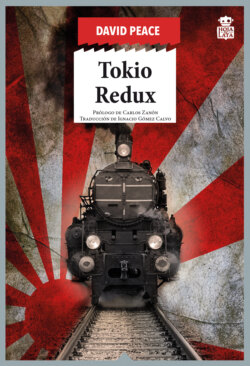Читать книгу Tokio Redux - David Peace - Страница 16
1 EL PRIMER DÍA 5 de julio de 1949
ОглавлениеLa Ocupación tenía resaca, pero aun así fue a trabajar: con sombras grises de barba y manchas de sudor húmedo, tacones y suelas que subían escaleras y recorrían pasillos, cisternas que se vaciaban y grifos que se abrían, puertas que se abrían y puertas que se cerraban, armarios y cajones, ventanas abiertas de par en par y ventiladores que daban vueltas, plumas estilográficas que rascaban y teclas de máquinas de escribir que golpeteaban, y una voz que gritaba:
—Para ti, Harry.
En la cuarta planta del edificio de la NYK, en la enorme oficina que era la habitación 432 del Departamento de Protección Civil, Harry Sweeney se apartó de la puerta, volvió a su mesa, dio las gracias a Bill Betz con un gesto de cabeza, cogió el auricular que le pasó su compañero, se lo llevó al oído y dijo:
—¿Diga?
—¿El detective de policía Sweeney?
—Sí, el mismo.
—Demasiado tarde —susurró una voz de hombre japonés, y acto seguido la voz se desvaneció, la línea se cortó y la conexión se interrumpió.
Harry Sweeney colgó el auricular, cogió una pluma de su mesa, consultó su reloj y anotó la hora y la fecha en un bloc de papel amarillo: 9.45, 05/07. Cogió el teléfono y se dirigió a la telefonista:
—Se me ha cortado una llamada. ¿Puede decirme qué número era?
—Un momento, por favor.
—Gracias.
—Hola. Ya lo tengo, señor. ¿Quiere que se lo marque?
—Sí, por favor.
—Está sonando, señor.
—Gracias —dijo Harry Sweeney, mientras escuchaba el sonido del timbre de un teléfono y a continuación:
—Cafetería Hong Kong —dijo una voz de mujer japonesa—. ¿Diga? ¿Diga?
Harry Sweeney colgó el auricular. Cogió otra vez la pluma. Escribió el nombre de la cafetería debajo de la hora y la fecha. Luego se acercó a la mesa de Betz:
—Oye, Bill. ¿Qué ha dicho la persona que acaba de llamar?
—Solo ha preguntado por ti. ¿Por qué?
—¿Por mi nombre?
—Sí, ¿por qué?
—Por nada. Me ha colgado, nada más.
—A lo mejor lo he espantado. Perdona.
—No. Gracias por cogerlo.
—¿Has conseguido el número?
—Una cafetería llamada Hong Kong. ¿La conoces?
—No, pero puede que Toda sí. Pregúntale.
—Todavía no ha llegado. No sé dónde está.
—Estás de guasa —dijo Bill Betz riendo—. No me digas que ese cabroncete está de resaca.
—Como todo buen patriota —contestó Harry Sweeney sonriendo—. Da igual, olvídalo. No seas tonto. Me tengo que ir.
—Qué suerte tienes. ¿Adónde vas?
—A ver a los camaradas que vienen en el Expreso Rojo. Órdenes del coronel. ¿Me acompañas? ¿Te apetece escuchar unas canciones comunistas?
—Creo que me quedaré aquí fresquito —respondió riendo Betz—. Te dejo a ti a los rojos, Harry. Todos tuyos.
Harry Sweeney pidió un coche de la flota, fumó un cigarrillo y bebió un vaso de agua, y acto seguido cogió su chaqueta y su sombrero y bajó por la escalera al vestíbulo. Compró un periódico, lo hojeó y echó un vistazo a los titulares: EL COMANDANTE SUPREMO DE LAS POTENCIAS ALIADAS TILDA EL COMUNISMO DE BANDOLERISMO INTERNACIONAL / AGITADORES ROJOS PROVOCAN DISTURBIOS EN EL NORTE DE JAPÓN / LÍDER SINDICAL COMUNISTA DETENIDO / EL SINDICATO NACIONAL DE FERROVIARIOS SE PREPARA PARA LA LUCHA ANTE LA REDUCCIÓN DE PLANTILLA EMPRENDIDA POR LOS FERROCARRILES NACIONALES DE JAPÓN / LOS ACTOS DE SABOTAJE CONTINÚAN / LOS REPATRIADOS VUELVEN HOY A TOKIO.
Alzó la vista y vio su coche en el exterior esperando junto a la acera. Dobló el periódico y salió del edificio al calor y la luz. Subió a la parte trasera del coche, pero no reconoció al chófer:
—¿Dónde está hoy Ichiro?
—No lo sé, señor. Soy nuevo, señor.
—¿Cómo te llamas, chaval?
—Shintaro, señor.
—Está bien, Shin, vamos a la estación de Ueno.
—Gracias, señor —dijo el chófer. Se sacó un lápiz de detrás de la oreja y escribió en el billete.
—Otra cosa, Shin.
—Sí, señor.
—Baja las ventanillas de delante y pon la radio, ¿quieres? Vamos a animar el viaje con un poco de música.
—Sí, señor. Muy bien, señor.
—Gracias, chaval —dijo Harry Sweeney mientras bajaba la ventanilla de su lado, sacaba el pañuelo del bolsillo, se secaba el cuello y la cara, se recostaba y cerraba los ojos al compás de una sinfonía familiar que no lograba identificar.
—Demasiado tarde —gritó Harry Sweeney, totalmente despierto, con los ojos abiertos, poniéndose derecho con el corazón palpitante, baba en el mentón y sudor corriéndole por el pecho—. Joder.
—Disculpe, señor —dijo el chófer—. Ya hemos llegado.
Harry Sweeney se limpió la boca y la barbilla, se despegó la camisa de la piel y miró por las ventanillas del coche: el chófer había aparcado debajo del puente de ferrocarril situado entre el mercado y la estación, el coche estaba rodeado por todas partes de gente que andaba en todas direcciones, y el conductor miraba nervioso a su pasajero por el retrovisor.
Harry Sweeney sonrió, guiñó el ojo y acto seguido abrió la portezuela y bajó del coche. Se agachó para dirigirse al chófer:
—Espera aquí, chaval, aunque tarde en volver.
—Sí, señor.
Harry Sweeney volvió a secarse la cara y el cuello, se puso el sombrero y buscó los cigarrillos. Encendió uno y le pasó dos al chófer por la ventanilla abierta.
—Gracias, señor. Gracias.
—De nada, chaval —dijo Harry Sweeney, y echó a andar entre el gentío y entró en la estación, mientras la multitud se separaba al ver quién era: un estadounidense alto y blanco.
La Ocupación.
Atravesó resueltamente el cavernoso vestíbulo de la estación de Ueno, su aglomeración de cuerpos y bolsos, su niebla de calor y humo, su hedor a sudor y sal, y fue directo a los tornos. Enseñó la placa del Departamento de Protección Civil al revisor y pasó a los andenes. Vio las banderas de vivo color rojo y los estandartes pintados a mano del Partido Comunista de Japón y supo cuál era el andén que buscaba.
Harry Sweeney se quedó en el andén, entre las sombras del fondo, secándose la cara y el cuello, abanicándose con el sombrero, fumando cigarrillos y matando mosquitos, descollando por encima de la muchedumbre de mujeres japonesas: las madres y las hermanas, las esposas y las hijas. Observó cómo llegaba el largo tren negro. Notó la multitud que se ponía de puntillas y luego la marea hacia los vagones del tren. Vio caras de hombres en las ventanillas y las puertas de los vagones; las caras de los hombres que habían pasado cuatro años como prisioneros de guerra en la Siberia soviética; cuatro años de confesión y contrición; cuatro años de reeducación y adoctrinamiento; cuatro años de trabajos forzados brutales e inhumanos. Esos eran los afortunados, los que habían tenido suerte; los que no habían sido masacrados en Manchuria en agosto de 1945; los que no se habían visto obligados a combatir y morir por cualquiera de los dos bandos chinos; los que no habían muerto de hambre en el primer invierno de la posguerra; los que no habían muerto en la epidemia de viruela de abril de 1946, o la de tifus de mayo, o la de cólera de junio; esos eran algunos de los 1,7 millones de afortunados que habían caído en manos de la Unión Soviética; unos pocos del millón de prisioneros con mucha suerte a los que los soviéticos habían decidido poner en libertad y repatriar.
Harry Sweeney observó cómo esos afortunados bajaban del largo tren negro a las manos y las lágrimas de sus madres y sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Vio que tenían miradas inexpresivas, que parecían avergonzados o miraban atrás, buscando a sus compañeros de armas. Vio que desviaban la vista de sus familias y localizaban a sus camaradas. Vio que sus bocas se empezaban a mover y empezaban a cantar. Vio que las madres y las hermanas, las esposas y las hijas se apartaban de sus hijos y sus hermanos, sus esposos y sus padres, para quedarse en silencio, las manos a los costados, las lágrimas aún en las mejillas, mientras la canción que cantaban sus hombres sonaba más y más fuerte.
Harry Sweeney conocía la canción, la letra y la melodía: La Internacional.
—¿Dónde coño has estado, Harry? ¿Qué cojones has estado haciendo todo este tiempo? —susurró Bill Betz en cuanto Harry Sweeney cruzó la puerta de la habitación 432, mientras lo agarraba del brazo y le hacía salir por la puerta para volver por el pasillo—. Shimoyama ha desaparecido, y se ha armado la de Dios es Cristo.
—¿Shimoyama? ¿El del ferrocarril?
—Sí, el del ferrocarril, el puto presidente del ferrocarril —murmuró Betz, deteniéndose enfrente de la puerta de la habitación 402—. El jefe está dentro con el coronel. Han estado preguntando por ti. Llevan una hora preguntando por ti.
Betz llamó dos veces a la puerta del despacho del coronel. Oyó una voz que gritaba: «Adelante», abrió la puerta y entró delante de Harry Sweeney.
El coronel Pullman estaba sentado tras su mesa frente al jefe Evans y el teniente coronel Batty. Toda también estaba allí, de pie detrás del jefe Evans, con un bloc de papel amarillo chillón en la mano. Echó un vistazo y saludó con la cabeza a Harry Sweeney.
—Lamento llegar tarde, señor —se disculpó Harry Sweeney—. He estado en la estación de Ueno. Hoy llegaban los últimos repatriados.
—Bueno, ya está aquí —dijo el coronel—. Un desaparecido menos. ¿Le ha contado el señor Betz lo que ha pasado?
—Solo que el presidente Shimoyama ha desaparecido, señor.
—Hemos venido directos aquí, señor —terció Betz—. En cuanto el señor Sweeney ha vuelto.
—Bueno, no hay mucho más que contar —dijo el coronel—. Señor Toda, ¿tendría la amabilidad de resumir a su compañero lo poco que sabemos?
—Sí, señor —contestó Toda, bajando la vista para leer su bloc amarillo—. Poco después de las trece horas, recibí una llamada de una fuente fiable de la jefatura de la Policía Metropolitana que me comunicó que Sadanori Shimoyama, presidente de los Ferrocarriles Nacionales de Japón, había desaparecido esta mañana temprano. Luego confirmé que el señor Shimoyama salió de su casa en el barrio de Denen Chofu en torno a las ocho y treinta horas, camino a su oficina en Tokio, pero desde entonces se desconoce su paradero. Iba en un Buick Sedan de 1941, con matrícula 41173. El coche es propiedad de los Ferrocarriles Nacionales y lo conducía el chófer habitual del señor Shimoyama. Desde entonces mi fuente me ha dicho que el Departamento de Policía Metropolitana tuvo la primera noticia de la desaparición aproximadamente a las trece horas y que no se ha denunciado ningún accidente en el que estuviese implicado el vehículo en cuestión. A nosotros nos notificaron oficialmente la desaparición hace una hora, a las trece y treinta, y nos dijeron que todos los policías japoneses han sido informados y que están dedicando todos sus esfuerzos a localizar al presidente Shimoyama. Que nosotros sepamos, no se ha notificado a los periódicos ni a las emisoras de radio, al menos aún.
—Gracias, señor Toda —dijo el coronel—. Muy bien, caballeros. Yendo al grano, esto nos da mala espina. Ayer, como sin duda todos saben, Shimoyama autorizó personalmente el envío de más de treinta mil cartas de despido y una remesa de otras setenta y tantas mil la semana que viene. Esta mañana no aparece en el trabajo. Solo tienen que dar un paseo por cualquier calle de esta ciudad y echar un vistazo a cualquier farola o cualquier muro, y verán carteles en los que pone MUERTE A SHIMOYAMA, ¿no es así, señor Toda?
—Sí, señor. En efecto. Mi fuente también me ha dicho que el presidente Shimoyama ha recibido repetidas amenazas de empleados que se oponen al programa de despidos masivos y de recorte de gastos, señor, y que ha recibido numerosas amenazas de muerte.
—¿Alguna detención?
—No, señor, que yo sepa. Tengo entendido que todas las amenazas se han hecho de forma anónima.
—De acuerdo —dijo el coronel—. Jefe Evans…
El jefe Evans se levantó, se volvió para situarse de cara a Bill Betz, Susumu Toda y Harry Sweeney, con cuidado de no ponerse justo delante del coronel Pullman:
—Deberán dejar los demás casos o trabajar con efecto inmediato. Deberán centrarse exclusivamente en este caso hasta nuevo aviso. Deberán dar por sentado que Shimoyama ha sido secuestrado por ferroviarios, sindicalistas, comunistas o una combinación de los tres, y que está siendo retenido contra su voluntad en un lugar desconocido, y deberán llevar a cabo la investigación como corresponde hasta que reciban órdenes de lo contrario. ¿Está claro?
—Sí, jefe —contestaron Toda, Betz y Harry Sweeney.
—Toda, póngame al tanto de lo que averigüen en la jefatura de la Policía Metropolitana. Quiero saber lo que sepan en cuanto lo sepan, y lo que van a hacer antes de que lo hagan. ¿Entendido?
—Sí, señor. Sí, jefe.
—Señor Betz, vaya a Norton Hall a ver lo que sabe el Cuerpo de Contraespionaje de esas amenazas de muerte. Me parece que todo quedará en agua de borrajas, como siempre, pero por lo menos nadie podrá decir que no lo hemos intentado.
—Sí, jefe.
—Sweeney, vaya a Transporte Civil. Averigüe a quién tenemos allí y lo que sabe.
—Sí, jefe.
—El coronel, el teniente Batty y yo tenemos una reunión en el edificio Dai-Ichi con el general Willoughby y otras personas. Pero si reciben cualquier información concerniente al paradero del señor Shimoyama, llamen al edificio Dai-Ichi de inmediato y soliciten que les pongan conmigo con la máxima urgencia. ¿Está claro?
—Sí, jefe —respondieron Toda, Betz y Harry Sweeney.
—Gracias, jefe Evans —dijo el coronel, rodeando su mesa para situarse junto al jefe, enfrente de William Betz, Susumu Toda y Harry Sweeney, para desplazar la vista de un hombre a otro, para mirar fijamente a cada hombre a los ojos—. El general Willoughby quiere que se encuentre a ese hombre. Todos queremos que se encuentre a ese hombre. Y queremos que se le encuentre hoy y se le encuentre vivo.
—Sí, señor —gritaron Toda, Betz y Harry Sweeney.
—Muy bien —dijo el coronel—. Pueden retirarse.
Harry Sweeney se abrió paso a empujones entre una multitud de gente hasta la tercera planta del edificio del Banco Chosen. El pasillo estaba lleno de empleados japoneses que corrían de acá para allá, entraban por una puerta y salían por otra, contestaban teléfonos y agarraban papeles. Se dirigió serpenteando a la habitación 308. Mostró su placa del Departamento de Protección Civil al secretario situado fuera de la habitación y dijo:
—Sweeney, Departamento de Protección Civil. El coronel Channon me está esperando.
El hombre asintió con la cabeza.
—Pase, señor.
Harry Sweeney llamó dos veces a la puerta, la abrió, entró en la habitación, miró al hombre fofo sentado tras una espartana mesa y dijo:
—Detective de policía Sweeney, señor.
El teniente coronel Donald E. Channon sonrió. Asintió con la cabeza. Se levantó de detrás de la mesa. Señaló una silla de enfrente. Volvió a sonreír y dijo:
—Tómese un descanso y siéntese, señor Sweeney.
—Gracias, señor.
El coronel Channon se sentó otra vez detrás de la mesa, sonrió de nuevo y dijo:
—Lo conozco, señor Sweeney. Es usted famoso. Apareció en los periódicos: «el Eliot Ness de Japón», lo llamaron. Era usted, ¿verdad?
—Sí, señor, era yo. Antes.
—Y también solía verlo por la ciudad. Siempre con una mujer guapa del brazo. Pero hacía tiempo que no lo veía.
—He estado fuera, señor.
—Pues ha elegido el día ideal para aparecer. Ahí fuera hay un alboroto del demonio. Parece la estación de Grand Central.
—Lo he visto, señor.
—Llevamos así desde que el viejo Shimoyama decidió no presentarse a trabajar esta mañana.
—Por eso he venido, señor.
—Él también ha elegido el día perfecto. Justo la mañana después del Cuatro de Julio. No sé usted, señor Sweeney, pero yo hoy contaba con un día tranquilo. Un día muy tranquilo.
—Creo que habla en nombre de todos, señor.
El coronel Channon rio. Se masajeó las sienes y dijo:
—Dios, ojalá anoche me hubiese controlado un poco. Menos mal que no es como las resacas de antes.
—Le entiendo perfectamente, señor.
El coronel Channon rio otra vez.
—Tiene usted cara de haber visto mejores tiempos. ¿De dónde es usted, señor Sweeney?
—De Montana, señor.
—Caramba, esto debe de ser todo un cambio para usted.
—Me tiene ocupado, señor.
—Ya lo creo que sí. Yo soy de Illinois, señor Sweeney. Antes trabajaba para el Ferrocarril Central de Illinois. Ahora tengo todo Japón. Llevo aquí desde agosto del 45. Mi primer despacho fue un vagón de un tren de mercancías. He visto todo el país, señor Sweeney. He estado en todas sus puñeteras estaciones.
—Menudo trabajo, señor.
El coronel Channon miró fijamente a Harry Sweeney a través de la mesa. Asintió con la cabeza.
—Y tanto que sí. Pero no ha venido aquí a que le dé una clase de historia, ¿verdad, señor Sweeney?
—No, señor. Hoy no.
El coronel Channon había dejado de sonreír y de asentir con la cabeza, pero seguía mirando fijamente a Harry Sweeney.
—Le manda el coronel Pullman, ¿verdad?
—El jefe Evans, señor.
—Tanto monta. Todos responden ante el general Willoughby. Pero deben de estar asustados si le han mandado a usted, señor Sweeney. Están nerviosos, ¿no?
—Están preocupados, señor.
—Pues me alegro mucho de conocerlo por fin, señor Sweeney, pero podría haberse ahorrado el viaje.
Harry Sweeney metió la mano en su chaqueta. Sacó un bloc y un lápiz.
—¿Por qué, señor?
El coronel Channon echó un vistazo al bloc y el lápiz y acto seguido miró a Harry Sweeney.
—¿Es usted aficionado al juego, señor Sweeney? ¿Le gusta apostar?
—No, señor. Si puedo evitarlo.
—Vaya, es una lástima, una verdadera lástima. Porque le apostaría cien pavos, cien dólares de Estados Unidos, señor Sweeney, a que el bueno de Shimoyama hará como Cenicienta y estará de vuelta en casa antes de esta medianoche.
—Parece muy seguro, señor.
—Y tanto, señor Sweeney. Conozco a ese hombre. Trabajo con él cada día. Cada condenado día.
—Suele ausentarse sin permiso, ¿verdad?
—Le contaré lo que pasó: anoche mi secretario entró y me dijo que se había enterado por alguien de la oficina central de que Shimoyama iba a renunciar. No me extraña, señor Sweeney. Supongo que a usted tampoco. Lee los periódicos. Ese hombre está sometido a mucha presión. Por Dios, es el presidente de los Ferrocarriles Nacionales de Japón. Va a despedir a más de cien mil de sus hombres. A Shimoyama ni siquiera le interesaba el puesto. La verdad, a mí tampoco. El caso es que pillé un jeep y me fui a su casa con intención de hacerle cambiar de opinión.
—¿Se refiere a su casa de Denen Chofu, señor?
—Sí, por esa zona.
—¿Y qué hora era, señor?
—Poco después de medianoche, supongo.
—¿Y lo vio?
—Ya lo creo. Su mujer y su hijo todavía estaban levantados, así que fuimos a una vieja salita de visitas que tienen. Es una casa grande, ¿sabe? Una bonita residencia. En fin, nos quedamos él y yo solos en la salita y hablamos.
—¿Habla nuestro idioma?
—Mejor que usted y que yo, señor Sweeney. Pero estaba agotado. Ese hombre estaba hecho polvo. La presión a la que está sometido… Pero no hablo de la presión del sindicato, ni de los trabajadores. Esa presión existe, pero con esa puede. Con lo que no puede es con las intrigas internas.
—¿Internas?
—Dentro de la compañía. Ese sitio es un condenado nido de víboras, se lo aseguro. No les vendría mal alguien como usted allí dentro para limpiarlo, señor Sweeney. A ver, Shimoyama tiene una reputación impecable, pero no es como usted ni como yo; no es un tipo duro. Por eso no quería ser presidente. Por eso nadie lo quería. Demasiado impecable.
—Alguien debía de quererlo.
—Sí, claro. Pero todos querían para el puesto a Katayama, el vicepresidente. Sin embargo, el padre de su mujer está enmerdado en un escándalo. La prensa no se lo habría tragado. Así que eligieron al bueno de Shimoyama. Pensaron que era poco severo y blando. Sabían que iban a tener que despedir a todos esos hombres. Pensaron que Shimoyama les haría el trabajo sucio y luego también lo despedirían.
—¿Y aceptó el cargo sabiendo todo eso?
—Sí y no, señor Sweeney. Sí y no. Verá, la reducción de la mano de obra solo es parte del problema. Están perdiendo dinero a manos llenas. Para purgar mis pecados, me encargaron que encarrilara la organización. Ese soy yo, señor Sweeney: el coronel Encarrilador. Y luego que evitara que se descarrilase. Eso implica restructuración, una restructuración enorme. Todos los sobornos, los regalos, los días de paga extra y los chanchullos de siempre se tienen que acabar, hay que ponerles fin.
—¿Y no les gusta?
—Claro que no, señor Sweeney. No les gusta un pelo. Así que están dedicándose a marginar a ese tipo, a ningunearlo, a dejarlo colgado. Que se lleve él los palos de los sindicatos, que reciba él todas esas cartas de acoso. Que todo el marrón le caiga a él.
—Entonces, ¿está usted al tanto de las amenazas que ha recibido, señor?
—¿Ha visto los carteles repartidos por toda la ciudad?
—Sí, señor.
—Pues usted lo sabe, yo lo sé y todo el puñetero país lo sabe. Pero ya le digo que ese no es el motivo por el que él quería dejarlo, por el que quería largarse. El viejo Shimoyama es más duro de lo que parece.
—Ha dicho usted que no es un tipo duro, señor.
—Me refiero a que no es como usted ni como yo. Usted ha entrado en combate, ¿verdad? Pues la última fue mi segunda guerra, señor Sweeney. Shimoyama estuvo sentado detrás de su escritorio durante todo el conflicto.
—¿Y es más duro de lo que parece?
—Mire, él puede con las amenazas. Sin problema. Es con las intrigas internas con lo que no puede. Todos le siguen la corriente, todos están de acuerdo con sus planes, pero luego se cruzan de brazos y se dedican a maquinar contra él. Es una condenada cueva de ladrones, hágame caso.
—Pero ¿fue usted a verlo anoche, señor?
—Sí, ya se lo he dicho. Fui a su casa. Hablamos. Me dijo que la responsabilidad le pesaba demasiado. Se disculpó, pero me dijo que estaba harto. Así que yo le solté el rollo, ya sabe, que lo que está haciendo es muy importante para Japón, que está reconstruyendo el país… Que si dimitía, lo echaría todo a perder.
—¿Y se lo creyó?
—Ya lo creo, señor Sweeney. Podría venderle una biblia al mismísimo papa. Cuando me fui nos reíamos y hacíamos bromas.
—¿Y a qué hora fue eso, señor?
—Sobre las dos, creo. Supongo que no durmió demasiado bien, así que estará descansando en alguna parte, esperando a que se pase la tormenta. Aparecerá, señor Sweeney.
—Parece muy seguro, coronel.
—Desde luego. Me apuesto cien pavos, si todavía le interesa. Conozco a ese hombre, señor Sweeney. Trabajo con él cada día. Lo veo cada día. Cada puñetero día de la semana.
—Menos hoy, señor.
El coronel Donald E. Channon miró a Harry Sweeney a través de la mesa. Acto seguido echó un vistazo a su reloj, se levantó y dijo:
—Tengo que ir al servicio, señor Sweeney. Y luego tengo que volver a dirigir mi ferrocarril.
Harry Sweeney metió el lápiz dentro del bloc y lo cerró.
—¿Puedo usar su teléfono, señor?
—Adelante.
—Gracias, señor.
El coronel Channon se detuvo junto a la silla de Harry Sweeney. Posó una mano rolliza y húmeda sobre su hombro.
—Créame, señor Sweeney. Aparecerá.
—Le creo, señor.
Harry Sweeney vio a Toda frente a la jefatura de la Policía Metropolitana, fumando un cigarrillo al lado de un coche. Se secó la cara y el cuello y encendió un cigarrillo mientras se acercaba a Toda.
—¿Has descubierto algo?
—Nada nuevo —contestó Toda—. La habitación Uno y la Dos están en ello, como si fuese el caso más importante desde el de Teigin. A las cinco lo harán público por la radio. Saldrá en los periódicos de la tarde. Así que ahora están sentados de brazos cruzados esperando junto al teléfono.
Harry Sweeney tiró la colilla del cigarrillo al suelo, la pisó y señaló el coche.
—¿Es para nosotros?
—Sí —respondió Toda—. ¿Tú te has enterado de algo?
—Puede que sí. Puede que no. No lo sé.
—¿Lo sabe el jefe?
—Está en una reunión.
—Deberías llamarlo y decírselo, Harry.
Harry Sweeney abrió la portezuela trasera.
—¿Decirle qué?
—Adónde vamos.
Harry Sweeney subió a la parte trasera del coche. Se deslizó a través del asiento. Bajó la ventanilla. Se inclinó hacia delante. Reconoció al chófer.
—Hola, Ichiro.
—Hola, señor.
Harry Sweeney sacó su bloc. Lo abrió, pasó las páginas y dijo:
—Al 1 081 de Kami-Ikegami, en el distrito de Ota.
—Sí, señor —asintió Ichiro.
—No me parece buena idea —comentó Toda, sentándose junto a Harry Sweeney y cerrando la portezuela.
Harry Sweeney sonrió.
—¿Se te ocurre algo mejor?
Tardaron treinta minutos en recorrer la avenida B hasta el estanque de Senzoku, y luego un par de minutos más en dar con la residencia de Shimoyama, bajando la cuesta del estanque, en una calle tranquila y con sombra, con un agente uniformado apostado enfrente de la verja de la casa. No había multitudes, ni coches, ni prensa todavía.
—Bonito barrio —comentó Toda—. Debe de costar una fortuna vivir aquí. Una fortuna, Harry.
Harry Sweeney se apeó del vehículo. Se secó la cara y el cuello. Contempló una casa grande de estilo británico, resguardada tras setos elevados y árboles altos.
Harry Sweeney y Susumu Toda enseñaron sus placas del Departamento de Protección Civil al agente uniformado de la verja. Recorrieron el breve camino de entrada, enseñaron sus placas al agente de la puerta y entraron en la casa con los sombreros en las manos.
Una criada hizo pasar a Harry Sweeney y Susumu Toda a una sala de visitas de estilo japonés. El detective Hattori del Departamento de Policía Metropolitana estaba allí. Les presentó a otro detective, uno de la comisaría de Higashi-Chōfu, y a continuación a Ōtsuka, el secretario del presidente Shimoyama. Ōtsuka hizo una reverencia, les dio las gracias por acudir y les preguntó:
—¿Hay alguna novedad?
—No —contestó Harry Sweeney—. Lo siento.
Ōtsuka suspiró y se encogió. Era joven, de unos veintitantos años, pero estaba envejeciendo prematuramente.
Harry Sweeney les pidió a todos que volviesen a sentarse, con las rodillas frente a la mesa baja. La criada trajo té y lo sirvió.
—¿Dónde está la familia? —preguntó Harry Sweeney.
—Arriba —respondió el detective Hattori.
Harry Sweeney miró al joven secretario sentado al otro lado de la mesa. Aquel hombre inquieto y nervioso. Harry Sweeney sacó el bloc y el lápiz.
—Hábleme de esta mañana, por favor. La agenda del señor Shimoyama.
—Bueno, esperábamos al presidente en la oficina central como de costumbre. Normalmente el presidente llega entre las nueve menos cuarto y las nueve. Yo estaba esperándolo en la entrada trasera, como siempre. Esperé hasta las nueve y cuarto más o menos. Luego volví a mi despacho y llamé a la señora Shimoyama. Me dijo que el presidente había salido de casa como siempre, a eso de las ocho y veinte. De vez en cuando, el presidente va a alguna parte antes de llegar a la oficina. De modo que pensé que a lo mejor había ido a la Sección de Transporte Civil, al edificio del Banco Chosen. Pero, cuando llamé, me dijeron que el presidente no estaba allí y que tampoco había estado antes. Así que durante la siguiente hora más o menos me dediqué a llamar a todos los sitios que se me ocurrieron a los que podía haber ido. Debí de molestar a la señora Shimoyama tres o cuatro veces más para comprobar si tenía noticias del presidente, porque para entonces estábamos preocupados, muy preocupados. Entonces me reuní con el vicepresidente Katayama y con otros dos directivos. El director de seguridad habló con el teniente coronel Channon, y creo que el vicepresidente Katayama visitó entonces el cuartel general de la Comandancia Suprema. También llamamos a la jefatura de la Policía Metropolitana, claro. Y luego, aproximadamente a las tres, vine aquí a visitar a la señora Shimoyama y ver a estos agentes.
Harry Sweeney dejó de escribir. Alzó la vista del bloc.
—Pero ¿qué citas tenía programadas el señor Shimoyama para esta mañana?
—Bueno, aparte de nuestra reunión matutina, la que manteníamos cada día, el presidente tenía una cita en el cuartel general de la Comandancia Suprema con el señor Hepler, el jefe del Departamento de Trabajo.
—¿A qué hora estaba programada?
—A las once.
—¿En el cuartel general?
—Sí.
—¿Ha faltado a alguna cita el señor Shimoyama en el pasado?
Aquel joven, aquel joven inquieto y nervioso, se removió de rodillas mirándose las manos y dijo:
—No, normalmente no.
—Pero ¿a veces sí?
Ōtsuka levantó la vista de las manos y miró a Harry Sweeney a través de la mesa.
—El presidente tiene un puesto muy difícil. Su trabajo es muy exigente, extraordinariamente agotador. Durante las últimas semanas, el presidente ha trabajado sin descanso. Estas últimas semanas ha habido ocasiones en las que ha tenido que adaptar su agenda sobre la marcha. Han llamado al presidente a la Sección de Transporte Civil o al cuartel general de la Comandancia Suprema con muy poca antelación. Este es un momento muy delicado para todos, y sobre todo para el presidente. Vamos a tener que despedir a más de cien mil miembros de nuestra plantilla. Más de cien mil hombres. El presidente lleva personalmente ese peso, siente esa responsabilidad, esa carga. Cada día. Es un momento muy delicado para él.
Harry Sweeney asintió con la cabeza.
—Somos conscientes de lo delicada que es la situación actual para el señor Shimoyama. Por eso estamos aquí. Gracias por responder a mis preguntas.
Harry Sweeney se volvió hacia del detective Hattori y dijo:
—Me gustaría hablar con la señora Shimoyama.
El detective Hattori condujo a Harry Sweeney y Susumu Toda fuera de la sala y les hizo subir la escalera hasta otra sala de estilo japonés, en esta ocasión más espaciosa. Había una mesa de madera y un armario grande. Una anciana, dos chicos y una mujer de mediana edad con un kimono oscuro se hallaban sentados en la estancia. El detective Hattori presentó a Harry Sweeney y Susumu Toda. Solicitó a la anciana y a los dos jóvenes que bajasen a esperar con él. Los muchachos miraron a su madre, quien sonrió a sus hijos. Los chicos siguieron a su abuela y al detective Hattori fuera de la sala. Harry Sweeney y Susumu Toda se arrodillaron ante otra mesa baja.
—Discúlpenos por molestarla de esta forma, señora Shimoyama —dijo Harry Sweeney.
La señora Shimoyama negó con la cabeza.
—Son ustedes bienvenidos, señor Sweeney. Pero ¿tienen alguna noticia que darme?
—Lo siento. Aún no.
—Entonces, ¿mi marido no está en el cuartel general de la Comandancia Suprema?
—No que nosotros sepamos.
—Yo pensaba que estaría allí. Últimamente lo han llamado varias veces. De repente. Pensé que quizá…
—¿Se le ocurre otro sitio donde podría estar?
—No, pero estoy segura de que estará durmiendo, descansando en alguna parte. Por eso lamento todas las molestias que está causando. Anoche tomó muchos somníferos, pero creo que no le hicieron efecto. Así que le habrán dado ganas de reposar, de echar una siesta en algún sitio.
—Sí —asintió Harry Sweeney—. Me he enterado de que se acostó muy tarde porque el coronel Channon les hizo una visita.
La señora Shimoyama negó con la cabeza.
—No, anoche no.
—¿Está segura, señora?
—Fue la noche anterior.
—¿Está segura de que no fue anoche?
—Fue anteayer por la noche. Estoy segura, señor Sweeney.
—Pero ¿su marido no durmió bien anoche?
—No, no durmió bien, señor Sweeney. Últimamente ha estado trabajando mucho y le ha afectado al sueño.
—Desde luego —dijo Harry Sweeney—. Pero ¿cómo vio a su marido esta mañana, señora?
La señora Shimoyama sonrió.
—Estaba cansado, eso seguro. Pero se levantó a las siete, como siempre. Le oí hablar muy contento con nuestro segundo hijo, Shunji, mientras se afeitaba en el cuarto de baño. Luego bajó al comedor y desayunó como siempre.
—¿Y habló con su esposo, señora?
—Claro. Nuestro hijo mayor estudia derecho en la Universidad de Nagoya, pero vuelve a casa esta noche. A mi marido le hacía mucha ilusión verlo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vimos. Mucho tiempo desde que él lo vio. Estuvimos hablando de su visita, de esta noche.
—Entiendo —dijo Harry Sweeney—. ¿Y espera que su marido regrese a casa a cenar esta noche, señora?
La señora Shimoyama asintió con la cabeza.
—Sí. Pero últimamente nunca sabemos cuándo volverá a casa…
Abajo sonó brevemente un teléfono.
La señora Shimoyama se volvió para mirar a la puerta.
—Lamento mucho todas las molestias. Solo quiero saber lo que ocurre. Debería haber llegado a su despacho. Debería haber estado allí a las nueve y media. No lo habrán secuestrado a plena luz del día, ¿no? Me cuesta creer que lo hayan intentado…
Unos pies subían rápido la escalera.
—En su coche. A plena luz del día…
Susumu Toda se levantó de la mesa y salió de la sala mientras la señora Shimoyama observaba cómo se marchaba, la señora Shimoyama se quedaba mirando la puerta, la señora Shimoyama se retorcía las manos, la señora Shimoyama se ponía de pie.
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor…
Harry Sweeney, que también se había puesto de pie, estiró las manos hacia la señora Shimoyama pidiéndole que volviese a sentarse. Que esperase, que esperase, por favor.
—El vizconde Takagi desapareció —estaba diciendo ella—. Él también desapareció. Y luego lo encontraron muerto en las montañas. Espero…
Susumu Toda volvió a entrar en la sala. Los miró a los dos y les dijo:
—Han encontrado al chófer.
—¿A qué coño juega, Sweeney? Debería haber dejado a Toda donde estaba, donde yo lo mandé, donde le dije que se quedase.
—Perdone, jefe, pero ya ha vuelto allí.
—Es demasiado tarde —dijo el jefe Evans suspirando.
Sweeney entró.
—Jefe. Lo tengo todo aquí.
—Más le vale. Venga.
Harry Sweeney miró el bloc de papel amarillo que tenía en la mano y empezó a leer:
—Tienen al chófer en la jefatura de la Policía Metropolitana y todavía están interrogándolo. Pero de momento, según el resumen de Toda, el chófer recogió a Shimoyama como siempre a las ocho y veinte. Pero en lugar de ir directo a la oficina, a la sede del ferrocarril junto a la estación de Tokio, Shimoyama le dijo que fuese a los grandes almacenes Mitsukoshi en Nihonbashi. Aparcaron allí, esperaron a que el comercio abriese a las nueve y media y Shimoyama entró. Le dijo al chófer que esperase. Que volvería en cinco minutos. El chófer no lo ha visto desde entonces.
—¿Y a qué hora fue eso?
—A las nueve y media, jefe.
—Entonces, ¿qué coño ha estado haciendo el chófer?
—Dice que se quedó sentado en el coche esperando delante de los grandes almacenes. A las cinco encendió la radio, oyó la noticia de que su jefe había desaparecido y entró corriendo en los grandes almacenes para llamar a la oficina central.
—¿Se quedó sentado en el coche más de siete horas y no se le pasó por la cabeza salir a buscar a su puto jefe o coger un teléfono y averiguar qué cojones está pasando? ¿Esa es su puñetera versión? Hay que joderse.
—Le dijeron que esperase, de modo que esperó.
—¿Más de siete horas?
—Eso es lo que dice, jefe. De momento.
—¿Qué sabemos de él?
—Se llama Ōnishi. Cuarenta y ocho años. Veinte años de servicio en el ferrocarril. Tiene un expediente impecable. Ni una multa de aparcamiento. No bebe ni juega. Ningún indicio de simpatías o compañeros de izquierdas. Leal, de fiar. Por eso es el chófer del presidente. Pero todavía están interrogándolo. Toda llamará en cuanto se sepa algo más.
El jefe Evans se restregó los ojos, se pellizcó el puente de la nariz y acto seguido volvió a mirar a Harry Sweeney.
—¿Usted qué opina, Harry? ¿Qué le dice su instinto?
—No sé. He hablado con el coronel Channon en la Sección de Transporte Civil. Dice que Shimoyama quiere dimitir. En la organización del ferrocarril hay muchas intrigas internas. Aparte de todo lo demás, claro. Y he hablado con su mujer. Ese hombre tiene problemas para dormir y ha estado tomando somníferos. Los somníferos no le hacen efecto. Ella reza para que esté en algún sitio descansando y vuelva para cenar.
El jefe volvió a suspirar.
—¿Cree usted que simplemente se ha ido y se ha alejado de su zona?
—Tal vez. Esperemos.
—No parece muy convencido, Harry.
—Es solo que no estoy muy seguro de que vuelva, jefe.
—Pues necesitamos que vuelva, Harry. Y ya.
Calurosa y húmeda aún, mientras oscurecía, la ciudad cerraba y volvía a casa. Ichiro llevó a Toda y a Harry por la avenida A, luego avenida W arriba, por debajo de la vía de tren, a través del cruce de Gofukubashi y pasados los grandes almacenes Shirokiya, y luego cruzó el río en Nihonbashi, antes de volver a torcer a la izquierda, enfilar otra calle lateral, girar a la derecha una vez y luego otra, recorrer otra calle lateral, hasta que Toda dijo:
—Hemos llegado.
Entre las sombras de los grandes almacenes Mitsukoshi, junto a las puertas de la entrada sur, Ichiro aparcó.
En esa estrecha calle lateral, con el coche orientado hacia la calle principal, Harry Sweeney miró desde el asiento trasero más allá de Ichiro, a través del parabrisas, entre las sombras, hacia las luces de la calle principal: tráfico que se dirigía a casa, gente que volvía a casa; hombres que se dirigían a casa, que volvían a sus casas.
—Menudo viajecito para llegar aquí —comentó Toda.
Harry Sweeney se volvió hacia la izquierda y miró a través de las puertas de cristal doradas del establecimiento, oscuras y cerradas. Las puertas cerradas, el establecimiento cerrado. Todo cerrado, todo oscuro. Asintió con la cabeza y dijo:
—Cuéntamelo otra vez.
—Está bien, según Ōnishi —dijo Toda—, sacando su bloc y abriéndolo, Shimoyama quería ir de compras, dijo algo así como que podía llegar a la oficina a las diez. Así que primero le dijo a Ōnishi que fuese a Shirokiya; cuando llegaron allí, los grandes almacenes no estaban abiertos. De modo que Shimoyama le dijo que viniese aquí. Ōnishi le dijo que los grandes almacenes Mitsukoshi tampoco estarían abiertos. Todo eso fue antes de las nueve. Así que Ōnishi emprendió el camino de vuelta a la oficina central del ferrocarril, pero Shimoyama le dijo que fuese a la estación de Kanda. Aparcaron allí, pero Shimoyama se quedó en el coche. Ōnishi le preguntó si no pensaba salir; Shimoyama contestó que no. Así que Ōnishi puso otra vez rumbo a la oficina. Pero cuando estaban atravesando el cruce de Gofukubashi, Shimoyama le dijo que fuese al Banco Chiyoda. Aparcaron en la parte de delante, y Shimoyama bajó del coche. Entró en el banco; estuvo dentro unos veinte minutos. Salió. Ya eran las nueve y veinticinco. Shimoyama dijo algo así como que era el mejor momento para ir. Ōnishi supuso que se refería al mejor momento para volver aquí, a Mitsukoshi. Cuando llegaron, cuando aparcaron aquí, Shimoyama se quedó otra vez quieto y dijo que los grandes almacenes todavía no habían abierto. Ōnishi vio que había clientes dentro y le dijo a Shimoyama que ya habían abierto. Shimoyama bajó del coche. Le dijo a Ōnishi que esperase. Le dijo que tenía que comprar un regalo, un regalo de boda, pero que volvería en cinco minutos. Entonces Shimoyama se fue andando y cruzó esas puertas.
Harry Sweeney contempló aquellas puertas oscuras, aquellas puertas cerradas. Todo estaba cerrado ahora, todo estaba oscuro ahora.
—Han mandado a Hattori con una brigada entera a registrar el edificio —informó Toda—. De arriba abajo, cada piso, cada sala, los servicios y la azotea. Ni rastro del hombre. Pero han retenido a todos los empleados. Que yo sepa, siguen ahí dentro interrogándolos. Alguien debe de haber visto algo. Ese hombre no puede haberse esfumado.
Harry Sweeney asintió otra vez con la cabeza. Abrió la portezuela del coche.
—Vuelve a la oficina y espera allí. Ya te llamaré.
—Pero ¿y si aparece? ¿Dónde estarás?
—Entonces no me necesitarás —dijo Harry Sweeney. Bajó del coche y cerró la puerta. Se quedó a un lado de la calle contemplando los grandes almacenes Mitsukoshi.
Los siete pisos, la torre de la azotea. El cielo que se oscurecía encima, las sombras que se alargaban abajo.
Harry Sweeney se volvió y se alejó del coche, mientras el vehículo se dirigía a la calle principal y las luces radiantes. Recorrió la calle lateral siguiendo el costado de los grandes almacenes hacia el extremo del edificio, adentrándose en sus sombras. Giró a la derecha y recorrió otra calle lateral, por la parte trasera del edificio, de punta a punta del establecimiento, y pasó por delante de las zonas de carga, las plataformas y las persianas. Todo estaba cerrado, todo estaba oscuro. Torció otra vez a la derecha en el extremo del edificio y recorrió otra calle lateral, por el lado norte del edificio, el lado norte de los grandes almacenes, y pasó por delante de los escaparates y las puertas. Todo estaba cerrado, todo estaba oscuro. Atravesó las sombras y volvió a las luces, las luces radiantes de la calle principal. Giró a la derecha para salir a la calle principal, anduvo por la parte delantera del comercio y pasó por delante de los escaparates oscuros de las puertas principales, la entrada principal con sus dos estatuas de bronce de unos leones, allí plantados, allí sentados, vigilando la tienda, sobre sus pedestales de mármol, con las bocas abiertas, los ojos abiertos, observando la calle, el tráfico que pasaba, la gente que pasaba, el tráfico que se dirigía a casa, la gente que volvía a casa.
Bajo las farolas de la calle, en la entrada de los grandes almacenes, Harry Sweeney estiró el brazo para tocar las dos patas delanteras de cada león de bronce. Frotó cada pata y pronunció una oración, y de repente oyó un rumor subterráneo y notó un temblor en el suelo. Se alejó de los leones, se alejó de sus oraciones y se dirigió a la entrada del metro.
Harry Sweeney descendió la empinada escalera de piedra del metro, bajo tierra, y recorrió un pasillo. Había columnas de mármol y un suelo embaldosado, el sótano de los grandes almacenes a su izquierda, otras tiendas a la derecha. Todo estaba cerrado, todo estaba oscuro. El pasillo conducía al metro, un pasaje de la estación de Mitsukoshimae. Vio la estación más adelante, al final del pasillo. Avanzó por el pasillo hacia la estación, dejó atrás los escaparates del sótano de los grandes almacenes Mitsukoshi, hasta las puertas del sótano del establecimiento; las puertas que permitían acceder de los grandes almacenes a la estación de metro, de la estación a los grandes almacenes: una entrada y una salida. Se dirigió al torno del metro y se disponía a enseñar su placa del Departamento de Protección Civil, se disponía a cruzar el torno cuando vio más tiendas entre las sombras grises del final del pasillo, más allá de la estación y de los grandes almacenes. Vio una peluquería, vio un salón de té y vio una cafetería: CAFETERÍA HONG KONG.
Harry Sweeney se alejó del torno del metro, anduvo por el pasillo, más allá de la estación y de los grandes almacenes, hasta la cafetería situada entre las sombras grises. Se quedó ante su ventana oscura y su puerta cerrada. Llamó a la puerta y aguardó. Todo estaba cerrado, todo estaba oscuro. Volvió a llamar e intentó abrir la puerta. No se encendió ninguna luz, nadie contestó.
Demasiado tarde, susurró una voz de hombre japonés, y acto seguido la voz se desvaneció, la línea se cortó y la conexión se interrumpió.
Harry Sweeney oyó otro rumor subterráneo y notó otro temblor en el suelo. Se alejó de la puerta, se alejó de sus ruegos, y volvió al torno del metro. Enseñó su pase, cruzó el torno y bajó por la escalera al andén. Los trenes de Asakusa a su izquierda, los trenes de Shibuya a su derecha. Este u oeste, norte o sur, bajo tierra, bajo la ciudad, gente que iba a casa, hombres que se dirigían a casa, que volvían a sus casas.
Pero esta noche no, aquí no: el andén se encontraba desierto, y Harry Sweeney estaba solo, esperando un tren, mirando a la boca del túnel, escrutando la oscuridad, buscando la luz, esperándola. Un japonés solitario bajó por la escalera con paso lento y vacilante al andén. Era bajo pero fornido, con un traje de verano claro oscurecido por la suciedad y las manchas, el sudor y el alcohol. Cuando se acercó a Harry Sweeney y pegó la cara a la de él, desprendía un olor tan malo como su aspecto, tan ebrio como su habla:
—¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Eh, tú, Estados Unidos!
Harry Sweeney dio un paso atrás, pero el japonés dio un paso adelante.
—¡Cobarde peludo! ¡Os creéis que ganasteis la guerra, pero los japoneses no nos dejamos vencer tan fácilmente!
Se quedó allí, mirando a Harry Sweeney a través de sus gafas, y repitió la misma frase, pero más despacio y mucho más alto. A continuación embistió súbitamente, agarró a Harry Sweeney con los dos brazos y forcejeó para lanzarlo a la vía electrificada. Estaba demasiado débil y demasiado borracho, pero Harry Sweeney se quedó aprisionado entre sus brazos.
Otro hombre, también borracho, se unió a la fiesta:
—Yo, coreano, amigo de Estados Unidos —gritó, y separó al japonés de Harry Sweeney al mismo tiempo que una ráfaga de aire salía del túnel con fuerza, recorría el andén y levantaba trocitos de papel y colillas, formando pequeños tornados de basura en torno a los pies de los tres.
Harry Sweeney se agarró el sombrero y lo sujetó fuerte mientras el tren entraba en la estación y el chirrido de sus ruedas y sus frenos le perforaba los oídos. En ese momento, el japonés arremetió otra vez de forma repentina y violenta, pero el joven coreano lo tumbó de un puñetazo.
—Váyase —dijo el coreano—. Váyase ya.
Harry Sweeney subió al tren. Las puertas se cerraron y el tren empezó a moverse. Miró atrás al andén: el joven coreano estaba junto al japonés todavía postrado, registrando los bolsillos del hombre, y entonces desaparecieron. Harry Sweeney se volvió hacia el vagón radiantemente iluminado con la mitad de asientos vacíos. Se sentó y se quitó el sombrero. Sacó el pañuelo y se secó la cara y el cuello. Guardó el pañuelo y se puso el sombrero. Miró a un lado y otro del vagón, por el pasillo, a los pasajeros. Un hombre aquí, un hombre allá, con chaquetas, con corbatas, dormidos o leyendo, un libro o un periódico. Contraportadas o primeras planas en sus manos o a sus pies: una hoja tirada en el suelo del vagón, una sola hoja de periódico, una edición extra del Mainichi. Harry Sweeney se inclinó hacia delante, estiró la mano hacia el suelo, recogió la hoja y leyó el titular: EL PRESIDENTE SHIMOYAMA HA DESAPARECIDO; En el trayecto de su casa a la oficina central de los Ferrocarriles Nacionales de Japón; La policía sigue investigando cuando son las 5.00 de la tarde.
Harry Sweeney volvió a mirar a los pasajeros, los hombres de aquí y de allá, con sus chaquetas y sus corbatas, leyendo o dormidos, dormidos o no. Hombres que habían acabado la jornada, hombres que volvían a casa. Puede que sí, puede que no. Harry Sweeney dobló el periódico y lo guardó en el bolsillo. El tren paró en Kanda. Harry Sweeney se quitó otra vez el sombrero. Volvió a meter la mano en el bolsillo y a sacar el pañuelo. Se secó de nuevo la cara y el cuello. El tren paró en Ueno. Harry Sweeney guardó el pañuelo y se puso el sombrero. Se levantó y recorrió los vagones hacia la parte delantera del tren, hacia el final de la línea. El tren terminó su recorrido en Asakusa, y las puertas se abrieron. Harry Sweeney salió al andén. Subió la escalera hasta el torno, enseñó su pase y cruzó el torno. Allí había otra entrada subterránea de otros grandes almacenes: los grandes almacenes Matsuya cerrados, los grandes almacenes Matsuya oscuros. Harry Sweeney subió la escalera de la estación de la línea Tōbu, pero no tomó la segunda escalera hasta los andenes. Giró a la izquierda, salió de la estación a la calle y se detuvo. De espaldas a la estación, de espaldas a los grandes almacenes, con el bar Kamiya a la derecha, el río Sumida a la izquierda, las tiendas ya cerradas, los puestos recogiendo, vio a la gente que pasaba, la gente que volvía a casa. Harry Sweeney los vio pasar e irse. A la noche y las sombras. Hombres que desaparecían, hombres que se esfumaban.
Harry Sweeney se volvió y empezó a alejarse de la estación, a alejarse de los grandes almacenes, y cruzó la avenida R hacia el río, el río Sumida. Entró en el parque y atravesó el parque, el parque Sumida. Llegó al río, la orilla del río. Se quedó en la orilla y contempló el río. La corriente quieta, el agua negra. No había brisa, no había aire. Solo el hedor de las aguas residuales, la peste a mierda. Mierda de gente, mierda de hombres. El hedor siempre aquí, la peste aún aquí. Harry Sweeney sacó la cajetilla de cigarrillos y encendió uno. Junto al río, en la orilla. Las calles detrás de él, la estación detrás de él. Todas las calles y todas las estaciones. Miró río abajo, a la oscuridad, donde estaría su desembocadura, donde estaría el mar; al otro lado del océano estaba su hogar. Un perro ladró y unas ruedas chirriaron, en algún lugar en la noche, en algún lugar detrás de él. Un tren amarillo salía de la estación, el tren amarillo cruzaba un puente de hierro. El puente que salvaba el río, un puente al otro lado. Iba al este, iba al norte. Fuera de la ciudad, lejos de la ciudad. Hombres que desaparecían, hombres que se esfumaban. En la ciudad, de la ciudad. En sus calles, en sus estaciones. Sus nombres y sus vidas. Desaparecían, se esfumaban. Empezaban de nuevo, empezaban de cero. Un nombre nuevo, una vida nueva. Un nombre distinto, una vida distinta. Nunca volvían a casa, nunca regresaban. El tren que desaparecía, el tren que se esfumaba.
Harry Sweeney apartó la vista del puente y volvió a contemplar el río, el río Sumida. Tan quieto y tan negro, tan callado y tan cálido… Incitante y agradable, tentador, tan tentador… No más nombres ni más vidas. Recuerdos o imágenes, insectos o espectros. Tan tentadores, muy tentadores… Adiós a todo, adiós a todo. La pauta del crimen precede al crimen. La colilla del cigarrillo le quemó los dedos y le hizo una ampolla en la piel. Harry Sweeney lanzó la colilla al río. Ese río sucio, ese río hediondo. Mierda de gente, mierda de hombres. Se apartó del río, se alejó del río, el río Sumida. Volvió a la estación y bajó la escalera. Lejos del río, el río Sumida, y lejos de la tentación, lejos de la tentación. La pauta y el crimen. Desaparecer, esfumarse. En la noche, en las sombras. Bajo la ciudad, bajo tierra.
—Volvemos a vernos —dijo riendo Akira Senju, el hombre que no moría, el hombre que de verdad gobernaba la ciudad, su emperador secreto. A plena vista, en su palacio de Shimbashi, en el centro de su próspero imperio, en lo alto de su reluciente nuevo edificio, en su lujoso y moderno despacho, tras su antiguo escritorio de palisandro, ataviado con un traje caro hecho a medida, con su grueso puro extranjero, metió la mano en un cajón, sacó un trozo de papel y se lo dio a Harry Sweeney por encima de la mesa—. Esto debería tenerte ocupado, Harry-san.
Harry Sweeney miró el trozo de papel, la lista de nombres: nombres formosanos y coreanos. Dobló el papel por la mitad, lo metió en el bolsillo de la chaqueta y empezó a levantarse y a volverse hacia la puerta, la salida.
—¿No te quedas a tomar una copa esta noche, Harry? —dijo Akira Senju—. Claro que no, disculpa, eres un hombre ocupado. La verdad es que me sorprendió que me llamases. Creía que estabas muy atareado buscando a tu presidente desaparecido. Menudo descuido, si se me permite, Harry. Perder a un presidente. No se habla de otra cosa en todas las emisoras de radio y en todos los periódicos. Qué mala impresión, qué descuido. La gente se pone nerviosa, la gente se preocupa. Nuestros señores imperiales, nuestros salvadores extranjeros, van y pierden a su presidente, su perrito faldero, su mascota. Si no podéis proteger al presidente de los Ferrocarriles Nacionales, si pueden secuestrarlo a plena luz del día, entonces ¿a quién podéis proteger, Harry? Y si no podéis encontrarlo, ni salvarlo, ¿a quién podéis salvar?
Harry Sweeney se apartó de la puerta.
—Estás convencido de que lo han secuestrado, ¿verdad?
—¿Qué otra cosa podría haber pasado, Harry? Si despides a un hombre, tienes que esperar una reacción. Si despides a treinta mil hombres, tienes que esperar treinta mil reacciones, ¿no? Reacciones extremas, reacciones violentas. Un hombre no desaparece así como así, esfumándose como si nada. Bueno, algunos hombres sí. Pero no los presidentes. Los presidentes suelen… En fin, suelen ser asesinados, Harry.
Harry Sweeney sonrió.
—Ya veremos.
—Veremos, Harry, veremos. Me sorprende que no estés ahí fuera ahora mismo partiendo la crisma a sindicalistas y rompiendo huesos a comunistas. Eso es lo que yo estaría haciendo. Partiendo crismas y rompiendo huesos. Poniendo esta ciudad patas arriba, prendiéndole fuego, si no me quedara más remedio. Si es lo que tuviera que hacer, si es lo que hiciera falta para rescatar a ese hombre. Eso es lo que estaría haciendo, Harry.
Harry Sweeney volvió a sonreír.
—Bueno, yo no soy tú.
—No me digas —replicó riendo Akira Senju—. Bueno, sigue intentando convencerte de lo que quieras, Harry. Yo sé cómo son las cosas, entiendo cómo funciona todo. Pero recuerda: si alguna vez necesitas una lista de comunistas, de rojos, de crismas que partir, de huesos que romper, ya sabes dónde encontrarme, Harry. Ya sabes dónde estoy. Y estoy aquí para ayudar. Así que no te olvides de decirle al general, el general Willoughby, que soy a quien buscáis, Harry-san. Soy a quien buscáis.
—Mierda —maldijo Harry Sweeney en una cabina telefónica del vestíbulo del hotel Dai-Ichi.
Colgó y salió de la cabina. Cruzó el vestíbulo y le dio a la chica del guardarropa el sombrero. La joven japonesa le entregó un resguardo y le hizo una reverencia. Harry Sweeney sonrió, le dio las gracias, se volvió y bajó por la escalera al bar del sótano. Luces tenues y voces altas. Voces extranjeras, voces estadounidenses. Estadounidenses que jugaban a póker en un rincón, estadounidenses que jugaban a tenis de mesa en otro, estadounidenses que cantaban Roll Me Over in the Clover, estadounidenses que aplaudían y estadounidenses que reían; estadounidenses que bebían; estadounidenses borrachos. Harry Sweeney se sentó en un taburete de la barra y saludó con la cabeza al camarero japonés. El camarero se acercó con su camisa blanca y su pajarita negra.
—¿Qué te pongo, Harry?
—Lo de siempre, Joe —dijo Harry Sweeney.
Joe el camarero puso un vaso en la barra delante de Harry Sweeney. Cogió una botella de Johnnie Walker y llenó el vaso.
—¿Sigues sin decir que pare, Harry?
—Así soy yo, Joe. Sin hielo, sin soda, sin parar.
Joe el camarero llenó el vaso hasta el borde. Dejó la botella.
—Ella ha estado aquí pero se ha ido, Harry.
Harry Sweeney asintió con la cabeza. Alargó la mano hacia el vaso. Lo agarró entre los dedos. Se inclinó hacia delante y se encorvó sobre la bebida. Sonrió y asintió otra vez con la cabeza.
Joe el camarero negó con la cabeza.
—Y no la encontrarás aquí, Harry. Ya lo sabes.
—No se pierde nada por mirar, ¿verdad, Joe?
Joe volvió a negar con la cabeza.
Una joven con un vestido rojo recorrió la barra de una punta a la otra. Tenía los ojos y la nariz grandes y fumaba un cigarrillo con un vaso en la mano. Dejó el vaso en la barra junto a Harry Sweeney, puso la mano en el taburete de al lado y dijo:
—¿Espera compañía?
—Intento evitar las expectativas —contestó Harry Sweeney.
—Pero ¿no le importa?
—¿Si no me importa qué?
—Tener compañía.
—Depende de la compañía.
La mujer se sentó en el taburete, se giró y tendió la mano a Harry Sweeney. Tenía una boca grande y unos labios carnosos. Sonrió y dijo:
—Gloria Wilson.
—Harry Sweeney.
—Lo sé —dijo Gloria Wilson—. Somos vecinos.
—No me diga.
—Se lo digo —insistió Gloria Wilson riendo—. Usted vive en el cuarto, y yo en el tercero. En el edificio de la NYK.
—Vaya, qué casualidad.
—No tanta —repuso Gloria Wilson—. El mundo es un pañuelo, ¿no cree, señor Sweeney? Este mundo. Y todo es de Sir Charles. Nosotros somos sus hijos. Usted, yo y todos los demás que estamos aquí. Todos somos sus hijos, señor Sweeney.
—Debería tener cuidado, señorita Wilson. Las paredes oyen. Al general podría no gustarle si se enterara de que habla de esa forma. Podría ofenderse.
—Seguro que sí, señor Sweeney. Pero tampoco le gustaría el color de mi vestido, ¿verdad? Le ofendería. Es muy fácil ofenderlo. Pobre hombre.
Harry Sweeney hizo un gesto con la cabeza a Joe el camarero.
—Sírvele a la dama otra copa de lo que esté bebiendo, por favor, Joe.
—Espero que no esté insinuando que soy una borrachina, señor Sweeney —dijo Gloria Wilson—. Porque no lo soy.
Harry Sweeney negó con la cabeza.
—En absoluto, señorita Wilson. En mi tierra se llama cortesía.
—¿Y dónde está eso, señor Sweeney?
—En Montana.
—¿Billings? ¿Missoula? ¿Helena?
—No.
—¿Great Falls? ¿Butte?
—No.
—Me rindo, señor Sweeney. Usted gana.
—No tanto —dijo Harry Sweeney—. Anaconda.
—Debe de ser muy bonito. El Big Sky.
—¿Nunca ha estado en Montana?
—No, pero me encantaría ir.
—¿Por qué dice eso?
—Oh, por nada —contestó suspirando Gloria Wilson—. Por nada salvo que no es Muncie, Indiana, supongo.
—¿Tan feo es Muncie, Indiana?
—Sí —respondió riendo Gloria Wilson—. Así de feo.
—¿Cuánto hace que se liberó de Muncie, Indiana?
—Demasiado ya.
—¿Demasiado? ¿Tiene ganas de volver?
—No, señor Sweeney —dijo Gloria Wilson—. No tengo ganas de volver. A veces sueño que vuelvo a casa, a Muncie. Pero luego, cuando me despierto, cuando abro los ojos y echo un vistazo a mi habitación, me alegro mucho de no estar en Muncie. Me alivia mucho seguir aquí, en Tokio.
—¿En el reino de Sir Charles?
—Bueno, no se puede tener todo, ¿verdad, señor Sweeney? No sería justo.
—Pero se siente culpable por no querer volver a casa.
—¡Sí, lo reconozco, señor Sweeney! Me siento muy culpable.
Harry Sweeney levantó despacio su vaso, con cuidado de no derramar el whisky.
—Encantado de conocerla, señorita Wilson.
Gloria Wilson alzó su vaso, lo entrechocó suavemente con el que sostenía Harry Sweeney y dijo:
—Encantada de conocerlo, señor Sweeney.
—Por que no estemos en Anaconda ni en Muncie —propuso Harry Sweeney, entrechocando otra vez los vasos, y acto seguido dejó el suyo con cuidado en la barra.
—¡Brindo por ello! Pero ¿no se bebe su copa?
—Últimamente solo miro.
—¿Y ve mucha actividad? —dijo riendo Gloria Wilson.
—Más de la que se imaginaría.
—Pero ¿no le importa si me bebo la mía?
—Me partiría el corazón si no lo hiciera, señorita Wilson.
—Que no se diga, entonces —dijo Gloria Wilson. Bebió un sorbo de su vaso y luego otro—. Aunque solo sea para no partirle el corazón, señor Sweeney.
—Es usted muy amable, señorita Wilson. Gracias.
—La verdad es que no —repuso Gloria Wilson—. Pero gracias por decirlo. Y, por favor, llámeme Gloria, señor Sweeney.
—Entonces llámame Harry, si no te importa.
—No me importa en absoluto, Harry. Eres famoso.
—¿Por qué, señorita Wilson? Perdón, Gloria.
—Te estás haciendo el tonto, Harry Sweeney. Sabes perfectamente por qué. Has aparecido en los periódicos. Eres el hombre que está trincando a todas las bandas. Todo el mundo lo sabe.
—No deberías creer todo lo que lees —dijo Harry Sweeney—. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas, Gloria? ¿En el tercer piso?
—A nada tan emocionante ni glamuroso como tú, Harry —contestó riendo Gloria Wilson—. Soy una bibliotecaria del montón. Trabajo en la sección de historia. Mi vida es aburrida e insípida.
—Lo dudo mucho —replicó Harry Sweeney—. Desde luego no he visto a ninguna bibliotecaria que vista como tú. Al menos en Montana.
Gloria Wilson rio.
—Tampoco en Muncie, Indiana. —Entonces señaló con la cabeza la partida de póker del rincón—. Pero hoy es una noche histórica.
Harry Sweeney echó un vistazo al rincón y a los rostros de alrededor de la mesa. Tres estadounidenses y un japonés. Ninguno aplaudía ni reía. Ni entonaban las canciones; solo jugaban a las cartas. Harry Sweeney sonrió.
—Parece un grupo encantador.
—¿Me tomas el pelo? Es peor que la biblioteca. Pero mis amigos Don y Mary dijeron que se pasarían. Son muy divertidos, te caerán bien…
Harry Sweeney volvió a sonreír. Harry Sweeney consultó su reloj. Acto seguido Harry Sweeney hizo otra señal con la cabeza a Joe el camarero mientras se levantaba.
—Rellena el vaso a la dama y cárgalo en mi cuenta, ¿quieres, Joe?
—No me digas que te vas —dijo Gloria Wilson.
Harry Sweeney hizo una reverencia.
—Tengo que volver al tajo. Pero me ha gustado mucho conocerte, Gloria.
—Qué suerte, la mía —comentó riendo Gloria Wilson—. Cuando por fin tropiezo con alguien en esta ciudad dispuesto a invitar a una occidental y a ser amable, resulta que es un adicto al trabajo. Pero gracias, Harry Sweeney. Gracias. Ha sido un placer…
Harry Sweeney sonrió.
—Nos vemos, Gloria.
—Puedes estar seguro. Pienso ir a buscarte…
—Puedes intentarlo si quieres —dijo riendo Harry Sweeney, y a continuación se alejó de la mujer, la barra y la copa, y subió la escalera.
Entregó el resguardo a la chica del guardarropa. La joven le dio el sombrero con una sonrisa y una reverencia. Harry Sweeney le devolvió la sonrisa y le dio las gracias. Cruzó el vestíbulo, salió por las puertas y se topó con una pareja: una mujer japonesa con un kimono y un hombre estadounidense de uniforme.
—¡Será posible! —comentó riendo el teniente coronel Donald E. Channon—. No coincidimos en cuatro años y de repente nos vemos dos veces el mismo día. Ha encontrado ya a mi presidente, ¿verdad, señor Sweeney?
—¿Su presidente, señor?
—Mi ferrocarril, mi puñetero presidente.
—No que yo sepa, señor.
El coronel Channon metió una mano en el bolsillo, sacó un fajo de billetes y los agitó delante de Harry Sweeney.
—Cien dólares, Sweeney.
—Donny, por favor —dijo la mujer japonesa que estaba a su lado—. Vamos, Donny. Volvamos a casa, por favor, Donny…
—Me cago en Dios —escupió el coronel Channon, que apartó a la mujer de un empujón, se tambaleó en el escalón, desparramó los billetes y amenazó con dar un puñetazo a la mujer mientras gritaba—: ¿Qué te tengo dicho de tu costumbre de hablar cuando yo estoy hablando? ¿Y de llamarme…?
Harry Sweeney agarró el brazo del coronel y lo apartó de la mujer.
—Es tarde, señor. Creo…
—Maldita sea, no me diga lo que cree, Sweeney. Lo conozco, Sweeney, no es usted ningún santo. Miente más que habla. Eso es lo que hace, como el resto de ellos. Me importa un carajo lo que usted o cualquiera de ustedes crea. ¡Amo a esta mujer! La amo, coño, Sweeney. ¿Me oye? ¿Me oyen todos, joder? ¡Y también amo su puto país! Así que váyase a la mierda, Sweeney. Váyase a la mierda, y buenas noches.
Harry Sweeney metió la llave en la cerradura de la puerta de su habitación del hotel Yaesu. Giró la llave, abrió la puerta. Cerró la puerta tras de sí, giró la llave tras de sí. Se quedó en el centro de la habitación y echó un vistazo a la estancia. A la luz de la calle, a la luz de la noche. El sobre arrugado, la carta hecha pedazos. La Biblia abierta, el crucifijo caído. La maleta volcada, el armario vacío. El montón de ropa húmeda, el fardo de sábanas manchadas. El colchón descubierto, la cama vacía. Oyó la lluvia en la ventana, oyó la lluvia en la noche. Se acercó al lavabo. Miró la pila. Vio cristales rotos. Miró al espejo, contempló el rostro del espejo. Contempló su mandíbula, su mejilla, sus ojos, su nariz y su boca. Estiró la mano para tocar el rostro del espejo, para recorrer el contorno de su mandíbula, su mejilla, sus ojos, su nariz y su boca. Deslizó los dedos arriba y abajo por el borde del espejo. Agarró los bordes del espejo. Arrancó el espejo de la pared. Se agachó. Colocó la cara del espejo contra la pared debajo de la ventana. Empezó a levantarse. Vio manchas de sangre en la alfombra. Se quitó la chaqueta. La lanzó al colchón. Se desabotonó los puños de la camisa. Se remangó los puños de la camisa. Vio manchas de sangre en las vendas de las muñecas. Se desabotonó la camisa. Se quitó la camisa. La arrojó al colchón. Se quitó el reloj. Lo dejó caer al suelo. Desabrochó el imperdible que sujetaba la venda de la muñeca izquierda. Puso el imperdible entre los grifos de la pila. Desenrolló la venda de la muñeca izquierda. Lanzó el pedazo de venda encima de la camisa tirada en el colchón. Desabrochó el imperdible que sujetaba la venda de la muñeca derecha. La puso al lado del otro imperdible entre los grifos. Desenrolló la venda de la muñeca derecha. Arrojó ese pedazo de venda sobre la otra venda tirada encima de la camisa. Cogió el cubo de basura. Lo llevó a la pila. Sacó los cristales rotos. Los tiró a la basura. Abrió los grifos. Esperó a que saliese el agua. A que ahogase la lluvia de la ventana, a que apagase la lluvia de la noche. Puso el tapón en la pila, llenó la pila. Cerró los grifos. El sonido de la lluvia en la ventana otra vez, el ruido de la lluvia en la noche otra vez. Metió las manos y las muñecas en la pila y en el agua. Remojó las manos y las muñecas en el agua de la pila. Observó cómo el agua se llevaba la sangre. Notó cómo el agua limpiaba las heridas. Quitó el tapón. Observó cómo el agua se iba por el desagüe, entre sus muñecas, entre sus dedos. Levantó las manos del lavabo. Cogió una toalla del suelo. Se secó las manos y las muñecas con la toalla. Dobló la toalla. La colgó del toallero situado al lado de la pila. Volvió al centro de la habitación. A la luz de la calle, a la luz de la noche. Estiró las manos, giró las palmas. Miró las cicatrices secas y limpias de sus muñecas. Se las quedó mirando mucho rato. A continuación se arrodilló en el centro de la habitación. Junto al sobre arrugado, junto a la carta hecha pedazos. Los fragmentos de papel, los fragmentos de frases. Traición. Engaño. Judas. Lujuria. Matrimonio. Santidad. Mi religión. Eres un traidor. Nunca lo dejarás. Te concedo el divorcio. Sé cómo eres, sé quién eres. Pero te perdono, Harry. Los niños te perdonan, Harry. Vuelve a casa, Harry. Vuelve a casa, por favor. Harry Sweeney juntó las palmas de las manos. Harry Sweeney se llevó las manos a la cara. Inclinó la cabeza. Cerró los ojos. En medio del Siglo de Estados Unidos, en medio de la noche de Estados Unidos. Inclinado en su habitación, su habitación de hotel. La lluvia en la ventana, la lluvia en la noche. De rodillas, las rodillas manchadas. Caía, diluviaba. Harry Sweeney oyó los teléfonos que sonaban. Las voces alzadas, las órdenes gritadas. Las botas que bajaban por la escalera, las botas en la calle. Portezuelas de coches que se abrían, portezuelas de coches que se cerraban. Motores por toda la ciudad, frenos cuatro pisos más abajo. Botas que subían por la escalera, botas que recorrían el pasillo. Los nudillos en la puerta, las palabras a través de la madera:
—¿Estás ahí, Harry? ¿Estás ahí dentro?
Harry Sweeney abrió los ojos. Se levantó y se serenó. Se acercó a la cama. Cogió la camisa y se la puso. Miró la puerta al otro lado de la habitación. Acto seguido se dirigió a la puerta y puso la mano en la llave. Inspiró, espiró. Giró la llave, abrió la puerta y dijo:
—¿Qué quieres, Susumu?
Toda estaba en el pasillo empapado de la cabeza a los pies.
—Lo han encontrado, Harry.
—Gracias a Dios.
—Está muerto.