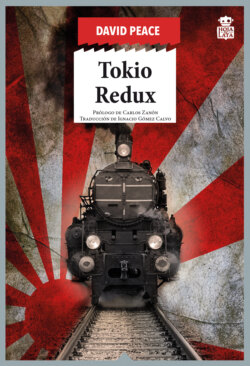Читать книгу Tokio Redux - David Peace - Страница 17
2 EL DÍA SIGUIENTE 6 de julio de 1949
ОглавлениеAtravesaron la noche y la lluvia en coche lo más rápido que pudieron: Harry Sweeney en la parte trasera al lado de Bill Betz, y Toda delante con Ichiro al volante, en dirección al norte a través del distrito de Ueno y la avenida Q arriba, luego hacia el este en Minowa y cruzando el río, el río Sumida.
Harry Sweeney volvió a consultar su reloj, que tenía la esfera rota y las manecillas paradas.
—¿Qué hora es?
—Acaban de dar las cuatro —contestó Toda.
Harry Sweeney se volvió hacia la ventanilla, hacia la noche y la lluvia, la ciudad y sus calles, desiertas y silenciosas, edificios que disminuían a medida que aparecían campos, en dirección al norte otra vez, a las afueras de la ciudad, lo más rápido que podían.
—Aquí es —señaló Toda, mientras Ichiro paraba y aparcaba detrás de la estación de Ayase. Había coches a cada lado, negros y vacíos bajo el diluvio.
—Mierda —dijo Betz—. Mirad cómo llueve.
Toda, Betz y Harry Sweeney bajaron del coche y se internaron en la noche y la lluvia, el final de la noche y las cortinas de lluvia.
—Santo Dios —exclamó Betz—. Y ninguno lleva paraguas.
Se subieron los cuellos de las chaquetas, se bajaron el ala de los sombreros, y Betz repitió:
—Mierda.
—Por ahí —indicó Toda, señalando hacia el oeste.
—¿A qué distancia está? —preguntó Betz.
—No lo sé —respondió Toda.
—No tardaremos en saberlo —dijo Harry Sweeney—. Vamos. Estamos perdiendo tiempo.
Se alejaron de la estación. Junto a la vía, siguiendo la vía. Cruzaron un puente peatonal sobre un riachuelo. Junto a la vía, siguiendo la vía. Los altos y oscuros muros de la cárcel de Kosuge se alzaban a su izquierda, el vasto y oscuro vacío de los campos abiertos se extendía a su derecha. Junto a la vía, siguiendo la vía. Bajo el aguacero, en medio de gruesas cortinas de lluvia. Estaban empapados, estaban calados. Hasta la sangre, hasta los huesos. La lluvia caía, la lluvia hería.
—¿Cuánto falta? —preguntó Betz.
—Allí —dijo Toda—. Debe de ser ese sitio.
Vieron linternas más adelante, vieron hombres más adelante. Frente a un puente, debajo de un terraplén. Con sus chubasqueros y sus gabardinas. Con sus botas de goma, siguiendo la vía arriba y abajo. Bajo las cortinas de lluvia, a la luz de sus linternas. Recogían trozos de ropa, lanzaban pedazos de carne. Arriba y abajo, de acá para allá, de un lado a otro, por todas partes, ropa y carne, esparcidas y hechas jirones.
—Joder —exclamó Betz—. ¿Habéis visto…?
Un brazo cercenado entre la vía saliente.
—Joder —repitió Betz—. Pobre desgraciado.
En la noche y bajo la lluvia, Harry Sweeney no dijo nada. Harry Sweeney se quedó quieto, deseando que la noche terminase y la lluvia cesase, mirando a un lado y otro de la vía, tratando de ver lo mejor posible, intentando desesperadamente recordar lo mejor posible. En la noche y bajo la lluvia, Harry Sweeney sacó su bloc y su lápiz, y en la noche y bajo la lluvia, Harry Sweeney echó a andar por la vía, midiendo las distancias con pasos, dibujando la escena y anotando los detalles: la vía pasaba por debajo de un puente en el que había otra vía férrea; a unos dos o tres metros del puente, había gran cantidad de aceite en las traviesas y el balasto; a seis metros del puente, un tobillo derecho enfundado en un calcetín roto yacía en el balasto; a diez metros del puente, entre la vía, había una liga de un calcetín; aproximadamente a trece metros del puente, en la hierba que crecía junto a la vía saliente, había un zapato derecho aplastado; a diecisiete metros del puente, se encontraba el zapato izquierdo entre los raíles salientes; a unos veinticuatro metros del puente, entre los raíles salientes, Toda identificó una tira de tela como un fundoshi, o taparrabos, la ropa interior tradicional japonesa; a veintisiete metros y medio del puente, había una camisa blanca con la parte de atrás rota; a cuarenta y tres metros del puente, el tobillo izquierdo seguía en su calcetín sobre el balasto entre los raíles; a cuarenta y cinco metros del puente, entre los raíles, se hallaba la chaqueta de un traje, con la parte de atrás rota de forma parecida a la camisa blanca; a cincuenta y cuatro metros del puente, sobre el balasto situado entre la vía saliente y la entrante, se encontraba la cara de un hombre, seccionada de la parte de arriba de la cabeza hasta la barbilla, con un ojo todavía sujeto, mirando arriba, a la noche y la lluvia.
—Joder —exclamó Betz.
Toda asintió con la cabeza.
—Lo que un tren puede hacerle a un hombre.
Harry Sweeney no dijo nada; siguió andando y escribiendo: también había materia gris al lado de la cara; intestinos esparcidos entre los raíles a lo largo de los siguientes diez metros más o menos; a setenta metros del puente, el brazo derecho y parte del hombro yacían en el balasto entre los raíles salientes; por último, a ochenta y cinco metros del puente, en el balasto entre los raíles salientes, se hallaba el torso, desnudo y arqueado, con la espalda y las rodillas retorcidas contra el balasto, casi cortado por la cintura, la carne abierta y los huesos machacados.
—Joder —repitió Betz—. Vaya forma de morir. Santo Dios.
Harry Sweeney no dijo nada, observando una luz tenue que se difundía hacia el este y hacía resaltar los pedazos blancos de piel húmeda y los trozos grises de carne mojada esparcidos y desperdigados por la vía. A la luz más gris y bajo la lluvia más calma, Harry Sweeney se alejó de la piel y de la carne, de la vía y del balasto. Llegaban más hombres y otros se marchaban, iban y venían, arriba y abajo, de un lado a otro, a través de la vía y por toda la escena. Observó cómo los detectives de la Policía Metropolitana se hacían cargo de la escena, los fiscales y forenses llegaban, y pidió a Toda que averiguase sus nombres y sus rangos, sus puestos y funciones, qué habían oído y qué habían visto. Y luego Harry Sweeney se quedó al amanecer bajo la llovizna, calado hasta los huesos, y miró hacia el este, después se giró hacia el sur, hacia el oeste y hacia el norte, y miró un cruce y la siguiente estación de la línea, un edificio y la cárcel situada junto a la vía, el puente y el terraplén del fondo, y los campos, los campos bajos y llanos que se extendían hacia el norte, mirando y girándose, una y otra vez, girándose y mirando aquel paisaje de muerte silencioso y vacío dejado de la mano de Dios.
—¿Qué piensas, Harry? —preguntó Betz.
—¿Por qué aquí, Bill? ¿Por qué aquí?
Volvieron andando por la vía hacia la estación de Ayase, hacia el coche, mientras Toda leía sus apuntes y les contaba lo que había descubierto en la escena:
—De momento os ahorraré los nombres, pero el maquinista del último tren de mercancías de Ueno a Matsudo paró en la estación de Ayase para informar de que creía haber visto unos objetos color escarlata en la vía donde los raíles corren paralelos a la cárcel. Por lo visto, el sitio se conoce como el Cruce del Demonio o el Cruce Maldito.
—No me jodas —dijo riendo Betz.
—Sí —asintió Toda—. Es famoso por los accidentes y los suicidios que se han producido allí, así que la gente de la zona no se acerca. Y menos cuando llueve. Entonces es cuando los fantasmas de los agraviados se reúnen cerca del puente o en el cruce. Creen que se les puede oír llorar.
—¿Cuándo fue el último? —preguntó Harry Sweeney.
—¿El último qué?
—Suicidio.
—No me lo han dicho, y no he preguntado. Lo siento, Harry.
—Podemos averiguarlo. Continúa.
—El maquinista paró en Ayase para avisar de que creía haber visto un «atún», que es como llaman en su jerga a un cadáver hallado en la vía. Eso fue aproximadamente pasada la medianoche. Así que el subjefe de estación mandó al revisor y a otro empleado al Cruce Maldito a investigar. Solo tenían una linterna para los dos, pero vieron el cadáver en la vía, así que fueron directos a la cabina de policía que hay cerca de la cárcel para llamar al subjefe de estación y notificar lo que habían visto. Entonces el subjefe de estación informó a su superior, el jefe del equipo de mantenimiento de la zona de Kita-Senju. Todavía tengo que confirmarlo, pero creo que estaban en Gotanno, en la línea Tōbu, que es la siguiente estación de la línea que pasa por encima del puente. El caso es que el jefe y uno de sus hombres tomaron la línea Tōbu, bajaron por el terraplén que hay al lado del puente y llegaron a la escena del crimen pasada la una. Para entonces ya llovía, pero encontraron el cadáver de un hombre fornido terriblemente mutilado y parcialmente cercenado. Rebuscaron entre lo que describen como la ropa hecha trizas y manchada de aceite esparcida por la escena, buscando un medio de identificación, y encontraron tarjetas de visita y abonos de tren a nombre de Sadanori Shimoyama, presidente de los Ferrocarriles Nacionales. Enseguida se dirigieron a la cabina de policía más cercana (que es la de Gotanno Minami-machi) e informaron de su hallazgo a un agente llamado Nakayama. A esas alturas eran las dos y cuarto. Nakayama notificó de inmediato a la comisaría de policía de Nishi-Arai y fue en persona a la escena, que es donde yo lo encontré; Nakayama es el agente que me ha contado todo esto. Cuando llegó allí (que fue aproximadamente a las dos y cuarenta, calcula), ya había más hombres, empleados de la estación de Ayase y del departamento de mantenimiento. El jefe de estación también llegó mientras Nakayama estaba allí, y todos se pusieron a buscar otro medio de identificación. Encontraron un reloj de pulsera junto al torso y un diente de oro. En algún momento, el jefe de estación dio la vuelta al torso y encontró una billetera en uno de los bolsillos del pantalón. Entonces llovía a cántaros, pero Nakayama me ha dicho que el balasto de debajo del torso estaba seco cuando le dieron la vuelta.
Habían llegado al coche. Ichiro esperaba sentado al volante; había otros cuatro o cinco coches aparcados, todos vacíos.
—No sé vosotros —dijo Betz—, pero yo estoy deseando darme un baño caliente, desayunar y acostarme. Con el chaparrón que nos ha caído encima, tendremos suerte si no estamos una semana de baja.
Harry Sweeney miró los coches vacíos, el edificio de la estación y dijo:
—Tú espera en el coche, Bill. Volveré lo antes posible, ¿de acuerdo? Tú ven conmigo, Susumu.
—Date prisa, Harry, por lo que más quieras. Estoy temblando.
—Volveremos lo antes posible —repitió Harry Sweeney, mientras encendía un cigarrillo, se dirigía a los edificios de la estación y preguntaba a Toda—: Esos coches son de la compañía de ferrocarril, ¿verdad?
Toda miró hacia atrás y asintió con la cabeza.
—Sí. Casi todos.
Harry Sweeney sonrió.
—Vamos a ahorrarnos un poco de trabajo de campo…
Dentro del despacho del jefe de la estación de Ayase, tres hombres de la oficina central de los Ferrocarriles Nacionales se hallaban reunidos en torno a un pequeño hibachi. Pálidos y mojados, silenciosos y afligidos, secaban sus trajes y su piel. Harry Sweeney sacó su placa del Departamento de Protección Civil y dijo:
—Creo que uno de ustedes ha identificado al presidente Shimoyama, caballeros.
—Sí —contestó uno de los hombres—. Fui yo.
—¿Y se llama…?
—Masao Orii.
—Señor Orii, quiero que me cuente exactamente cómo llegó aquí —solicitó Harry Sweeney—. Dígame quién le llamó y cuándo. Y luego todo lo que vio cuando llegó y lo que ha pasado desde entonces. Todo, por favor.
—Bueno —empezó a decir el señor Orii—, recibí una llamada en la casa del presidente a las tres…
—Disculpe que le interrumpa, señor Orii. Debería haberme explicado mejor. Quiero que repase el día entero y que me cuente todo lo que pueda.
—Bueno —empezó de nuevo el señor Orii—, me enteré de que el presidente había desaparecido más o menos a las once de esta mañana. Perdón, de ayer por la mañana. El señor Aihara me llamó para decirme que el presidente no se había presentado en el trabajo para la reunión de cada mañana. Pero, sinceramente, en ese momento no presté especial atención a lo que decía ni me lo tomé muy en serio. Me pareció ridículo y lo olvidé.
—¿Y eso por qué, señor Orii?
—Porque estaba muy ocupado. Soy el responsable de organizar los trenes de los repatriados que han vuelto a casa. Ha habido muchos problemas y mucha confusión en varias estaciones. En Shinagawa, Tokio y Ueno. Y he estado al teléfono con los del Ministerio de Transportes, la policía, etc. Muchas personas con las que tratar, muchas llamadas y muchas visitas. Pero a eso de la una, el señor Ōtsuka, el secretario personal del presidente, me llamó. Me dijo que el presidente todavía no había aparecido y me preguntó si se me ocurría a quién o qué lugar podía haber visitado el presidente. Yo le conté lo que él ya sabía. Pero entonces es cuando empecé a preocuparme y a pensar que al presidente Shimoyama podía haberle pasado algo de verdad.
—¿Como qué, señor Orii?
—Como que lo hubieran secuestrado o algo por el estilo.
—¿Quién?
—Pues gente que se opone a los recortes y los despidos. Sé que el presidente ha recibido muchas amenazas. Cartas y llamadas. Y luego están los carteles.
—¿Algún individuo o grupo en concreto?
—No, ningún nombre. Nada de eso. No estaba pensando en nadie en especial; simplemente eran suposiciones. Espero que al presidente no le haya pasado nada de eso.
—Entonces, después de la llamada de la una, ¿qué hizo usted?
—Tuve que quedarme en la oficina. Ya he dicho que tenía que ocuparme de los asuntos relacionados con los repatriados y sus trenes. Por eso no pude marcharme. Pero estaba preocupado, y sabía que en la radio habían dado la noticia y que los periódicos habían publicado ediciones extra.
—¿A qué hora se marchó de la oficina, señor Orii?
—Fue después de medianoche. No sé exactamente cuándo, lo siento. Pero después de medianoche, cuando la tormenta ya había pasado. Fui a la casa del presidente en Kami-Ikegami. Era la una más o menos cuando llegué. Había unos doce coches aparcados enfrente de la casa. Todos de la prensa. Entré en la casa. Los periodistas estaban dentro, en el salón. Unos quince o dieciséis. Subí a la sala de estar. La señora Shimoyama y sus cuatro hijos estaban allí, y el hermano pequeño del presidente. Estaban allí sentados, muy preocupados, en silencio. A los pocos minutos, la señora Shimoyama dijo que le gustaría que los periodistas de abajo se fuesen. Dijo que llevaban allí mucho tiempo y que ni siquiera les había ofrecido té. Y lo lamentaba. De modo que bajé y les dije que se marchasen. Les dije que si teníamos alguna información, les avisaríamos. Se fueron, y yo volví arriba. Todos estaban esperando. Nadie hablaba ni decía nada. Solo esperaban. Entonces, a las tres y diez más o menos, el teléfono que yo tenía al lado sonó. Era el teléfono de la compañía. Nuestro teléfono especial. Lo cogí enseguida. Era el señor Okuda. Dijo que habían encontrado un cuerpo en la vía del tren de la línea Jōban, entre las estaciones de Kita-Senju y Ayase, con el abono del presidente…
En el ambiente cálido y húmedo, cargado y sofocante del despacho del jefe de estación, Masao Orii dejó de hablar y se restregó los ojos y la cara, haciendo un esfuerzo.
—¿Informó usted a la familia? —preguntó Harry Sweeney.
Masao Orii negó con la cabeza.
—No, fui incapaz. No quería creer que fuera verdad, que se tratara del presidente. Simplemente dije que tenía que volver a la oficina central y le pedí al señor Ōtsuka que saliera conmigo. Le conté lo que me habían dicho y le pedí que no les dijera nada a la señora Shimoyama ni a sus hijos y que se limitara a esperar con ellos. Pero él también quería venir, así que no nos quedó más remedio que hablar con el hermano del presidente. Le dijimos lo que sabíamos, pero que la noticia no se podía confirmar hasta que fuéramos en persona a la escena del crimen. Él coincidió en que no debíamos decir nada a la señora Shimoyama aún, y luego el señor Ōtsuka, el señor Doi y yo nos fuimos.
—¿Y vinieron aquí en coche directamente?
—Sí —asintió el señor Orii—. Bueno, nos trajo uno de nuestros chóferes, el señor Sahota.
—¿A qué hora llegaron aquí?
—Poco después de las cuatro —dijo el señor Orii—. En cuanto llegamos, nos llevaron a la escena. Nos enseñaron los abonos del presidente, su reloj y su billetera. Y luego nos enseñaron su cadáver. O lo que quedaba de él. Y yo confirmé que se trataba del presidente.
En el ambiente cargado y sofocante del despacho del jefe de estación, Harry Sweeney preguntó:
—¿Y está seguro?
—Sí.
—¿Han informado a la familia?
—Sí —repitió el señor Orii—. El señor Doi y yo volvimos aquí para llamar a la oficina central y al hermano del presidente. El señor Ōtsuka sigue en la escena, con el cadáver.
—¿Puedo preguntarle qué opina?
—¿Qué opino?
—Usted fue a la escena del crimen e identificó el cuerpo —dijo Harry Sweeney—. Y conocía a ese hombre, al presidente. Me gustaría saber qué cree que ha pasado.
Masao Orii miró a Harry Sweeney y negó con la cabeza.
—No sé qué ha pasado, pero ojalá no hubiera pasado. Un buen hombre, un marido y un padre abnegado ha muerto. Y sé que esto lo cambia todo.
Volvieron en el coche a través de la mañana, su luz gris y su aire cargado. Atravesaron el río hasta regresar a la ciudad. Bill dormía en la parte de atrás y Harry Sweeney miraba por la ventanilla. La ciudad empapada y oscura, sus edificios húmedos y goteantes. La avenida Q dio otra vez paso a la calle Ginza, y la calle Ginza los llevó otra vez más allá de los grandes almacenes Mitsukoshi.
Harry Sweeney volvió a consultar su reloj, la esfera aún agrietada y las manecillas aún paradas. Sacó el bloc y pasó las páginas. Dejó de pasar páginas y empezó a leer los apuntes. A continuación se inclinó hacia delante en el hueco entre los dos asientos delanteros y dijo:
—Para en el Banco Chiyoda, por favor.
—Harry —rogó Toda—. El jefe está esperando…
—Solo nos llevará cinco minutos —insistió Harry Sweeney—. Ya casi hemos llegado, ¿verdad, Ichiro?
Ichiro asintió con la cabeza y torció por la avenida Y. Pasaron por debajo de una vía y llegaron a la esquina con la calle Cuatro. Ichiro paró y aparcó delante del Banco Chiyoda.
Harry Sweeney no despertó a Bill Betz. Bajó del coche con Susumu Toda. Cerraron las puertas del coche sin hacer ruido y entraron en el banco. El banco acababa de abrir, y la jornada acababa de empezar. Harry Sweeney y Susumu Toda enseñaron sus placas del Departamento de Protección Civil a una empleada y solicitaron ver al director. La empleada los llevó a ver al director. Habló con su secretaria y llamó a la puerta. Les presentó al director.
El director ya estaba levantándose de su mesa, con cara de preocupación, y les preguntó:
—¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros?
—Hemos venido por el presidente de los Ferrocarriles Nacionales, señor —le informó Harry Sweeney.
El presidente miró a Harry Sweeney, su ropa mojada de lluvia, sus zapatos llenos de barro y dijo:
—He oído por la radio que han encontrado su cadáver en la línea Jōban.
—Lamentablemente, es cierto —asintió Harry Sweeney—. Su chófer nos ha dicho que el presidente Shimoyama pasó por aquí ayer por la mañana. ¿Es correcta esa información, señor?
El presidente asintió con la cabeza.
—Sí. Después de que ayer anunciasen en las noticias que el presidente Shimoyama había desaparecido, el señor Kashiwa, que es el responsable de la sección de las cajas de seguridad, vino a verme. Me dijo que el presidente había estado aquí ayer, poco después de que abriésemos.
—Entonces, ¿ayer por la mañana el señor Kashiwa trató personalmente con el presidente?
El director volvió a asentir con la cabeza.
—Sí, creo que sí.
—¿Trabaja hoy el señor Kashiwa?
—Sí, está trabajando.
—¿Puede llevarnos a verlo, por favor, señor? —solicitó Harry Sweeney—. Gracias.
—Por supuesto —respondió el director. Los condujo fuera de su despacho y los llevó por otro pasillo. Abrió una puerta y les hizo pasar. Otro hombre ya se estaba levantando de detrás de su mesa, otro hombre con cara de preocupación, y el director le dijo—: Señor Kashiwa, estos caballeros son detectives del Departamento de Protección Civil. Han venido por el presidente Shimoyama. Desean hablar con usted sobre el presidente.
—¿Es cierto que el presidente ha muerto? —preguntó el señor Kashiwa—. He oído por la radio que han encontrado su cadáver en la línea Jōban.
—Lamentablemente, es cierto —dijo Harry Sweeney otra vez—. Estamos tratando de averiguar las actividades que el presidente hizo ayer. Tenemos entendido que visitó su banco temprano y que trató con usted personalmente.
—Sí —asintió el señor Kashiwa.
—¿Lo ha notificado a la Policía Metropolitana?
—Ejem, no —contestó el señor Kashiwa, mirando al director, su superior—. Después de enterarme de que el presidente había desaparecido, hablé con el director. Le dije que el presidente Shimoyama había visitado la sucursal ayer por la mañana, y hablamos de qué debíamos hacer…
—Sí —lo interrumpió el director—. Es correcto. Hablamos de qué hacer, sí.
—¿Y qué hicieron? —inquirió Harry Sweeney.
—Bueno, ejem —dijo tartamudeando el director—. Decidimos que debíamos informar a la oficina central de los Ferrocarriles Nacionales. De modo que los llamé por teléfono y les dije que el presidente Shimoyama había visitado nuestra sucursal esa mañana. Poco después de que abriésemos.
—¿Y con quién habló?
—Con el secretario del presidente, creo.
—¿Y qué le dijo él?
—Me dio las gracias y dijo que avisaría a la policía.
Harry Sweeney asintió con la cabeza.
—Entiendo. ¿Y la policía se ha puesto en contacto con ustedes? ¿Les han hecho una visita?
—¿La policía japonesa? —preguntó el director—. No. Todavía no. Pero he pensado que por eso habían venido ustedes. Porque llamamos por teléfono.
Harry Sweeney volvió a asentir con la cabeza. Se volvió hacia el señor Kashiwa.
—¿A qué hora exactamente pasó por aquí el presidente Shimoyama?
—Aproximadamente a las nueve y cinco o y diez, creo. Sí.
—¿Y cuál fue el motivo de su visita?
—El presidente pidió la llave de su caja de seguridad. Yo le di la llave. Él bajó al sótano, a las cajas de seguridad. Luego devolvió la llave y se fue.
—¿Y a qué hora fue eso?
El señor Kashiwa se acercó a un armario. Abrió un cajón. Sacó un expediente. Miró el expediente y dijo:
—A las nueve y veinticinco. Lo anotamos todo. Llevamos un registro.
—¿De modo que el presidente Shimoyama estuvo en el sótano aproximadamente entre quince y veinte minutos? —quiso saber Harry Sweeney—. ¿Con su caja de seguridad?
—Sí, señor —respondió el señor Kashiwa.
—¿Estuvo presente alguno de sus empleados?
—No, señor.
—¿Había algún otro cliente en ese momento?
—No, señor. Solo puede bajar una persona cada vez.
—Entonces, ¿estuvo solo en el sótano?
—Sí, señor.
—¿Y esa es la política del banco?
—Sí —contestaron al unísono el señor Kashiwa y el director.
Harry Sweeney asintió con la cabeza y a continuación preguntó:
—¿Y cuánto hace que el presidente Shimoyama tiene una caja de seguridad en su banco?
—En realidad, no hace mucho —dijo el señor Kashiwa, mirando otra vez el expediente que tenía entre las manos—. Sí. Solo lo tiene desde el primero de junio de este año. Poco más de un mes.
—¿Y con qué frecuencia pasa por aquí?
—Bastante a menudo —respondió el señor Kashiwa—. Al menos una vez a la semana. Según este expediente, el presidente Shimoyama estuvo aquí anteayer, por ejemplo.
—¿A qué hora?
—A ver, a las dos y cuarenta de la tarde del cuatro.
—¿Y la última visita antes de esa?
—El treinta del mes pasado.
—Gracias —dijo Harry Sweeney—. Ahora necesitaremos ver la caja de seguridad. El contenido de la caja.
El señor Kashiwa miró al director, el director miró al señor Kashiwa, y el señor Kashiwa dijo:
—Pero…
—No podemos abrir la caja sin el permiso del titular de la caja de seguridad —terció el director—. Sin la autorización de un familiar, no…
—El presidente Shimoyama ha muerto —dijo Harry Sweeney—. La Comandancia Suprema Aliada está investigando las circunstancias de su muerte. Es toda la autorización que nosotros o ustedes necesitamos.
Los dos hombres asintieron con la cabeza, los rostros lívidos y pálidos, y el director susurró:
—Disculpe. Por supuesto, enseguida.
Harry Sweeney y Susumu Toda salieron del despacho detrás del director y el señor Kashiwa. Recorrieron el pasillo y bajaron la escalera. Al sótano, al cuarto. Un cuarto estrecho lleno de cajas, unas paredes altas de cajas, cada caja con un número y cerrada con llave. El señor Kashiwa giró una llave y sacó una caja: la número 1261. A continuación el señor Kashiwa llevó la caja 1261 a las mesas particulares situadas al final del cuarto, colocó la caja sobre una de las mesas, metió otra llave en la cerradura y se apartó de la caja 1261.
Harry Sweeney y Susumu Toda se quedaron enfrente de la caja, con la llave colgando, esperando en su cerradura. Harry Sweeney echó un vistazo a Susumu Toda, mientras Susumu Toda miraba la tapa. Harry Sweeney giró la llave en la cerradura y levantó la tapa de la caja. Introdujo la mano en la caja 1261 y sacó un estrecho paquete envuelto en papel de periódico. Desdobló el periódico. Encima del papel que tenía en la mano había tres fajos de billetes de cien yenes. Puso el papel y los billetes sobre la mesa al lado de la caja. Metió otra vez la mano en la caja 1261. Extrajo unos títulos de unas acciones. Los colocó sobre la mesa al lado de la caja. Volvió a meter la mano en la caja 1261. Sacó la escritura de propiedad de una casa. Consultó la dirección. La escritura correspondía a la residencia familiar del distrito de Ota. La puso sobre la mesa al lado de la caja. Metió de nuevo la mano en la caja 1261. Extrajo cinco billetes de un dólar. Los colocó sobre la mesa al lado de la caja. Volvió a meter la mano en la caja 1261. Sacó un pergamino enrollado. Desató el pergamino y lo desenrolló. Se trataba de un grabado de un hombre y una mujer manteniendo relaciones sexuales. Enrolló y ató otra vez el pergamino. Lo puso sobre la mesa al lado de la caja. Se quedó mirando la caja de la mesa. La caja 1261 ya vacía. Harry Sweeney se volvió hacia Susumu Toda, mientras este escribía en su bloc.
—¿Hemos terminado? —preguntó.
—Sí —contestó Toda—. Lo tengo todo, Harry.
Harry Sweeney se volvió hacia la mesa. Recogió el pergamino y lo guardó en la caja. Recogió los billetes de dólar y los guardó en la caja. Recogió la escritura de propiedad de la casa y la guardó en la caja. Recogió los títulos de las acciones y los guardó en la caja. Recogió el periódico y los fajos de billetes de cien yenes. Consultó la fecha del periódico: 1 de junio de 1949. Dobló el periódico alrededor del dinero y lo guardó en la caja. Cerró la tapa de la caja y giró la llave en la cerradura. Se apartó de la caja y de la mesa.
—Gracias por su cooperación, caballeros —dijo Harry Sweeney, volviéndose hacia el director y el señor Kashiwa—. La Policía Metropolitana también les pedirá ver el contenido de la caja. Pero, por favor, asegúrense de que un miembro de la familia Shimoyama está presente cuando les abran la caja. Y, por favor, no mencionen nuestra visita ni a la familia ni a la policía.
—Madre de Dios, Harry —dijo suspirando el jefe Evans—. Qué putada.
—Sí, jefe —convino Harry Sweeney—. Muy grande.
El jefe Evans se restregó los ojos, se pellizcó el puente de la nariz, meneó otra vez la cabeza, suspiró de nuevo y dijo:
—Bueno, dime, ¿qué tienes, Harry?
Harry Sweeney abrió el bloc y leyó:
—Poco después de la una cero cero horas, el cuerpo mutilado y parcialmente desmembrado de Sadanori Shimoyama fue descubierto cerca de un puente de ferrocarril de la línea Jōban, en las inmediaciones de la estación de Ayase, al norte de Ueno. Empleados de los Ferrocarriles Nacionales identificaron el cadáver en torno a las tres cero cero gracias a un abono de tren, una tarjeta de visita y otros documentos hallados en el cuerpo. Directivos de la oficina central de los Ferrocarriles Nacionales confirmaron la identificación aproximadamente a las cuatro cero cero horas. La familia fue informada poco después. Las investigaciones preliminares indican que el cuerpo de Shimoyama había sido arrollado por un tren, aunque todavía no se ha determinado si esa fue la causa de la muerte. El cadáver ha sido trasladado a la Universidad de Tokio para su autopsia.
—¿Cuándo estarán los resultados?
Harry Sweeney cerró el bloc, se encogió de hombros y dijo:
—En algún momento de esta tarde, jefe. Con suerte.
El jefe Evans volvió a restregarse los ojos, se pellizcó otra vez el puente de la nariz y preguntó:
—Bueno, ¿qué opina usted, Harry?
Harry Sweeney se encogió nuevamente de hombros.
—No lo sé, jefe.
—Venga ya, Harry —dijo el jefe Evans, dando un manotazo en la mesa—. Vamos, usted ha estado allí, ha visto la escena del crimen y el cadáver. Dígame qué opina, por el amor de Dios. ¿Qué coño cree que pasó?
Harry Sweeney negó con la cabeza.
—Jefe, con el debido respeto, en su vida ha visto una escena del crimen más jodida ni alterada. Primero, el sitio estaba inundado porque caían chuzos de punta, y luego montones de botas lo pisaron yendo de un lado a otro. Trozos del hombre repartidos por la vía, la cara colgando… Un brazo aquí, un pie allá. Recogieron la ropa y la cambiaron de sitio. No quedó nada in situ. Se pasaron por el forro de los cojones todas las prácticas elementales. La última persona en llegar a la escena fue el puñetero forense…
—Pero usted estuvo allí, Harry.
—Sí, estuve allí.
—Pues venga, ¿qué opina? ¿Estaba ese hombre muerto o vivo cuando el tren lo atropelló?
Harry Sweeney volvió a negar con la cabeza, se encogió otra vez de hombros y dijo de nuevo:
—No lo sé, jefe. Pero si no fue un suicidio, quisieron que lo pareciera. Y si fue un montaje, lo han hecho muy bien.
—Joder —exclamó el jefe Evans, levantándose de detrás de su mesa y acercándose a la ventana. Miró el cielo gris sobre la ciudad y dijo suspirando—: En cualquier caso, es una putada.
Harry Sweeney asintió con la cabeza.
—Sí, señor. Muy grande, señor.
—¿Ha leído los periódicos esta mañana, Harry?
—No, señor. Todavía no.
—Pues seiscientos sindicalistas ocuparon una oficina del ferrocarril en Fukushima. Sacaron a los funcionarios a rastras. Hicieron falta doscientos policías para poner orden. Por lo visto, algunos de los prisioneros de guerra que han vuelto se les unieron, todos cantando Bandera roja. Así que se puede imaginar lo que dirá el general Willoughby de todo esto.
—Sí, señor.
—Qué putada —repitió el jefe Evans, apartándose de la ventana y volviendo a su mesa. Se sentó, miró al otro lado de la mesa y dijo—: El general ha convocado una reunión para esta tarde en su oficina. El coronel Pullman y yo asistiremos, y quiero que usted me acompañe, Harry. En el despacho del general, a las siete en punto. Traiga todo lo que tenga.
—Entonces, ¿quiere que siga en el caso, jefe?
—¿Hace falta que lo pregunte?
—Perdone, señor.
—Ahora mismo no hay nada más importante que esto. Si resulta que el hombre se tiró al tren, caso cerrado. Podrá volver a perseguir gánsteres. Pero si Shimoyama fue asesinado, y esperemos todos que así fuera, no hay nada más importante que esto.
—Entiendo, señor.
—Eso espero, Harry. Porque quiero que se concentre exclusivamente en esto. Quiero cada migaja de información que pueda conseguir. No quiero ir a la reunión de esta tarde con excusas de mierda y un expediente lleno de aire. Más vale que tengamos algo, ¿de acuerdo?
—Sí, señor. Entiendo, jefe.
—Pues al tajo…
De nuevo en la habitación 432, de nuevo tras su escritorio, Harry Sweeney volvió al tajo. Tenía a Susumu Toda al teléfono con la jefatura de la Policía Metropolitana mendigando migajas, cualquier cosa. Tenía el bloc abierto y pasaba las páginas, de un lado a otro, escribiendo a máquina fragmentos, escribiendo a máquina pedazos, todo migajas, migajas de nada, nada en absoluto, mirando el teléfono, esperando que sonase, que sonase con una noticia, con una exclusiva, con cualquier cosa.
Escuchaba tacones y suelas que subían escaleras y recorrían pasillos, cisternas que se vaciaban y grifos que se abrían, puertas que se abrían y puertas que se cerraban, armarios y cajones, ventanas abiertas de par en par y ventiladores que daban vueltas, plumas estilográficas que rascaban y teclas de máquinas de escribir que golpeteaban, mirando el teléfono, esperando a que sonase.
—A la mierda —dijo Harry Sweeney, poniéndose la chaqueta y cogiendo el sombrero—. Susumu, ¿has conseguido algo?
—Nada, Harry. El cuerpo está en Todai, pero no empezarán la autopsia hasta esta tarde. Tienen a todos los hombres disponibles en Mitsukoshi o en Ayase, escudriñando.
—Está bien —dijo Harry Sweeney—. Consigue un coche y trae la documentación. Es absurdo quedarse aquí esperando a que nos pongan al día. Venga, vamos.
Se alejaron en coche del edificio de la NYK. Recorrieron la avenida B. Sin Bill Betz ni Ichiro. Shin, el chaval nuevo, iba al volante, y Susumu Toda en la parte trasera con Harry Sweeney. Con las dos ventanillas de la parte delantera abiertas y dejando entrar una corriente cálida y húmeda en el coche, Harry Sweeney miraba la carretera, los vehículos y los camiones, las motos y las bicicletas, los edificios que pasaban, los edificios que desaparecían, los postes del telégrafo, los cables del telégrafo, un árbol aquí y otro allá, la gente que iba, la gente que venía, de marrón y gris, de verde y amarillo, mientras escuchaba a Susumu Toda traducir las noticias, en negro sobre blanco:
—En las primeras ediciones de todos los periódicos, Shimoyama todavía consta como desaparecido, y los artículos principales recogen lo que ha dicho Ōnishi, el chófer, y declaraciones de la compañía de ferrocarriles y de su esposa. Nada que no sepamos ya, aunque según el Yomiuri, el chófer dice que no los seguían y que Shimoyama dejó su maletín y su fiambrera en el coche. El Asahi y el Mainichi ya han sacado ediciones extra con la noticia del descubrimiento del cadáver, detalles de la escena del crimen (la situación, la identificación, descripciones bastante gráficas del cadáver), y en el Ayashi incluso pone que «se ha dicho» que el cadáver tiene un orificio de bala.
—Sí —dijo Harry Sweeney—. ¿Quién lo ha dicho?
—No lo pone —contestó Susumu Toda.
—¿Tienes el Stars and Stripes?
—Cuando nos hemos marchado todavía no había salido.
—Disculpe, señor —terció el chófer—. Ya hemos llegado, pero…
—Mierda —dijo Susumu Toda—. Mira, Harry.
La calle tranquila y con sombra ya no era tranquila; estaba bordeada de coches y llena de gente. Coches aparcados en doble fila, coches que bloqueaban la carretera, gente que empujaba para ver mejor, gente que se estiraba para ver por encima de los muros. Entre los setos, entre las ramas. Periodistas y cámaras, vecinos y espectadores. Agentes uniformados apartaban a las multitudes a empujones, y les costaba mantenerlas a raya.
—Aparca cuesta abajo —dijo Susumu Toda, y Shin, el chófer, asintió con la cabeza, bajó por la cuesta hasta el pie, paró y aparcó.
Harry Sweeney y Susumu Toda se apearon del coche. Sacaron los pañuelos y se secaron el cuello. Guardaron los pañuelos y se pusieron los sombreros. Y a continuación volvieron cuesta arriba, hasta lo alto, hasta la casa del dolor, aquella casa de duelo, sus setos oscuros, sus árboles inclinados. Se abrieron paso a empujones entre el gentío peleándose por llegar a la puerta de piedra. Enseñaron las placas del Departamento de Protección Civil a los agentes uniformados, los agentes uniformados les dejaron pasar por la puerta de piedra, Harry Sweeney y Susumu Toda la cruzaron y recorrieron el breve camino de entrada. Los sombreros fuera de las cabezas, los sombreros en las manos, mientras se acercaban a la puerta, la puerta del dolor.
Dos japoneses de mediana edad estaban saliendo de la casa en dirección a Harry Sweeney y Susumu Toda. Uno era alto y delgado y el otro bajo y gordo. Los dos de negro, los dos de duelo. Miraron fijamente a Harry Sweeney y Susumu Toda, pero no se dirigieron a ellos. Se limitaron a mirarlos al pasar. Harry Sweeney se volvió para ver cómo se marchaban, y el alto se volvió para mirar hacia atrás. Para mirar hacia atrás a Harry Sweeney. Harry Sweeney se volvió hacia el agente apostado en la puerta de la casa. La casa del dolor, esa casa de duelo. Con el sombrero en una mano y la placa en la otra, Harry Sweeney preguntó:
—¿Quiénes eran esos dos hombres?
El agente aspiró entre dientes, negó con la cabeza y dijo:
—Lo siento, señor. No lo sé.
—Tiene que saberlo, agente. De ahora en adelante, anote el nombre de todas las visitas que entren en la casa. ¿Entendido?
—Sí, señor. Entendido, señor.
Harry Sweeney asintió con la cabeza, y él y Susumu Toda entraron en la casa. La casa del dolor, esa casa de duelo. El aire cargado, el aire enrarecido. Gente en el pasillo, gente en la escalera. En cada puerta, en cada habitación. De negro, de duelo. Se volvían para mirar a Harry Sweeney y Susumu Toda, se volvían para clavar los ojos a Harry Sweeney y Susumu Toda. Ojos llenos de lágrimas, ojos llenos de acusaciones. Que culpaban a todos los estadounidenses, que culpaban su Ocupación. Susumu Toda meneaba la cabeza y susurraba:
—¿A qué cojones hemos venido, Harry?
—A presentar nuestros respetos —respondió Harry Sweeney—. Y a mirar y escuchar. Así que mira y escucha, Susumu. Mira y escucha.
—Gracias por venir —dijo un hombre que bajaba la escalera—. Soy Tsuneo, el hermano pequeño de Sadanori.
Harry Sweeney y Susumu Toda le hicieron una reverencia. Los dos le dieron el pésame, se disculparon por la intromisión, y acto seguido Harry dijo:
—¿Podemos hablar con usted un momento en privado, señor?
—Sí, claro —contestó Tsuneo Shimoyama.
Señaló una de las habitaciones del pasillo, y Harry Sweeney y Susumu Toda siguieron a Tsuneo Shimoyama a la estancia. Los cuatro hijos de Sadanori Shimoyama estaban sentados a solas en esa habitación. Las cabezas gachas en silencio, las manos en el regazo. Tsuneo Shimoyama pidió a los chicos que saliesen. Ellos asintieron con la cabeza, se levantaron y se fueron mientras Tsuneo Shimoyama pedía a Harry Sweeney y Susumu Toda que se sentasen y les preguntaba si les apetecía té. Ellos declinaron la oferta, y entonces Harry Sweeney dijo:
—Lamentamos mucho inmiscuirnos en un momento tan delicado, pero necesitamos hacerle unas preguntas, señor.
—Por supuesto —asintió Tsuneo Shimoyama—. Lo entiendo.
—Gracias por su comprensión —dijo Harry Sweeney—. Trataremos de que sea lo más rápido posible. ¿Podría decirnos dónde estaba cuando se enteró de que su hermano había desaparecido, señor?
—Me enteré por la radio, en las noticias. Las noticias de las cinco. Vine aquí directamente. Llegué aproximadamente una hora más tarde. De hecho, me dijeron que por poco no había coincidido con usted, señor Sweeney. Y he estado aquí desde entonces.
—¿Con qué frecuencia veía a su hermano, señor?
—Lo veía con regularidad, casi cada semana. Dependiendo de su trabajo y del mío, claro. Pero, sí, lo veía a menudo.
—¿Y cuándo fue la última vez que lo vio?
—Hará una semana.
—¿Cómo estaba él? ¿Cómo lo vio?
Tsuneo Shimoyama giró ligeramente la cabeza a la derecha. Suspiró y dijo:
—Bueno, estaba muy estresado. Yo ya lo sabía. Todos lo sabíamos. Todo el mundo lo sabía. Pero mi hermano siempre hacía un gran esfuerzo por estar alegre. Un esfuerzo tremendo, señor Sweeney. De todas formas, yo sabía que tenía problemas para dormir y que estaba mal del estómago. Pero solía pasarle en esta época del año. Aun así, siempre estaba muy alegre. Siempre.
—Aparte del estrés de su cargo, ¿su hermano tenía otras preocupaciones, económicas o personales?
—No, señor Sweeney. No que yo supiera.
—¿Y cree que se habría enterado si él hubiera tenido otras preocupaciones? Estaban unidos, ¿no?
—Sí —contestó Tsuneo Shimoyama—. Estábamos muy unidos, y por eso no creo que tuviera otros problemas, otras preocupaciones. Solo el trabajo, especialmente los despidos.
—Lamento ser tan directo, señor —dijo Harry Sweeney—, pero ¿alguna vez oyó hablar a su hermano de suicidio?
—No. Nunca.
—Entonces, para que nos quede muy claro, ¿no cree que su hermano se suicidara, señor?
—No —repitió Tsuneo Shimoyama—. Pero sé que es lo que piensa la gente y lo que andan diciendo por ahí. Pero, no, mi hermano no se quitaría la vida. Además, su mujer y sus hijos han dicho que ayer por la mañana estaba especialmente de buen humor cuando se fue de casa. Mi hermano estaba deseando volver a ver a su hijo mayor, Sadahiko. Volvía de Nagoya anoche. Si mi hermano hubiera tenido intención de suicidarse, habría sido después de ver a su hijo mayor, ¿no?
Harry Sweeney asintió con la cabeza.
—Sí. Supongo.
—Y también habría sido lógico haber dejado sus asuntos en orden para evitarnos a su mujer y sus hijos y a nuestra familia ese trabajo. Pero ni siquiera había ordenado su escritorio antes de irse de casa. Así que, a pesar de lo que la gente cree y dice, estoy totalmente seguro de que no se suicidó, señor Sweeney.
—Gracias —dijo Harry Sweeney—. Le agradezco que sea tan franco y que se mantenga tan firme. Nos es de gran ayuda.
Tsuneo Shimoyama suspiró. Meneó la cabeza y dijo:
—Perdone, señor Sweeney. Tal vez esté siendo demasiado franco y demasiado firme. Pero todos estamos absolutamente conmocionados. Y que la gente insinúe que mi hermano…
—Lo sé. Lamento que tengamos que preguntárselo…
—No, no, señor Sweeney. Ustedes no, la policía no. Ustedes solo hacen su trabajo. Ya lo sé, ya lo sabemos. Pero ha habido personas, incluso supuestos amigos de mi hermano, que nos han visitado proponiendo que dijéramos que mi hermano se había quitado la vida. Incluso nos han animado a emitir un comunicado a ese respecto.
—¿De verdad? ¿Quién? ¿Cuándo?
—Hace solo un momento. Dos caballeros han venido a presentar sus respetos, pero nos han aconsejado que redactáramos una nota de suicidio y la publicáramos en los periódicos.
—¿Diciendo qué?
—Que mi hermano no quería despedir a noventa y cinco mil empleados. Que pedía disculpas con su muerte en beneficio de todos los afectados. Por el bien de Japón.
—¿Quiénes eran esos dos hombres, señor?
—Un tal señor Maki y un tal señor Hashimoto. El señor Maki es miembro de la Cámara Alta y el señor Hashimoto es el exdirector de la compañía de ferrocarriles. El señor Hashimoto ya está jubilado, pero mi hermano incluso se alojó con él y su mujer cuando los dos trabajaban en Hokkaido. No puedo creer que sugieran siquiera algo así. Es intolerable. Intolerable.
—¿Por qué han dicho eso, señor? ¿Cuáles eran sus motivos?
Tsuneo Shimoyama volvió a suspirar y a continuación dijo:
—Si publicábamos una nota de suicidio como esa en los periódicos, con una fotografía de la nota, al sindicato y los empleados les daría lástima, y así todas las disputas con la corporación se resolverían. Y entonces Japón y el mundo recordarían a mi hermano como un mártir y un gran hombre. O eso han dicho.
—¿Y usted qué les ha contestado, señor?
—No he dicho nada. No he parado de imaginarme la cara de mi hermano y a su mujer y sus hijos. He sido incapaz de hablar.
—Bueno, gracias por hablar con nosotros, señor —dijo Harry Sweeney—. Pero me temo que debo seguir importunándole y preguntarle si podemos hablar un momento con la señora Shimoyama. Ayer hablamos con ella, y nos gustaría darle el pésame, si es posible, señor.
—Por supuesto —dijo Tsuneo Shimoyama, levantándose—. Está arriba. Le acompañaré, señor Sweeney.
Harry Sweeney y Susumu Toda siguieron a Tsuneo Shimoyama fuera de la habitación al atestado pasillo. Atravesaron las lágrimas y las acusaciones. Subieron la escalera y entraron en la habitación. La misma habitación de la tarde del día anterior: la misma mesa de madera y el mismo armario grande. Ahora desprovista de esperanza, sin una oración, impregnada de dolor, empapada de duelo. Con su kimono oscuro, su rostro pálido y un retrato enmarcado de su difunto marido en la mesa baja delante de ella, la señora Shimoyama miró a Harry Sweeney, le clavó los ojos. Pero sus ojos no acusaban, solo suplicaban.
Que no estuviese pasando, no…
Que nada de eso fuese cierto.
Pero Harry Sweeney y Susumu Toda se arrodillaron ante la mesa baja e hicieron una reverencia ante la señora Shimoyama, ante el retrato de su marido, el retrato interpuesto entre ellos.
—Disculpe que la molestemos, señora —dijo Harry Sweeney—. Y perdónenos por entrometernos en un momento como este, pero queremos darle nuestro más sentido pésame, señora.
—Gracias —contestó la señora Shimoyama, desviando la vista de Harry Sweeney y Susumu Toda y mirando el retrato de su marido posado sobre la mesa. Con los dedos en el marco, los dedos en el cristal, dijo, susurró—: Cuando me enteré de que habían encontrado el coche en Mitsukoshi pero mi marido seguía desaparecido, cuando usted se estaba yendo después de estar aquí, supe que él estaba muerto. Lo supe entonces. En el fondo.
Harry Sweeney asintió con la cabeza, en silencio, esperando.
—Sé que mi marido a veces para en el banco de camino a la oficina. Sé que a veces va de compras a Mitsukoshi. Pero sabía que no habría ido a comprar ayer por la mañana. Ayer por la mañana no habría ido sin avisar. Nunca iba sin avisar, y menos cuando estaba tan ocupado. Estaba ocupadísimo, señor Sweeney.
—Lo sé —asintió Harry Sweeney.
—Entonces lo supe, ¿entiende? Supe que algo iba mal. El coche estaba en los grandes almacenes, pero mi marido no. Cuando usted estuvo aquí, cuando se estaba yendo, lo supe, lo supe sin más. Pero luego recibimos esa llamada telefónica, y entonces volví a tener esperanza.
Harry Sweeney se inclinó hacia delante ante la mesa baja. Ante el retrato, el retrato interpuesto entre ellos. Y preguntó:
—¿Qué llamada es esa, señora?
—¿No lo sabe? ¿No se lo han dicho?
—No, señora. Me temo que no.
—Alguien llamó ayer por la noche. Dijo que se había enterado de la noticia de mi marido por la radio, pero que mi marido había pasado por su casa y estaba bien, de modo que no había por qué preocuparse. Que no teníamos por qué preocuparnos por él.
—¿A qué hora fue eso, señora?
—No lo sé exactamente. Yo no cogí el teléfono. Lo cogió la señora Nakajima, nuestra criada. Vive con nosotros. Cogió el teléfono abajo. Pero fue poco después de las nueve, creo.
—¿Se identificó la persona que llamó? ¿Dio algún nombre?
—Sí, dijo que se llamaba Arima.
—¿Conoce usted a alguien llamado Arima, señora?
—Personalmente, no. Pero, un rato después de la llamada, me acordé de que mi marido había hablado una vez de un tal señor Arima. No recuerdo en qué contexto, pero estoy segura de que lo hizo. Y hay otra cosa, señor Sweeney…
—Sí, señora. Continúe…
—Bueno, ayer por la mañana, a las diez más o menos, yo misma atendí una llamada de alguien que dijo que se llamaba o Arima u Onodera. En realidad, estoy segura de que usó los dos nombres.
—¿Y qué le dijo?
—Me preguntó si mi marido había ido al trabajo como siempre.
—¿Y dice usted que eso fue a las diez más o menos, señora?
—Creo que sí. Ayer por la mañana llamó mucha gente, señor Sweeney. Todos preguntaban lo mismo: si mi marido había ido al trabajo como siempre. Llamadas de su oficina, de distintos colegas. No paraban de llamar…
—¿Dijo ese hombre algo más, señora?
—No, solo preguntó si mi marido había ido al trabajo como siempre. Nada más. Yo le contesté que sí, que mi marido había ido en coche a la oficina a las ocho y veinte como siempre. Pero luego le pregunté cómo se llamaba porque no había entendido bien su nombre al coger el teléfono, aunque creo que había dicho que se llamaba Arima. Y entonces, cuando volví a preguntárselo, estoy segura de que dijo Onodera.
—¿Reconoció su voz, señora?
—No, señor Sweeney. No la reconocí.
—Y luego, cuando llamaron por segunda vez por la noche, ¿reconoció su criada la voz de quien llamó?
—No —respondió la señora Shimoyama—. Pero por un momento, después de la llamada, creí de verdad que mi marido podría volver a casa. Empecé a tener esperanza otra vez. Eso es lo peor de todo.
—Lo siento, señora. Lo siento mucho.
—Yo siento que no se lo contaran, señor Sweeney.
—Yo también, señora —asintió Harry Sweeney—. Yo también.
Tsuneo Shimoyama tosió y dijo:
—Después de esa llamada, la de la noche, el secretario de mi hermano y yo registramos su escritorio y sus cajones buscando la tarjeta de visita o las señas de algún Arima o algún Onodera, pero no encontramos nada.
Harry Sweeney asintió con la cabeza y miró la mesa. El retrato de la mesa, la cara de Sadanori Shimoyama. La leve sonrisa, las cejas arqueadas. La mirada lastimera y las gafas redondas. Harry Sweeney alzó la vista y preguntó a la señora Shimoyama:
—¿Su marido siempre llevaba gafas, señora?
—Siempre —respondió la señora Shimoyama asintiendo con la cabeza—. No veía sin ellas. No veía nada.
—Gracias, señora —dijo Harry Sweeney, y al empezar a levantarse repitió—: Gracias, señora. Ya le hemos robado bastante tiempo. Nos marchamos.
La señora Shimoyama levantó la vista del retrato de la mesa, del rostro de su marido, y preguntó:
—Señor Sweeney, ¿cuándo podré ver a mi marido? ¿Cuándo le dejarán volver a casa?
—Lo siento —dijo Harry Sweeney—. No lo sé exactamente. Pero en cuanto hayan terminado ciertos trámites, estoy seguro de que se lo devolverán, señora.
—Gracias —susurró la señora Shimoyama, volviéndose de nuevo hacia el retrato de la mesa, mirando el rostro de su marido. Los dedos en el marco, los dedos en el cristal. Los ojos que buscaban, que seguían suplicando, que seguían esperando.
Que no estuviese pasando…
Que nada de eso fuese cierto.
Harry Sweeney y Susumu Toda salieron de la habitación detrás de Tsuneo Shimoyama. Bajaron la escalera y avanzaron entre la gente. Gente que todavía llenaba las habitaciones, que todavía llenaba el pasillo. Sus ojos todavía llenos de lágrimas, sus ojos todavía llenos de acusaciones. Que culpaban a todos los estadounidenses, que culpaban su Ocupación.
En el genkan, junto a la puerta, Harry Sweeney y Susumu Toda hicieron una reverencia a Tsuneo Shimoyama y le dieron las gracias. A continuación se dieron la vuelta y se alejaron. De la casa del dolor, esa casa de duelo. Volvieron por el camino de entrada y cruzaron la puerta. Se abrieron paso a través de los periodistas y las cámaras, de los vecinos y los espectadores. Bajaron la cuesta hasta el coche. Y al lado del coche, en la calzada, Harry Sweeney se quitó el sombrero y sacó el pañuelo. Se secó la cara y el cuello. Guardó el pañuelo y sacó los cigarrillos. Encendió uno y le dio una calada. Y al lado del coche, en la calzada, Harry Sweeney miró cuesta arriba, hacia la casa. La casa del dolor, esa casa de duelo, con el humo en los ojos, el picor en los ojos. Parpadeó, se volvió, tiró el cigarrillo y lo aplastó. Sacó el bloc y el lápiz. Abrió el bloc y anotó tres nombres y dos horas. Acto seguido guardó el bloc y el lápiz y abrió la portezuela del pasajero.
—¿Qué piensas, Harry? —preguntó Toda.
—Pienso que deberías ir a la Universidad de Tokio. A averiguar qué pasa con la autopsia. Déjame por el camino.
—¿Dónde te dejo, Harry?
El teniente coronel Donald E. Channon alzó la vista de su escritorio. El uniforme manchado, la cara sin afeitar. Los ojos irritados y con ojeras. Cerró la carpeta que tenía sobre la mesa. Señaló con la mano la silla vacía situada frente a su escritorio.
—Siéntese, señor Sweeney.
—Gracias, señor —dijo Harry Sweeney.
El coronel Channon se llevó las manos a la cara. Se restregó los ojos, meneó la cabeza y dijo:
—Todavía no puedo creérmelo, señor Sweeney. Santo Dios. No puedo creérmelo.
Harry Sweeney asintió con la cabeza.
—¿Ha ido allí, señor Sweeney? ¿Al sitio?
—Sí, señor. Fui en cuanto me enteré. ¿Ha ido usted, señor?
El coronel Channon volvió a restregarse los ojos, negó con la cabeza y dijo:
—No. Todavía no. No sé si iré. Ya no tiene sentido. Entonces, ¿vio el cuerpo?
—Sí, señor. Lo vi.
—¿Era tan terrible como dicen en los periódicos?
—Sí, señor. Lo era.
—Santo Dios, Sweeney. Pobre hombre.
—Sí, señor.
—¿Dónde está ahora?
—Han llevado el cadáver a la Universidad de Tokio para que le practiquen la autopsia, señor. Los resultados deberían estar muy pronto, señor.
—Pues él no se suicidó, señor Sweeney. Eso se lo puedo decir yo. No necesito esperar ninguna condenada autopsia.
—Parece muy seguro, señor.
—Por supuesto. Ya se lo dije ayer, Sweeney, conocía a ese hombre. Trabajaba con él cada puñetero día. La última vez que lo vi, la noche que fui a su casa, la noche de la que le hablé, cuando me despedí de él estaba de buen humor. Pero él conocía los riesgos, desde luego que sí. Cuando me iba, incluso me dijo que llevaría a cabo los reajustes aun arriesgando su vida. Esa fue la frase exacta que dijo, señor Sweeney: aun arriesgando su vida. Esa es la clase de hombre que era. Así que no se suicidó. De ninguna manera.
—Entonces, ¿cree que lo asesinaron, señor?
—Por supuesto. Es evidente.
—¿Quién?
El coronel Channon se inclinó hacia delante. Apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos. Suspiró. Cerró los ojos. Tragó saliva. Abrió los ojos. Miró a Harry Sweeney al otro lado de la mesa. Volvió a suspirar, meneó la cabeza y dijo:
—Mire, había recibido amenazas de muerte. No solo él, todos nosotros. Katayama. Yo también. ¿Por qué cree que llevo esta maldita pistola ¿Por qué cree que solo viajo en un jeep de la policía militar?
—¿Y de quién venían esas amenazas, señor?
—¿De quién coño cree que venían, Sweeney? Del condenado sindicato de los ferrocarriles, de los puñeteros rojos.
—¿Dispone de alguna información concreta, señor? ¿Nombres? ¿Organizaciones? ¿Algo? ¿Lo que sea?
—Claro que no. Siempre son anónimas. Pero, por el amor de Dios, Sweeney, de quién si no iban a venir. Joder. ¡Es su trabajo, coño!
—En realidad, señor, con el debido respeto, no era mi trabajo. Pero ahora lo es, y cualquier ayuda que pueda…
—Sí, claro —dijo el coronel Channon riendo—. Me había olvidado: estaba usted demasiado ocupado deteniendo bandas y apareciendo en los periódicos. ¡Mientras tanto, infelices como el pobre Shimoyama, infelices como yo, recibimos amenazas de muerte por hacer nuestro puto trabajo!
—Lo lamento, señor. Pero ¿estaba al tanto de esas amenazas la policía japonesa? Lo sabían, ¿verdad?
—Pues claro, Sweeney. Pusieron a un tipo de paisano delante de la casa de Shimoyama, a otro en su oficina y a otro en su coche. De mucho le sirvió al pobre desgraciado.
—No creo que lo hiciesen, señor.
—Y un carajo.
—Señor, con el debido respeto, que yo sepa, el presidente Shimoyama no tenía destinados agentes de paisano. Al menos ayer por la mañana, cuando se fue de casa.
—Pues tendrá que preguntárselo a ellos, Sweeney. Lo único que yo sé es que se suponía que los tenía. Eso es lo que me dijeron. Debería haber habido alguien.
—Sí, señor, estoy de acuerdo. Debería haber habido alguien.
El coronel Channon meneó otra vez la cabeza. Estiró las manos con las palmas hacia arriba. Miró los papeles del escritorio. Volvió a suspirar. Se levantó y dijo:
—Joder. Este país de mierda, Sweeney. ¿Qué coño hacemos aquí? ¿Qué coño hacemos aquí cualquiera de nosotros?
Harry Sweeney asintió con la cabeza. Guardó el lápiz dentro del bloc. Se levantó y preguntó:
—Solo una cosa más, señor. ¿Está seguro de que fue a la casa de Shimoyama el lunes por la noche? ¿Lo sabe a ciencia cierta?
—Sí, ya lo creo. El Cuatro de Julio. ¿Por qué?
—Solo quería asegurarme bien, señor. Perdone.
—Bueno, pues si ya ha acabado de asegurarse bien, todavía tengo un ferrocarril que dirigir y un nuevo presidente que nombrar, señor Sweeney. Y usted tiene un puñetero asesino que atrapar.
Otra vez entre las sombras de la estación de Tokio, otra vez entre los ecos de la vía de tren. En otro edificio, en otro despacho. La oficina central de la Corporación de Ferrocarriles Nacionales, el despacho de Sadanori Shimoyama. El despacho que compartía con su vicepresidente. Frente a su vicepresidente, frente a su escritorio, Harry Sweeney se sentó, sacó el bloc y dijo:
—Gracias por recibirme a esta hora, señor Katayama.
Yukio Katayama miró más allá de Harry Sweeney. Por encima de su hombro, al otro lado de la habitación. Al otro escritorio, a la silla vacía. Yukio Katayama miró su escritorio, sus manos juntas sobre el escritorio, y asintió con la cabeza. Acto seguido miró a Harry Sweeney y preguntó:
—¿Viene del edificio del Banco Chosen, de la Sección de Transporte Civil, señor Sweeney? Entonces, ¿ha hablado con el teniente coronel Channon?
—Sí, señor, he hablado con él —contestó Harry Sweeney.
—¿Tienen ya noticias de la universidad? —preguntó Yukio Katayama—. ¿Saben ya el resultado de la autopsia?
—Todavía no, señor. No.
—Entiendo —dijo Yukio Katayama. Echó otro vistazo por encima del hombro de Harry Sweeney y volvió a mirar el escritorio y la silla vacía. Luego dijo despacio—: Todo es culpa mía, señor Sweeney. Yo soy el responsable de todo.
—¿Por qué dice eso, señor?
—Porque yo recomendé a Shimoyama-kun para el cargo de viceministro de Transportes, señor Sweeney. Entonces Shimoyama-kun era el director de la Agencia de Ferrocarriles de Tokio. Y como aceptó el cargo de viceministro, Shimoyama-kun se convirtió en presidente cuando la corporación se reestructuró como empresa pública y todos los demás se retiraron. No puedo evitar pensar que ese fue el primer paso que lo llevó a la muerte. Si yo no hubiera propuesto su nombre al ministro de Transportes, nada de esto habría pasado, señor Sweeney. Shimoyama-kun seguiría aquí.
—¿Y qué cree que pasó, señor?
Yukio Katayama se quedó mirando otra vez la silla vacía y, dirigiéndose a la silla vacía, dijo despacio:
—Imagine que desde niño hubiera adorado los ferrocarriles. Le obsesionaban los ferrocarriles. Le volvían loco todas las máquinas, pero adoraba las locomotoras. Adoraba las locomotoras más que nada en el mundo. Imagine que hubiera recorrido el mundo y hubiera viajado en todos los trenes del mundo. Que los hubiera estudiado todos y los adorara todos…
Yukio Katayama apartó la vista de la silla vacía, se volvió otra vez hacia Harry Sweeney y dijo, esta vez más rápido:
—Por mucha presión a la que estuviera sometido, por muy crispado que estuviera, es imposible que un hombre que adoraba los trenes, un hombre que trabajaba para los ferrocarriles, utilizara un tren como herramienta con la que poner fin a su vida. Jamás, señor Sweeney. Jamás.
—Entonces, ¿cree que el presidente fue asesinado, señor?
—Sí —contestó Yukio Katayama—. En cuanto me enteré de que habían encontrado el cadáver de Shimoyamashi, dónde y cómo lo habían encontrado, supe que lo habían asesinado. Lo supe.
Harry Sweeney asintió con la cabeza y acto seguido dijo:
—¿Tanto usted como el presidente recibieron amenazas de muerte?
—Sí —respondió otra vez Yukio Katayama—. Pero no solo el presidente y yo; muchos de nuestros directivos las recibieron. Creo que el teniente coronel Channon también.
—¿Y esas amenazas de muerte tenían forma de cartas? ¿Es correcto, señor?
—Sí, hubo cartas. Pero también llamadas de teléfono. Y luego, claro, los carteles con los que han empapelado toda la ciudad. Seguro que los ha visto, señor Sweeney.
Harry Sweeney volvió a asentir con la cabeza.
—Sí, señor, los he visto. ¿Tiene alguna de esas cartas a mano, señor?
—No —contestó Yukio Katayama—. Aquí no. Siempre entregábamos esas cartas al personal de seguridad. Luego ellos se las remitían a la policía.
—¿Es correcto que la Policía Metropolitana les ha proporcionado seguridad adicional, señor? ¿Aquí, en su casa y también en su coche?
De nuevo, Yukio Katayama echó un vistazo por encima del hombro de Harry Sweeney y se quedó mirando la silla vacía mientras decía:
—Bueno, la medida se propuso y se debatió, sí. Sin embargo, creo que Shimoyama-kun no aceptó la oferta.
—¿Usted aceptó la oferta, señor?
—Sí, señor Sweeney. Sí que la acepté.
—¿Y por qué cree que el presidente Shimoyama la declinó?
—No estoy seguro.
—¿No lo habló con él en su momento?
—No, señor Sweeney. Pero creo que sí trató el asunto personalmente con el jefe Kita de la Policía Metropolitana.
—Pero ¿hubo muchas amenazas, señor?
—Sí, señor Sweeney. Muchas.
—Lo siento, señor, pero todavía no he visto ninguna de esas cartas y esas amenazas. ¿Podría ponerme un ejemplo de lo que decían, por favor?
Yukio Katayama asintió con la cabeza, suspiró y dijo:
—Que seríamos asesinados, que nos enfrentaríamos a la justicia divina, si llevábamos adelante la propuesta de recorte del personal.
—¿Y eran todas anónimas?
—Normalmente eran anónimas o estaban firmadas con nombres como la Liga de la Hermandad de la Sangre de los Repatriados. O algo parecido.
—Entiendo —asintió Harry Sweeney—. Gracias. Y ha dicho que siempre se las entregaban primero al personal de seguridad. ¿Logró averiguar algo el personal de seguridad sobre quién podía haberlas enviado?
Yukio Katayama sonrió. Yukio Katayama negó con la cabeza. Y Yukio Katayama dijo:
—No, ni nombres ni direcciones. Pero creo que es bastante evidente de dónde provenían, ¿no le parece, señor Sweeney?
—¿Quiere decir que venían de dentro del sindicato del ferrocarril?
—Sí, señor Sweeney. De dentro del sindicato del ferrocarril. Nuestro propio sindicato, el sindicato que ayudamos a crear y a fundar, sí.
—Entonces, ¿cree que el presidente Shimoyama fue secuestrado y asesinado por miembros del Sindicato Nacional de Ferroviarios, señor? ¿Es eso lo que está diciendo, señor?
Yukio Katayama se quedó mirando la silla vacía del otro escritorio y luego se miró las manos juntas sobre su escritorio. Negó con la cabeza y a continuación alzó la vista. Miró fijamente a Harry Sweeney, lo miró un largo rato, antes de decir:
—¿Quién si no podría haber sido, señor Sweeney? ¿Se le ocurre otro sospechoso, otra idea?
Bajo la vía, entre los puestos. Bajo un toldo, en un banco. No más habitaciones, no más paredes. Interrogatorios ni voces. Lo empujaban, lo arrastraban. Por aquí y por allá. Solo una botella, solo un vaso. En medio de la humedad, en medio del calor. Todo pegado, todo mojado. Se le enganchaba, se le agarraba. Harry Sweeney cogió la botella de cerveza. Harry Sweeney sostuvo la botella en la mano. La botella húmeda, la botella mojada. Se enganchaba, se agarraba. El ruido de los trenes, el sonido de sus ruedas. El puesto se sacudía, el puesto temblaba. Harry Sweeney se sacudía, Harry Sweeney temblaba. Agarró la botella, mantuvo la mano firme. La sostuvo contra su cabeza, la pegó a su piel. Húmeda y mojada, húmeda y mojada. La botella y su cabeza, su piel y sus ojos. Húmedos y mojados, húmedos y mojados. Cerró los ojos, abrió los ojos. Sosteniendo la botella contra la cabeza, pegando la botella a la piel. El ruido de los trenes, el sonido de sus ruedas. Harry Sweeney se sacudía, Harry Sweeney temblaba. Dejó la botella, la botella aún llena. Apartó el vaso, el vaso aún vacío. Consultó su reloj, la esfera aún agrietada y las manecillas aún paradas. El ruido de los trenes, el sonido de sus ruedas. Se sacudía y temblaba, se sacudía y temblaba. Harry Sweeney se levantó. Se secó la cara, se secó el cuello. Cogió el sombrero, cogió la chaqueta. Metió la mano en el bolsillo, pagó al hombre en centavos. El hombre sonrió, el hombre hizo una reverencia. Harry Sweeney sonrió, Harry Sweeney hizo una reverencia. Húmedo y mojado, sacudiéndose y temblando. Harry Sweeney sacó los cigarrillos y Harry Sweeney encendió uno. Volvió por el callejón, dobló la esquina. Giró a la izquierda, torció por la avenida Z. Bajo el cielo encapotado, a la luz gris. Harry Sweeney anduvo por la avenida, Harry Sweeney pasó por delante de los postes de telégrafo. Los carteles aún en los postes, las palabras aún en los carteles. En japonés, en inglés: MUERTE A SHIMOYAMA. MUERTE A SHIMOYAMA. MUERTE. MUERTE. MUERTE A SHIMOYAMA. En cada poste, en cada cartel. Las palabras, las amenazas.
MUERTE, MUERTE, MUERTE A SHIMOYAMA.
Palabras y amenazas, ahora cumplidas.
Harry Sweeney sudaba, Harry Sweeney tiritaba. En medio de la humedad, en medio del calor. Llegó al cruce de Hibiya, esperó en el cruce de Hibiya. En medio de la humedad, en medio del calor. Cerraba los ojos, abría los ojos. El parque negro y sus árboles, sus sombras e insectos. El foso estancado y su hedor, sus reflejos y espectros. Los coches que frenaban, los tranvías que paraban. Pitidos agudos y guantes blancos. Botas que andaban, pies que se movían. Harry Sweeney cruzó la avenida A, Harry Sweeney recorrió la calle Uno. En medio de la humedad, en medio del calor. Cerraba los ojos, abría los ojos. El palacio a su derecha, el parque a su izquierda. Sudaba aún, tiritaba aún. En medio de la humedad, en medio del calor. Se sacudía y temblaba, se sacudía y temblaba. En medio de la humedad y en medio del calor. Harry Sweeney llegó a Sakuradamon, Harry Sweeney cruzó la calle Uno. Cerraba los ojos, abría los ojos. Se encaminó a la jefatura del Departamento de Policía Metropolitana, vio a Susumu Toda esperando junto al coche. Susumu Toda apagó un cigarrillo, Susumu Toda se dirigió a él.
—¿Has recibido mi mensaje, Harry? ¿Te has enterado de lo que dicen?
Sudando aún, tiritando aún, pero sin sacudirse ni temblar ya, Harry Sweeney encendió otro cigarrillo, Harry Sweeney miró a Toda y Harry Sweeney dijo:
—Hoy me he enterado de muchas cosas, Susumu. Vamos…
En el edificio Dai-Ichi, en el cuarto piso, medio andando, medio corriendo, Harry Sweeney y Susumu Toda vieron al jefe Evans y oyeron su voz por el pasillo.
—¡Maldita sea, otra vez tarde!
—Lo siento, señor —se disculpó Harry Sweeney, respirando con dificultad, tratando de recobrar el aliento—. La reunión del Departamento de Policía Metropolitana acaba de terminar.
—Espero por su bien que haya valido la pena —dijo el jefe Evans—. Ya llevan ahí dentro media hora. Al general Willoughby no le gusta que le hagan esperar.
—Lo sé, señor. Lo siento, jefe.
—Ahórrese las disculpas para el general —replicó el jefe Evans—. Serénese y vamos.
—Estoy listo, señor.
—Muy bien, pues adelante —dijo el jefe, llamando a la puerta de la habitación 525, la puerta del despacho del jefe adjunto del Estado Mayor, el G-2, la Comisión del Extremo Oriente y la Comandancia Suprema de las Potencias Aliadas—. Usted no, Toda. Usted espere aquí.
—Sí, señor —asintió Susumu Toda—. Muy bien, señor.
—Si le necesitamos, ya le avisaremos —dijo el jefe Evans, mientras abría la puerta de la habitación 525, hacía pasar a Harry Sweeney al despacho del jefe adjunto del Estado Mayor y anunciaba a los presentes—: El detective de policía Sweeney, señor. Viene directamente de una reunión en la jefatura de la Policía Metropolitana, señor.
—Uno de nuestros mejores hombres, general —apuntó el coronel Pullman, sonriendo a Harry Sweeney.
Harry Sweeney echó un vistazo a la habitación, tratando de captar bien la estancia, los hombres y sus rostros, los uniformes y sus medallas, que ahora miraban al hombre situado en la cabecera de la mesa: el general de división Charles A. Willoughby, Sir Charles en persona —cuyo nombre de nacimiento era Adolf Karl von Tscheppe und Weidenbach, también conocido como barón Von Willoughby—, objeto de numerosas burlas pero siempre a sus espaldas. Mano derecha de MacArthur, su «fascista favorito», el jefe de Inteligencia contaba con la confianza absoluta del comandante supremo y, por tanto, con carta blanca para hacer lo que le viniese en gana a quien quisiera.
El general miró a Harry Sweeney de arriba abajo, sonrió y acto seguido, con un fuerte y marcado acento alemán a pesar de sus cuarenta años en el Ejército de Estados Unidos, dijo:
—He oído hablar muy bien de usted, Sweeney. Muy bien.
—Gracias, señor.
—Pero no me lo imaginaba así, por lo que había oído. Tiene pinta de haber dormido en una cuneta, Sweeney. Parece que haya estado hurgando en la basura.
—Sí, señor. Perdón, señor. Ha sido un largo…
—Ahórrenos las excusas, Sweeney. Solo díganos lo que ha averiguado. En su cuneta, en su basura.
—Sí, señor. La primera autopsia ha terminado a las diecisiete cero cero horas, señor, y la conclusión inicial es que Sadanori Shimoyama fue asesinado, señor.
—Vaya, es una buena noticia —comentó el general—. Muy buena. Excelente, de hecho.
—Señor…
El general levantó una mano, un dedo, miró a Sweeney y luego alrededor de la mesa.
—Por supuesto, el asesinato de ese hombre es una tragedia. Pero es un ultraje, y debemos convertir ese ultraje en una oportunidad. Hace solo dos días, en el discurso que pronunció el Cuatro de Julio, ¿no avisó nuestro comandante supremo de que el comunismo es un movimiento de bandolerismo internacional? ¿No avisó de que el comunismo siempre recurrirá al asesinato y la violencia para sembrar el caos y la agitación? ¿Y no se demostró que tenía razón al mismo día siguiente? ¡El brutal asesinato de ese hombre inocente demuestra a todo Japón y al mundo entero que el nihilismo y el terrorismo comunista no conocen la piedad, que no se detendrán ante nada para provocar su violenta revolución! ¡De modo que nosotros tampoco debemos mostrar piedad, ni debemos detenernos ante nada para aplastarlo! ¡Debemos responder a la fuerza con fuerza; debemos ilegalizar su partido, cerrar su periódico, detener a sus líderes y llevar a los asesinos de ese pobre hombre a la justicia, una justicia expeditiva e implacable! Sweeney….
—¡Sí, señor!
—Cuéntenos qué medidas se están tomando y qué progresos se están haciendo para dar caza a los asesinos comunistas.
—Señor, los resultados de la primera autopsia indican que Shimoyama llevaba un tiempo muerto antes de que su cuerpo fuese arrollado por el tren. Sin embargo, la autopsia se reanudará mañana, y se espera que entonces pueda determinarse la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la policía considera que es el caso más importante de los últimos años y se está afanando por resolverlo. Como creen que debe de haber implicadas varias personas en el asesinato, han asignado el caso tanto a la Primera División de Investigación como a la Segunda. Ahora mismo están peinando los alrededores de los grandes almacenes Mitsukoshi, donde Shimoyama fue visto por última vez, y las inmediaciones de la escena del crimen. Esperan obtener pistas importantes en breve, señor.
—En breve —dijo el general—. ¿Qué quiere decir «en breve», Sweeney? ¿Y ahora? ¿Y sospechosos? ¿Detenciones?
—Señor, según fuentes del Departamento de Protección Civil dentro de la Junta de la Policía Metropolitana, la policía está investigando varias cartas de amenaza enviadas a Shimoyama y también al primer ministro Yoshida y su gabinete, y al jefe de policía Kita y el señor Katayama, el vicepresidente de los Ferrocarriles Nacionales. Todas las cartas se recibieron el Cuatro de Julio, y todas estaban firmadas por la Liga de la Hermandad de la Sangre de los Repatriados o la Liga de la Hermandad de la Sangre.
—Coronel Batty, coronel Duffy —dijo el general, volviéndose para mirar al fondo de la mesa—. ¿Han oído hablar de esa, ejem, Liga de la Hermandad de la Sangre de los Repatriados?
El coronel Batty negó con la cabeza, pero el coronel Duffy asintió y dijo:
—General, señor, el Cuerpo de Contraespionaje está al tanto de esas cartas y de otras de carácter similar, pero todavía no disponemos de información sobre ese grupo concreto. Según nuestra inteligencia, al parecer antes de mandar las cartas en cuestión no tenían antecedentes. Pero seguimos investigando, señor.
—General, señor —terció un hombre alto y delgado vestido con un traje oscuro de paisano bien cortado, sentado junto a la cabecera de la mesa, cerca del general—. Si se me permite intervenir…
—Por favor —dijo el general, volviéndose para sonreír al hombre y añadir—: Por supuesto, Richard, adelante, por favor.
—Hongō está en posesión de cierta información que podría ser de relevancia para el caso, señor.
—Muy bien —dijo el general—. Continúe, por favor…
—Bueno, señor —prosiguió el hombre, mirando al fondo de la mesa a Harry Sweeney, que se encontraba al pie de la misma—. Es una información de carácter un tanto confidencial, señor.
El general asintió con la cabeza, echó un vistazo al fondo de la mesa a Harry Sweeney, miró fijamente al detective sentado al pie, asintió otra vez con la cabeza y dijo:
—¿Tiene usted algo más, Sweeney?
—No, señor. Por ahora no, señor.
—Entonces puede marcharse, Sweeney.
—Sí, señor. Gracias, señor —dijo Harry Sweeney, volviéndose hacia la puerta y dirigiéndose a la salida.
—Una última cosa, Sweeney —apuntó el general Willoughby.
Harry Sweeney se volvió hacia atrás en la puerta.
—¿Sí, señor?
—La próxima vez que comparezca ante mí, asegúrese de estar aseado y afeitado, de traer la ropa limpia y planchada, y los zapatos embetunados y brillantes. Pensará que es un civil, pero trabaja para la Comandancia Suprema de las Potencias Aliadas y representa a los Estados Unidos de América. ¿Está claro, Sweeney?
—Sí, señor. Lo siento mucho, señor.
—Ah, Sweeney.
—¿Sí, señor?
—La próxima vez que se presente ante mí, bien lavado y afeitado, limpio y planchado, embetunado y brillante, más vale que me traiga los nombres de los asesinos de Sadanori Shimoyama. ¿Está también claro eso, Sweeney?
—Sí, señor. Está claro, señor.
—Pues adelante, Sweeney. ¡A por ellos!
No se detuvo a hablar con Susumu Toda, ni esperó afuera al jefe Evans. Se alejó de la habitación 525 por el pasillo. No esperó el ascensor y bajó por la escalera, los diez tramos de escaleras, y salió del edificio Dai-Ichi. Una vez fuera, dejó atrás el hotel Dai-Ichi y continuó hasta pasar por el hotel Imperial, luego siguió la vía y prosiguió hasta dejar atrás la estación, la estación de Shimbashi. Pasó por delante de las tiendas y atravesó el mercado, pasó por delante de los restaurantes y atravesó los puestos. Anduvo y anduvo, cruzó una puerta de dos hojas y subió otro tramo de escaleras, anduvo y anduvo, hasta que estuvo ante una mesa y oyó a Akira Senju decir:
—¡Pero qué pinta traes, Harry! Parece que te haya atropellado un tren… ¡Perdón! Qué poco tacto por mi parte. Lo siento, Harry. Perdóname, por favor. Siéntate, siéntate…
Harry Sweeney se sentó y se hundió en la silla situada enfrente del antiguo escritorio de palisandro de su lujoso y moderno despacho en lo alto de aquel deslumbrante nuevo edificio, aquel palacio de Shimbashi.
Por segunda vez en veinticuatro horas, Akira Senju sonrió.
—Como en los viejos tiempos, ¿verdad, Harry? Los buenos tiempos. Espero que me traigas buenas noticias, Harry. Como me las traías antes, en los viejos tiempos, los buenos tiempos.
—¿Buenas noticias? —dijo Harry Sweeney.
—¿Sobre cierta lista de nombres?
Harry Sweeney metió la mano dentro de la chaqueta, palpó el trozo de papel doblado, aquella lista doblada de nombres, nombres formosanos y coreanos, y negó con la cabeza y contestó:
—Lo siento.
—No has tenido tiempo —dijo Akira Senju—. Claro que no. Lo entiendo, Harry. No es necesario disculparse entre amigos. Entre viejos amigos como nosotros, Harry. Tómate el tiempo que necesites, Harry. Pero, entonces, ¿a qué debo el placer de otra visita tuya, Harry? ¿Una copa, quizá?
Harry Sweeney volvió a negar con la cabeza, se inclinó hacia delante en su silla y respondió:
—Shimoyama…
—Claro, claro —dijo Akira Senju, asintiendo con la cabeza y sonriendo a Harry Sweeney—. Ya me he enterado de la noticia. Un asunto terrible, terrible. Y no me gusta decirlo, Harry, pero ya te avisé; los presidentes suelen acabar asesinados.
Harry Sweeney asintió con la cabeza.
—Sí, eso dijiste. Anoche estabas bastante seguro. Muy seguro, de hecho.
—Bueno —replicó riendo Akira Senju—, no soy Nostradamus ni Sherlock Holmes. Era inevitable, era evidente. Solo tienes que andar por cualquier calle de la ciudad y leer los carteles pegados en los muros y los postes. Está ahí en negro sobre blanco, en rojo sobre blanco, en japonés y en inglés: ¡Muerte a Shimoyama!
—Pudo haberse suicidado.
—Sí, pudo haberse suicidado —convino Akira Senju, asintiendo con la cabeza, y a continuación sonrió y dijo—: Pero no lo hizo, ¿verdad, Harry?
—Entonces, ¿ya te has enterado?
—Tengo mis fuentes, Harry. Ya lo sabes.
Harry Sweeney miró al otro lado del antiguo escritorio de palisandro, miró fijamente a Akira Senju sentado detrás de la mesa, en su trono, en su palacio en lo alto de su imperio, e inquirió:
—¿De qué más te has enterado?
—Ah, ya veo —dijo Akira Senju, asintiendo con la cabeza y sonriendo otra vez a Harry Sweeney—. ¿Así que sigues en el caso?
—Sí. Por desgracia.
—Ya lo creo —concedió Akira Senju—. Esto podría distraerte bastante, Harry. Podría impedirte hacer lo que se te da mejor. Esa lista, por ejemplo.
Harry Sweeney asintió con la cabeza, sonrió y dijo:
—Exacto. Así que cualquier cosa que sepas, cualquier ayuda que puedas prestarme para dar carpetazo a este asunto…
—Nos beneficiaría a los dos —concluyó Akira Senju asintiendo con la cabeza.
Harry Sweeney asintió a su vez y repitió:
—Exacto. Anoche hablaste de una lista de comunistas, una lista de rojos. El general Willoughby estaría muy agradecido.
—¿Has hablado con el general, Harry?
—Acabo de estar en su despacho.
Akira Senju se inclinó hacia delante en su silla, miró a través de su antiguo escritorio de palisandro a Harry Sweeney y preguntó:
—¿Mencionaste mi nombre, Harry? ¿Dijiste que me he ofrecido a ayudar?
—Todavía no —contestó Harry Sweeney—. Pero puedo hacerlo, y lo haré.
Akira Senju se levantó de su escritorio. Se acercó a uno de los ventanales de su lujoso y moderno despacho. Miró por la ventana, contempló su imperio, a través de la ciudad y la noche, y sin dejar de mirar por la ventana, de contemplar su imperio, asintió con la cabeza y dijo:
—Vaya, vaya. Esta muerte podría resultar de lo más oportuna, ¿no te parece, Harry?
Harry Sweeney se miró las manos, se miró las muñecas, los extremos de dos cicatrices nítidas y secas visibles bajo los puños de la camisa, bajo la correa del reloj, la esfera aún agrietada y las manecillas aún paradas.
Akira Senju se apartó de la ventana. Cruzó la gruesa alfombra de su lujoso y moderno despacho hacia el mueble bar. Lo abrió. Cogió una botella de Johnnie Walker Reserva. Sirvió una cantidad generosa en dos vasos de cristal. Dejó la botella, cogió los vasos y los llevó adonde estaba Harry Sweeney diciendo:
—Oportuna y fortuita… esa es la palabra, ¿verdad, Harry?
Harry Sweeney se volvió para mirar a Akira Senju, que se encontraba de pie junto a él, tendiéndole un vaso.
—Fortuita —dijo de nuevo Akira Senju, sonriendo, y añadió—: Brindemos, pues, por lo oportuno y lo fortuito, Harry. Como en los viejos tiempos, los buenos tiempos, Harry.
En el parque, en la oscuridad, entre los insectos, entre las sombras, apoyado en un árbol, deslizándose por su corteza hasta caer al suelo, tumbado en la tierra, Harry Sweeney formó una pistola con la mano, se la llevó a la cabeza, apretó el gatillo pero no se murió, no se murió. En el parque y en la oscuridad, entre los insectos y las sombras, en el suelo y en la tierra, Harry Sweeney cogió el cañón de la pistola, los dos dedos de la mano, y se los introdujo en la boca, se los metió por la garganta, hasta que tuvo arcadas, tuvo arcadas y náuseas, tuvo náuseas y vomitó, en la tierra y en el suelo, entre los insectos y las sombras, la oscuridad y el parque, vomitó y vomitó, whisky y bilis, sobre los dedos y las manos, por las muñecas y encima de las cicatrices. Y cuando no le quedó más whisky ni más bilis, cuando ya no pudo vomitar ni tuvo más náuseas, Harry Sweeney se tumbó de lado, luego boca arriba, y contempló las ramas, contempló sus hojas, contempló el cielo, contempló sus estrellas y lloró y gritó:
—Lo siento, lo siento, lo siento.