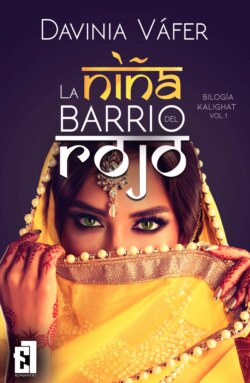Читать книгу La niña del barrio rojo - Davinia Váfer - Страница 10
CAPÍTULO 1
ОглавлениеSe despertó aterrorizada. El pecho le subía y bajaba como si en realidad hubiese corrido de la manera que había visionado en su agónica pesadilla. Las gotas de sudor provocaban que su pijama de algodón rosa se le pegara a la espalda como si fuera un traje de neopreno y su lisa melena negra se viera ondulada por el sudor.
¿Cómo acabar con los sueños? ¿Había llegado la hora de contarle a su madre adoptiva y a su terapeuta lo que le ocurría cada noche? Una pregunta que siempre se contestaba con un «no» rotundo, aunque la asiduidad fuera en aumento y las escenas de sus sueños fuesen tan reales como un gélido viento de invierno que se convierte en escalofrío.
Había llegado a un punto en que sentía pánico cuando llegaba el momento de cerrar los ojos en la noche, detalle que sí conocían tanto su madre como su terapeuta, porque los sufría desde niña, aunque antes eran diferentes. Los ojos de la inocencia todo lo cambiaban. Sin embargo, había conseguido aprender de esas insufribles visiones, forjándose un carácter fuerte en el que la determinación y el arrojo eran imprescindibles para caminar por la vida.
La agonía no acababa con unos sudores sofocantes o un inesperado grito en la noche para terminar incorporándose de un salto en la cama, sino que el maldito ritual continuaba con unos sollozos que amenazaban con ahogarla y la dejaban con un estremecimiento en el cuerpo que la hacían sentir la mujer más triste del planeta.
En sus sueños, una hermosa mujer la observaba con adoración, como si ella fuera una nueva estrella descubierta por un astrónomo, a la cual contemplara antes de que el resto del mundo supiera de su existencia. Los ojos de aquella mujer transmitían el amor y la protección que promete una madre a su hijo cuando lo acuna por primera vez entre sus brazos. E, incluso, aunque no entendiera correctamente los susurros de la dama, ella sabía que eran palabras de cariño y de consuelo. No obstante, esa placidez le duraba poco porque siempre el quebrantador sonido de una especie de crujido se encargaba de que su expresión se tiñera angustiosa, dejara huérfanos sus ojos y con ganas de preguntar qué sucedía. Sus delicadas manos desatendían sus mejillas y se ocupaban de sellarle la boca posándole el dedo índice sobre los labios.
Algo le decía que conocía a esa mujer, que compartieron caminos en un pasado, aunque no quería ni imaginar que ella pudiera codearse con hombres ebrios y drogados con ansias de sexo barato. Esa imagen era de las pocas cosas que recordaba al rememorar su dura infancia, aunque también se acordaba de ese edificio mugriento de angostos pasillos mientras ratas se cruzaban con personas sin alma. En sus recuerdos, todo estaba muy confuso y oscuro.
En su sueño, esa señora lucía elegante y distinguida, cubierta con una indumentaria típica de su tierra natal, la India. Era un largo lienzo de ligera seda que se enrollaba alrededor del cuerpo formando un vestido fino llamado sari. El que surgía en su sueño era de color fucsia con bordados en hilo dorado que dibujaban hojas refinadas y estilosas.
No podía ser su madre, aunque, con los años, la imagen que había creado de su madre biológica prácticamente había desaparecido. Ya no recordaba sus ojos, su rostro ni siquiera su perfume… En ese momento de su vida, solo era una silueta borrosa que intentaba que se grabase a fuego en su mente para no olvidar lo poco que quedaba de ella.
Después de mandarla callar y que el miedo desfigurase sus facciones volviéndolas tan marcadas como las de una anciana, la señora cogía sus manos con fuerza y escuchaba su voz por primera vez. Le decía que corriera, que no se dejara atrapar por él, pero, si la mala fortuna la traía de vuelta, debía quitarse la vida.
Aún sentía cómo acariciaba las verdeazuladas venas de sus muñecas, acto que le encrespaba el vello y agitaba su cuerpo de miedo.
La miraba desesperada, como si el fin del mundo estuviera cerca. Aquel gesto la llenó de una confusión, que rápidamente se esfumó al ser zarandeada por la señora, mientras le pedía en un grito ahogado que corriera.
Sin sopesar nada, obedecía. No sabía por qué actuaba así, por qué le hacía caso, ni siquiera sabía el motivo por el cual de su boca no salió un «¿por qué?». Solo percibía el peso de sus palabras, que se volvían incuestionables.
De un brinco, se incorporó de una vieja colchoneta que estaba tirada en el suelo y en la que estaban sentadas. En ese momento, fue capaz de contemplar las instalaciones por primera vez. Era como si el aura que desprendía esa mujer dejara de protegerla, de ocultarla de todo lo que las rodeaba.
Las paredes pintadas en un azul suave estaban sucias y ennegrecidas por el paso de los años y por el uso indiferente que se le daba a ese cuarto. Había una cama con un colchón raído a un lado, enfrente, una destartalada silla calzada con un trozo de cartón, unas cacerolas sucias y andrajosas, demasiado renegridas por el desgaste, y un armario verde con las puertas abiertas, donde ropa y otros enseres se amontonaban sin ningún tipo de cuidado.
De un fuerte empujón, aquella mujer la impulsaba hacia una tela corroída y mugrosa que, a su vez, hacía de puerta y ella, temerosa, salía de la habitación, topándose con un pasillo largo y estrecho e igual de sucio y descuidado que el del cuarto que había ocupado hacía unos instantes. Su corazón comenzaba a latir con fuerza, aunque todavía no lo sentía en su garganta. Eso vendría después, cuando corriera como un guepardo tras su presa en dirección hacia esa luz cegadora que aseguraba su salvación. Por más empeño que ponía en alcanzar su objetivo, jamás conseguía llegar a esa luminiscencia que, como si fuera inalcanzable, se alejaba cada vez más. «¡Corre, corre!», se escuchaba gritar a la señora con voz temblorosa por la angustia al final del pasillo. «¡Corre!».
Solo podía gritar de impotencia y llorar desesperada mientras intentaba que sus piernas no se rindieran jamás, y así ocurría, porque lo último que recordaba antes de despertarse sobresaltada y llorando era correr y correr, como si su supervivencia dependiera de ello.
Después, y ya en su habitación, se despertaba incorporándose en la cama y en un estado de shock en el que lo único que podía hacer era tomar aire para auxiliar a sus pulmones, limpiarse las lágrimas y controlar esos temblores que le hacían parecer un animalillo desvalido. Cuando su mente volvía a la normalidad y reconocía el amarillento tono de las paredes de su cuarto, los músculos se le destensaban, dejando un incómodo dolor en todo su cuerpo que, a las pocas horas y no siempre, desaparecía del mismo modo que tan abruptamente la pesadilla tocaba a su fin. Con la angustia en el cuerpo, se recostaba hecha un ovillo y se tapaba por completo con el edredón nórdico, cubriendo hasta la última hebra de su cabello. Los temblores poco a poco cesaban, pero aún sentía las manos y los pies entumecidos como si la sangre que corría por sus venas no fuera suficiente para calentarlos.
Envuelta en esa oscuridad, comenzaba una nueva batalla interna donde su lado experto llevaba la voz cantante. Era licenciada en Psicología, y esa parte de su cerebro, repleta de conocimientos y entrenada para el estudio, se encargaba de hacer lo que tantas veces su terapeuta le pedía que no hiciese, psicoanalizarse.
Si al menos todo se quedara en intentar comprender por qué esas situaciones traumáticas, vividas cuando fue una niña, aún seguían almacenadas en su inconsciente, no sería tan grave hacerlo. Pero eso no quedaba ahí, ella se convertía en el peor e implacable verdugo que juzgaba y recriminaba su comportamiento y capacidades. Psicoanalizándose se hacía daño y nadie podría lastimarla tanto como ella misma.
Con seis años —y todavía en su ciudad natal, Calcuta—, Daniela, su madre adoptiva y psiquiatra de profesión, empezó a tratar su trastorno de estrés postraumático con amplias dosis de amor y paciencia. Cuando la llevó a Madrid, con toda la documentación en orden y siendo oficialmente su hija, contaba ya con siete años.
Durante aquel tiempo, su madre hizo grandes avances en su recuperación, consiguiendo que dentro de los barómetros de la normalidad se relacionara con niños de su edad, mantuviera interés en las actividades que elaboraba para su recuperación e, incluso, que hablara de lo que vivió en su más tierna infancia, causante de esas pesadillas que su mente inocente no comprendía.
Ya en la adolescencia, siguió superando secuelas, enfrentándose a sus miedos y luchando contra sus fantasmas a golpe de perseverancia y cabezonería. Usaba sus logros como un aliciente para aumentar su autoestima y seguridad, por lo que, con esa determinación y ese aplomo, consiguió forjar lazos de amistad duraderos con amigos del colegio.
Cuando llegó el momento de abandonar la escuela y pasar al instituto, tuvo una fuerte recaída que casi la lleva a sumergirse en una depresión espantosa, pero su carácter tan definido y fuerte pudo sacarla a flote.
Con cierta dificultad, logró hacer nuevos amigos. Con ellos, vinieron sus primeros flirteos con el sexo masculino y sus primeras relaciones sexuales, las cuales, la gran mayoría de las veces, nunca llegaban a ser completas o satisfactorias.
Como psicóloga que era —aunque no ejerciera como tal—, reconocía cuáles eran los traumas de los que no conseguía zafarse e incluso podría decirse que dominaban su vida.
La primera gran secuela de esa infancia traumática eran los repentinos ataques de ira, a los que ella llamaba el Monstruo, que seguía apareciendo con demasiada asiduidad, nublando su cordura y transformándola en un ser despreciable al que detestaba y del que se avergonzaba cuando volvía todo a la calma.
La segunda gran secuela que guardaba en lo más profundo de su alma era su frigidez. La combatía en soledad y con cierto apoyo de su amigo Toni, que era el único que sabía todos los detalles de su infancia y lo complicado que se estaba volviendo convivir con ellos. Jamás reconoció a su terapeuta y a su madre la inapetencia sexual o la insatisfacción que sentía al mantener relaciones sexuales. No entendía por qué se negaba a exponer el problema a su médico, ¿no se suponía que para ese tipo de dificultades estaban los expertos en la mente humana, psicólogos, psiquiatras y demás especialistas? E, incluso siendo ella psicóloga, ¿por qué no abordar el tema con naturalidad? «Los toros dan menos miedo desde la barrera», recordó la frase de su madre que durante años le escuchó repetir cuando vivían juntas.
En sus primeros escarceos con el sexo masculino, entendió que todo llevaba un proceso de adaptación y conocimiento, así que se armó de paciencia para asimilar que las cosas no llegaban de la noche a la mañana. Pero, cuando los meses pasaron y vio que sus sensaciones eran muy diferentes a las de sus amigas, empezó a preocuparse. Ella sentía todo lo opuesto a ellas. En lugar de placer, le repugnaba que la tocasen, aunque se tragaba el asco que le daban esas manos ajenas e intentaba clausurar el acto como cualquier mujer normal. Sin embargo, las cosas no salían como quería, el orgasmo se mutaba en la insatisfacción y en la aversión más horrorosa jamás vivida. La apetencia se convertía en desgana, y el amor, en una palabra que no hallaba en su vocabulario.
Fingió durante años que los orgasmos eran tan reales como los que sus amigas sentían para no ser diferente, de ahí que se acostase con todo hombre con el que se enrollara una noche con la esperanza de que uno de los elegidos llegara a ser el que, de una vez por todas, rompiera esa coraza que la privaba de estímulo alguno. ¿No dice el refrán que siempre hay un roto para un descosido? ¿O carne a carne, amor se hace? ¿Y si de alguno de ellos se enamoraba y conseguía avivar el fuego que ni siquiera humeaba? Llegó hasta tal punto la obsesión en sanar esa parte que la hacía tan diferente al resto que su amigo Toni tuvo que pararle los pies contándole los bulos que empezaban a correr de boca en boca por las discotecas que frecuentaban.
Así que, por el bien de su reputación y, sobre todo, por su bienestar, decidió dejar a un lado esa obsesiva y destructiva «terapia» dando por zanjado el tema del sexo masculino.
Una vez controló su respiración, que empezaba a tornarse tranquila, se destapó de esa burbuja hecha de mantas que comenzaba a ser claustrofóbica. El aire limpio y fresco enfrió el sudor de su frente. La necesidad de olvidar todo y dejar de pensar la impulsó a levantarse de la cama de un salto e ir hacia el baño para refrescarse la cara. Le sentaba bien entrar en movimiento, era lo mejor que podía hacer para dejar de pensar.
Observó en el espejo su imagen ojerosa y la tristeza que se dibujaba en sus ojos. El brillo que producían las gotas de agua al acariciar su rostro era lo único que percibía con vida, su piel estaba apagada.
—Todo está bien —susurró al reflejo.
Al escuchar cómo se daba ánimos, algo que se había vuelto parte de su rutina, sonrió, aunque sus ojos verdes aún lucían entristecidos y opacos.
—Dani, ¿estás despierta? —la llamaba su amigo y compañero de piso.
—Sí, Toni, ya voy.
Salió del baño corriendo para evitar que el frío de las baldosas le congelara los pies desnudos y se dirigió al salón pensando que la voz de su amigo venía de allí. Para su sorpresa, el salón estaba vacío y helado. Se tiró en el sofá verde botella y corrió a refugiarse con una de las mantas color café que usaban para taparse mientras disfrutaban de sus tan habituales sesiones de cine.
La puerta del cuarto de su amigo —que daba al salón— se abrió de improvisto y una pierna enfundada en unos leggins negros y una bota de caña alta hasta la rodilla asomó haciendo círculos en su dirección, dando comienzo a un espectáculo que solo a Toni se le ocurriría dar.
La canción de Madonna, Vogue, surgió a máximo volumen dentro de la habitación, inundando el silencio de la sala donde se encontraba Chandani, la cual estalló en carcajadas, recolocándose en el sillón para no perderse ni un solo instante de esa actuación improvisada.
When all else fails and you long to beSomething better than you are todayI know a place where you can get awayIt’s called a dance floorand here’s what it’s for, so 1 .
Toni accedió al salón interpretando los movimientos que hacía la rubia artista en el videoclip, aunque algo más exagerados y estrambóticos. Era como si una drag queen de los carnavales de Gran Canaria se hubiese colado en su salón.
El maquillaje no estaba terminado, solo llevaba los labios maquillados en un tono rojo cereza y las pestañas teñidas con capas y capas de rímel negro. El efecto en sus ojos era como el de un gato montés, parecían más grandes de lo que ya eran.
Chandani analizó sus labios, que no paraban de gesticular con un falso playback, y pensó en la mano que tenía el jodío de su amigo para maquillarse. Ni ella misma era capaz de lograr aquella perfección, y eso que llevaba años haciéndolo. Había conseguido que sus finos labios lucieran tan gruesos y perfectos como los que anunciaban las empresas de cosmética en televisión.
Toni era un hombre muy atractivo. El cabello castaño y desordenado, además de una nariz fina y simétrica con su rostro, lo convertía en un adonis para las mujeres. No obstante, el género femenino no tenía nada que hacer, ya que su amigo sentía fascinación por los hombres.
—Toni, ¡eres único! —exclamó entre risas sin que su amigo detuviese su humorística función.
Los carnavales eran el sábado de la siguiente semana. Toni estaba eufórico con la fiesta que se organizaba en el centro de Madrid. Las carrozas, los fuegos artificiales y los conciertos auguraban una noche única y esas eran las salidas preferidas de su amigo. Además, aprovechaba para alardear de sus aptitudes como diseñador. Él disfrutaba disfrazándolos a todos.
Chandani se secó las lágrimas con la manga del pijama y siguió el movimiento de sus brazos, que jugueteaban sensualmente con el disfraz. Era extravagancia pura se mirara por donde se mirase. Los leggins eran tan ajustados que marcaban la delgadez de sus piernas, a la vez que bien definidas, ya que Toni pasaba horas en el gimnasio todas las semanas para estar siempre en forma. Aunque dijera que no, era tan coqueto como una mujer. Le gustaba verse guapo.
Toni sabía que su amiga no comprendía sus extravagantes gustos, pero él disfrutaba tanto disfrazándose y fingiendo ser alguien que no era que, cuando tenía ocasión, se daba el capricho de buscar al personaje más peculiar. Y Madonna, en sus comienzos, fue la diosa de las diosas.
Su amiga no le quitaba ojo, detalle que supo aprovechar haciendo un movimiento sexi con las caderas, obligándola a centrar la atención en su entrepierna. Chandani abrió los ojos como si fuera un búho, aunque con la expresión de sorpresa de un gato que escucha un desconocido ruido, y los tapó rápidamente, no pudiendo ocultar el color sonrosado de sus mejillas, que confirmaban el éxito de la broma.
Toni no pudo resistirse y comenzó a reírse con unas ganas irrefrenables, así que volvió a repetir la guasa, pero esta vez con su trasero. Ella, ni corta ni perezosa, lo escrutó descaradamente como si fuera una de esas mujeres que estaban loquitas por sus huesos.
—No puedo creerme que vayas a salir a la calle con eso puesto. ¿Dónde has dejado la vergüenza?
—¿Eso qué es? —preguntó él con una sonrisa pícara.
En la parte superior, un corpiño de color marfil estilizaba su figura, resaltando la anchura de su espalda y la estrechez de la cintura. Se veía tan prieto y ajustado que dudaba que pudiera sentarse sin caer desmayado por falta de oxígeno. Para cubrirse el pecho, el corpiño disponía de dos conos protuberantes por los que podían entreverse zonas oscurecidas por el vello del torso. Además, se había puesto una peluca rubia platino agarrada en una coleta alta. «Menudas pintas», pensó.
Toni se aproximó a Chandani y extendió su mano para que se uniera a esa danza alocada mientras, a escasos centímetros de ella, exageraba los gestos de su boca.
Come on Vogue.Let your body move to the music.Hey, hey, hey.Come on Vogue.Let your body go with the flow.You know you can do it 2 .
Chandani aceptó la invitación y se unió al alocado baile entre risas y gestos divertidos que duraron pocos minutos porque sus pulmones empezaron a reclamar oxígeno de forma urgente. Levantó las manos a modo de rendición y se dejó caer extenuada en el cómodo sofá que presidía el salón.
—¿Qué te parece el modelito? —preguntó su amigo tirándose a su lado con la respiración desacompasada.
—No quieras saberlo.
—¡Venga, no te cortes! —la animó burlón. Ella jamás se reprimía en decirle nada. Uno de los principales pilares fundamentales de su amistad era la sinceridad.
—Es excesivo para unos carnavales. ¡Hala! ¡Ya lo he dicho!
—¡Venga ya! Es perfecto, Dani. Los carnavales son para reírse de todo, desinhibirse, soltar amarras y dejarse llevar por el descaro.
—A eso le llamo yo el Día del Orgullo Gay y, para ese día, todavía faltan meses —rebatió con una sonrisa.
—¿Tú no has visto los carnavales de las islas Canarias?
—Sí, pero estamos en Madrid. Allí no destacarías porque estarías rodeado de locas como tú —bromeó, imitando los movimientos de brazos que había hecho hacía unos momentos.
—Tú sí que estás loca. —Se lanzó hacia ella para que dejara de hacerle burla.
Esa frescura innata de su amigo era como un bálsamo sanador en la vida de Chandani. Era su ancla, su salvavidas…, esa última esperanza que te queda cuando todo está perdido. Eso era Toni para ella. Además, lo quería con locura.
Después de dos meses compartiendo techo con la soledad, la tristeza y la acechante depresión que poco a poco iba apoderándose de ella, apareció él, que solo con su presencia diaria la rescató del abismo en el que se hundió solita al independizarse.
Sí, reconocía su tozudez. La misma que usó con su madre y su terapeuta cuando les planteó en la consulta que había decidido emanciparse.
Su madre se llevó las manos a la cabeza y puso el grito en el cielo porque su pequeña y amada niña quería escapar de su protección. El terapeuta, en cambio, dejó que se explicara y diera su versión de cómo veía las cosas y por qué necesitaba demostrarse que era capaz de ser independiente. No obstante, la conversación pausada y lógica no pudo evitar el conflicto familiar. Chandani, como otras tantas veces, tampoco pudo controlar que la rabia apareciera en forma de ese monstruo huraño y malvado que atacaba a su madre con palabras hirientes que, más que para defenderse, salían de su boca para despedazar a su oponente sin compasión ni humanidad.
Sin embargo, después de la tormenta vino la calma y, en este caso, tenía nombre y apellidos. Toni le propuso compartir piso. Ella aceptó encantada y más esperanzada si era posible, ya que era una gran oportunidad —por no decir la única— que le permitiría no regresar a casa de su madre con el «rabo entre las piernas», pues, por más que le pesara, era consciente de que la depresión le estaba ganando terreno.
Recordaba con especial cariño la primera noche que Toni pasó en su casa. Vieron películas y hablaron y hablaron hasta bien entrada la madrugada. Para ella, fue como si hubiera disfrutado de una terapia intensiva, con la única salvedad de que quien tenía delante no contaba con títulos, másteres ni ningún certificado que acreditara que era un experto en el comportamiento humano. Simplemente, un amigo que, en silencio, la escuchaba sin juzgar y le daba ánimos frente a los relatos más duros.
Se conocían desde hacía seis años. Los dos trabajaban para una multinacional de telecomunicaciones y, desde el primer momento que entablaron conversación, conectaron a la perfección. La convivencia afianzó su amistad, transformándola en una más sincera y fuerte, llegando a tal punto que sabían lo que le ocurría al otro con solo mirarse.
—¿Y tú de qué te vas a disfrazar? —preguntó Toni.
—Todavía no lo tengo claro, pero no te preocupes, que algo encontraré.
—No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy —dijo, al tiempo que se quitaba la peluca y zarandeaba la cabeza para colocar su cabello encaracolado.
—Hay tiempo, todavía queda una semana. No te agobies.
—La que vas a agobiarte vas a ser tú como tenga que elegirte yo el disfraz. Ya sabes cómo me gustan las extravagancias. —Le guiñó un ojo para chincharla. Él sabía que, como siempre, sería el encargado de elegir su atuendo, a lo que ella respondió poniendo los ojos en blanco.
—Tú eres capaz de disfrazarme de putón verbenero.
—Te doy dos días para que me enseñes el disfraz. En caso contrario, lo dejas en mis manos.
Chandani arrugó los labios, girándolos ligeramente a un lado.
—Está bien, pero nada de fulanas ni locas gais —contestó.
Toni sonrió con malicia.
—¡Dos días! —añadió.
El inspector jefe, Rodrigo Torres, analizaba las pistas en el despacho de su casa, intentando descifrar con cuántos negocios sucios e ilegales contaba la organización.
Desde hacía un año, investigaba varios secuestros llevados a cabo en el suroeste de Madrid en circunstancias parecidas y con modus operandi similar. Dos mujeres y tres niños eran los encargados de desvelar sus sueños, pues estaba atado de pies y manos con tantas coincidencias y tan pocas pistas. ¿Cuándo cometerían un error?
La investigación comenzó con una filmación tomada por una empresa de transporte situada en un polígono industrial del extrarradio de Madrid. El vídeo, a las 19:33 horas, mostraba a una mujer de entre treinta y cinco a cuarenta años caminando mientras miraba su teléfono móvil.
Un furgón blanco estacionado, modelo Renault Bóxer, aparecía en escena a escasos metros de ella. Nada especial, una de tantas situaciones que se dan al cabo del día. Una mujer camina en dirección a su trabajo, a su casa o, simplemente, dando un agradable paseo por cualquier calle de Madrid. Sin embargo, la imagen que unos quince segundos más tarde aparecía en la secuencia resultaba desgarradora.
Cuando la desaparecida, y ya identificada Sonia Abrantes, llegaba a la altura del furgón, la puerta lateral se deslizaba en un fuerte y enérgico empujón, provocando que la mujer se sobresaltara y buscara con ojos curiosos ese sonido lacerante. Un individuo que ocultaba la mitad de su rostro con lo que parecía un pañuelo negro, saltaba al exterior interrumpiendo su camino y llevándosela con él al interior del habitáculo sin darle tiempo a que pudiera defenderse, ya que el paño con el que le tapaba la boca y la nariz debía estar impregnado con alguna sustancia anestésica por inhalación, que la dejó KO en cuestión de segundos.
Los ficheros policiales identificaron la matricula como un vehículo de alquiler de una multinacional distribuida por toda Europa, Car-rent.
Cuando el inspector jefe Torres se personó en las instalaciones y exigió a la recepcionista que le entregara la documentación que cumplimentó el arrendatario del furgón, la empleada, no autorizada a ello, lo puso en contacto con su superior, el cual por fin se la facilitó sin ningún impedimento.
En la ficha, aparecía la copia del carné de conducir, una tarjeta de crédito y el Documento Nacional de Identidad.
Irina Petrov, mujer de veintiocho años y de origen ruso, era la principal sospechosa. Sus cuentas bancarias no manifestaban movimientos de dinero inusual ni ingresos sospechosos, aunque indagaciones posteriores desvelaron que había sido detenida en España por tráfico de drogas y por desempeñar la prostitución tiempo atrás. Había cumplido la totalidad de su condena en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Henares, por lo que, de momento, parecía que había cumplido con la ley.
Vivía en un barrio humilde de Madrid. Si preguntaras a más de un anciano por el camino de Portazgo, lo identificarían rápidamente con la zona del puente de Vallecas. El bloque de cuatro plantas era uno de los tantos que se construyeron en el barrio en los años sesenta. Su ficha de la Seguridad Social mostraba que había llevado un cambio de vida absoluto. Su paso por prisión la colocaba en una escala de reinserción admirable, ya que, en los años que estuvo privada de libertad, se licenció en Enfermería.
En la actualidad, trabajaba como enfermera en el hospital privado San Gregorio Magno, en las inmediaciones del centro de Madrid.
El inspector, aunque tuviera sus dudas de que esa mujer recientemente adherida al camino del bien pudiera estar envuelta en las desapariciones, les ordenó a dos de sus mejores agentes, y amigos, a realizar una vigilancia encubierta de la única pista fehaciente que disponían. Los agentes Sierra y Tamayo descubrieron que la señorita Irina Petrov mantenía encuentros con un individuo con rasgos similares al hombre que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad de la empresa de transporte. Animados por tal descubrimiento, el grupo de agentes que constituía la Brigada Central de Delitos contra las Personas (BCDP) se volcó aún más en la investigación.
Konstantin Sokolov, el principal sospechoso, tenía treinta y cinco años y era de nacionalidad rusa. Al igual que la señorita Petrov, llevaba en España diez años. Sus antecedentes eran amplios: tráfico de estupefacientes, robo con violencia e, incluso, había estado involucrado en casos de prostitución.
Su paso por el Centro Penitenciario de Alcalá Meco entre los años dos mil ocho y dos mil doce, cumpliendo cuatro años de condena de los ocho que le habían impuesto, así como el hecho de no poseer datos en la Seguridad Social ni cuentas corrientes a su nombre, le hacían estar en el punto de mira del inspector. Por no mencionar la similitud con el individuo de las imágenes del vídeo.
No podían detenerlo porque, por sí solas, las imágenes no valían nada. Necesitaba recopilar pruebas más sólidas para que ningún juez pudiera desestimarlas y dejarlo en libertad, con el riesgo que supondría para la ciudadanía que un delincuente de ese calibre anduviese deambulando libremente por las calles de Madrid o por cualquier otra ciudad. No obstante, con la paciencia, la templanza y los años de experiencia que contaba el inspector jefe a sus espaldas, al sospechoso le sería muy complicado salir airoso de ese juego ilegítimo, si es que estaba involucrado.
David Sierra y Arantxa Tamayo dejaron a cargo de otros dos compañeros la vigilancia de Irina Petrov y ellos mismos se centraron en seguir de cerca al señor Sokolov. El inspector confiaba en sus instintos y alababa su buen hacer, que en otros casos fue clave para desarticular más de una banda criminal. Además, pondría la mano en el fuego por ellos porque sabía que sus dos mejores compañeros, desde que ingresaron en la academia de policía en Ávila, darían todo lo mejor de ellos como agentes, priorizando la investigación a sus propias vidas. Desmontarían y separarían cada pista como si de un rompecabezas se tratase, llevando a buen puerto el desmantelamiento de la organización. Sí, él y sus compañeros pensaban que estaban tras la pista de un caso de gran envergadura y esperaban que, en un futuro próximo, alimentasen durante una larga temporada las cadenas de televisión pública y privadas del país.
El inspector Torres centró su atención en la fotografía de Dimitri Sokolov, hermano de Konstantin Sokolov y con el que compartía hogar, y volvió a fijar su interés en la parte final del informe que había redactado el agente Sierra.
Los rusos vivían en una planta baja con un amplio patio, que les facilitaba una posible puerta de huida. Estaba ubicada en el barrio de Pan Bendito, uno de los tantos distritos obreros de Madrid, una zona humilde donde la diversidad de culturas y los vecinos más antiguos convivían entre sentimientos de amor y odio.
La imagen de un muchacho de veintiocho años —con pose cansada, semblante ausente y sin antecedentes penales en España— le creaba ciertas dudas de si ese hombre era conocedor de los tejemanejes de su hermano. Aquellos ojos negros no decían gran cosa, solo denotaban cierta ansiedad por esas sustancias que destruyen el cuerpo y la vida, aunque el inspector jefe también se atrevía a mencionar que podía ver en ellos cierta tristeza.
Rodrigo estaba obsesionado con el caso Bóxer. Tal era su desasosiego, que las horas de trabajo y la falta de sueño empezaron a pasarle factura en su rostro. Su mirada del color del mar, aunque carente de brillo, denotaba la cantidad de preguntas y conjeturas que su mente inquieta e intuitiva no dejaba de lanzarle.
Apretó sus globos oculares con aquellas curtidas manos con la intención de que la presión contuviera los pinchazos que castigaban su sentido de la vista como agujas al rojo vivo, y se acercó al tablón con paso firme, donde colgó la fotografía de Dimitri Sokolov junto al resto de sospechosos y desaparecidos.