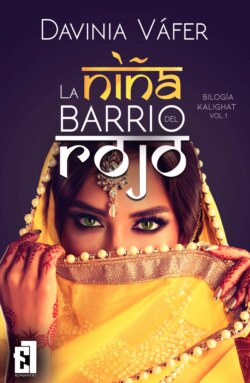Читать книгу La niña del barrio rojo - Davinia Váfer - Страница 14
CAPÍTULO 5
ОглавлениеCuando Chandani llegó a su casa, eran alrededor de las seis de la mañana, y dio gracias porque, en el barrio en el cual vivía Rodrigo, los servicios de transporte público eran penosos, a pesar de ser una nueva zona residencial plagada de vecinos e inmejorables instalaciones. Aunque esa mañana parecía que la suerte la acompañaba porque, nada más poner un pie en la calle, un taxi pasó por la puerta.
Se metió en el baño sin pasar siquiera por su cuarto. Abrió el grifo del agua caliente al máximo, hasta que el espejo de encima del lavabo se empañó por completo.
Necesitaba quitarse esa extraña sensación del cuerpo y nada mejor que una ducha para despejarse. Como imaginó, al entrar en contacto con su rostro el agua caliente, relajó su cuerpo y atenuó los nervios. El agua caliente siempre conseguía serenarla, aunque en otros tiempos la usó de manera muy distinta. Cuando era adolescente, se autoinfligía maltrato físico a base de castigos abrasadores, nunca mejor dicho. Otro mal hábito que había superado hacía tiempo, pero que, en alguna que otra ocasión, cuando sentía que la vida la superaba, se aplicaba en secreto. Hacía meses que no retomaba esas insanas prácticas. Esa era otra de las muchas consecuencias de lo que le ocurrió en el país que la vio nacer.
Cogió la esponja vegetal que colgaba de la barra anclada en la pared donde se colgaba el grifo y echó una abundante cantidad de gel de coco, que la transportó con su aroma a los días de sol y playa que tanto le gustaba pasar con su madre en verano.
«¿Qué voy a hacer a partir de ahora? —se preguntó—. ¿Tengo que ir al despacho de Rodrigo para denunciar lo ocurrido? ¿O será mejor ir directamente a comisaría?», se planteó. Elevó el rostro para buscar el agua y dejó que, al chocar con su cara, se fuera la respuesta por el sumidero. No tenía nada claro cómo debía proceder.
Solo con recordar esa carita bonita y esos intensos ojos, los nervios se apoderaron de su estómago. No quería verlo, pero, a su vez, moría por encontrarse con él. Era todo tan difícil de entender que se sentía navegar en un mar de dudas. Recordó sus besos, sus caricias, su aroma, su protección…, esa última pregunta que lanzó pensando que estaba dormida y ese «te quiero» dirigido a otra mujer. Todo se le hacía demasiado grande, eran demasiadas sensaciones en muy poco tiempo. Un sollozo acompañó a su recuerdo.
Cómo le había gustado besarlo, sentir cómo se excitaban mientras descubrían a qué sabían sus labios. Cómo sus cuerpos se expresaban sin acariciarse… Para ella, todo era nuevo y le resultó tan increíble que el desconsuelo le oprimió el corazón. Así que lloró como un bebé cuando se cae, cuando siente que necesita ser mecido y consolado porque le duele haber recibido ese golpe. Sí, ese golpe era conocer lo que durante años buscó en brazos de esos hombres, el tiempo perdido y el maltrato que se autoimponía sin poder evitarlo. Su cuerpo se lo exigía y su conciencia, también. Eran dos en contra de ella y cuando el corazón, la mente y los actos no van en sincronizada sintonía, se desencadena la tormenta perfecta. Y ella, de tormentas, sabía un rato.
Dejó caer la cabeza hacia abajo y vio cómo el sumidero hizo un remolino perfecto al engullir el agua jabonosa. Ella no quería, pero su cuerpo lo necesitaba tanto… Abrió el grifo al máximo y aguantó como un animal a ser marcada con un hierro incandescente. El agua abrasaba su espalda, el dolor le hizo apretar los dientes y cerrar los ojos con fuerza para soportar ese escozor que se volvía menos intenso al acariciar sus glúteos y sus muslos. No supo el tiempo que se implantó su penitencia, pero, al percibir el placer en su cuerpo por el dolor, cerró el grifo y rompió en llanto, esta vez de culpa.
—¿Te queda mucho, Dani? —escuchó preguntar a su amigo Toni.
—No…, ya salgo.
Más calmada y aceptando con pesar lo que se había visto obligada a hacer, salió del baño envuelta en una toalla XXL. Fue a la cocina a buscar a Toni, necesitaba verlo, contarle lo que ocurrió a la salida del comedor social y, por qué no, lo que había experimentado en los brazos de Rodrigo. Su amigo iba a gritar como esa loca que fingía ser cuando salían de fiesta.
Entró en la cocina y el aroma a café recién hecho hizo gruñir a sus tripas. Estaba hambrienta, llevaba sin probar bocado desde el día anterior. El tostador se accionó y, de su interior, salieron disparadas hacia arriba un par de tostadas humeantes. Chandani estaba famélica. Que Toni la perdonara, pero se había quedado sin desayuno. —Sí, inspector, ha llegado bien a casa. —Escuchó decir a Toni—. Yo llegué media hora antes que ella y todo estaba tranquilo por aquí. —Entró en la cocina y se sirvió un café.
Chandani no daba crédito a lo que estaba viendo. Su amigo estaba hablado con Rodrigo como si se conociesen de toda la vida.
Cargó el tostador con dos rebanadas de pan de molde y se sentó frente a ella con su café caliente entre las manos. Toni le guiñó un ojo y rasgó su boca con una ladina sonrisa.
—Ahora se está duchando y, de aquí a una hora, nos iremos a trabajar —explicó—. Ajá…, claro…, claro, entiendo… No se preocupe.
Estaba ansiosa por saber qué le estaba contando Rodrigo.
—Por cierto, inspector, ¿cómo ha localizado mi número de teléfono? Ajá…, ajá. —asintió Toni sin borrar la sonrisa de su boca—. Tome nota del teléfono de Dani.
Chandani, apoyada en la isla de la cocina que usaban de mesa para desayunar cuando iban con prisa, no podía creerse lo que estaba haciendo su amigo. «Maldita celestina gay», espetó entre dientes.
Si no lo conociera como lo conocía, diría que su amigo estaba preocupadísimo por su amiga del alma, de ahí que le diera su número de teléfono al inspector por si sucedía algo. Sin embargo, sabiendo cómo era, lo primero era el ligoteo y, el resto, ya se arreglaría.
—Sí, ese es, inspector. Imagino que tendrá el teléfono apagado… Ya sabe cómo son estas tecnologías, no aguantan encendidas ni veinticuatro horas seguidas. —Miró a su amiga y, con un gesto travieso, le mostró su perfecta dentadura—. Sí…, también tome nota de la dirección.
Chandani abrió los ojos como platos.
«Primero, le da mi número de teléfono sin mi consentimiento y, ahora, le dice dónde vivimos. ¿Qué será lo siguiente…? ¡¿La talla de mi ropa interior?! Esto es increíble», se dijo sarcástica.
Molesta, le frunció el ceño y rasgó la tostada con violencia. «¡Este va a enterarse!», se juró abandonando la cocina y encerrándose en su cuarto. Aunque, antes de entrar, dio un portazo para que su amigo supiera en el lío que se acababa de meter por hablar más de la cuenta.
—Dani, tu hombre estaba preocupadísimo. —Abrió la puerta del cuarto sin llamar.
—Tu educación, ¿dónde la has dejado, Toni? —soltó furiosa dejando ver su enfado en cómo se abrochaba los botones del pantalón vaquero.
—Ya veo que la noche que has pasado junto al inspector no ha sido todo lo gratificante que esperabas —añadió tan natural—. Pero dale tiempo, que a este lo tienes bajo tu ala de aquí a un par de días.
—No digas tonterías, Toni, sabes que estoy enfadada contigo. Deja a Rodrigo en paz.
—Claro…, ya entiendo. Estás enfadada porque he intentado darle tu número de teléfono, pero resulta que ya lo tenía, así que un punto para mí —frivolizó.
Ese gesto en su amigo hizo que ella se enfureciera aún más.
—La cuestión no es si lo tiene o no lo tiene, sino quién te ha dado derecho para darle mi teléfono y mi dirección. Me haces pensar que se lo darías a cualquiera.
—Venga, Chandani… ¡No sean ingenua! Ese hombre es policía y, desde que te pusiste como una fiera con él y te llevaron a comisaría, sabe hasta tu número de pie. Además, el inspector no es cualquiera. —Alzó los dedos al aire y un gesto de abrir comillas enfatizó sus palabras.
«Dos puntos más para mi amigo», confesó indignada.
—Si se lo he dado, es porque te quiero, so tonta.
—A ver, so loca —imitó ese apelativo, pero de manera ácida—. Venga…, ilumíname con esa explicación. —Cruzó los brazos sobre el pecho, sentándose en la cama.
—Tú estás más ciega que Mariano, el que vende los cupones de la ONCE en el bar de abajo. ¿De verdad que no lo ves? —El desconcierto le hizo rotar sus ojos, dejándolos en blanco—. Déjalo, Dani, porque cuando te pones cabezota, es mejor dejar las cosas como están.
—Qué tonterías dices, Toni. Claro que entiendo dónde quieres llegar, pero no pienso dejar que me embauques con tus historias de cuentos de hadas. La vida no funciona así.
—Dani, al inspector le gustas —dijo sin más—. Cuando he hablado con él y me ha contado lo que te pasó anoche, se le notaba preocupado por ti. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? ¿Por qué saliste de madrugada sin ni siquiera dejarle una nota para que no se preocupara?
—No caí —improvisó.
—No te creo, a mí siempre me dejas una nota cuando te marchas o me llamas cuando has llegado a casa. A ti no te gusta dejar a nadie preocupado. ¿Por qué al inspector sí? No te entiendo —preguntó.
—Es complicado, Toni. —Se dejó caer en la cama para dejar de sentir sobre ella el peso de las palabras de su amigo.
—No es complicado. —La cogió del brazo para evitar que se alejara—. Solo es que estás asustada porque esto que está pasando te ha pillado con el culo al aire. Ese inspector te hace tilín, ¿verdad? —Le sonrió con cariño—. Aunque no me extraña, ¿a quién no le gustaría tener la oportunidad de pasar un ratejo con ese machote? Puf…, me deshago solo de pensarlo. —Puso la mano en su frente e hizo como si se fuera a desmayar al más puro estilo de Broadway.
Chandani sonrió débilmente ante tal melodrama.
—Estoy confundida, Toni. Ayer nos besamos.
—¡Pero, chocho! —marujeó—. ¡¿Cómo se te ocurre enfadarte conmigo después de lo que acabas de confesarme?! Ahora sí que no entiendo nada. O yo vivo en otro planeta o eres tú la que se empeña en no querer salir de esa cajita de cartón donde te escondes.
—Fue todo tan distinto… Me da miedo solo de pensarlo. Jamás he sentido nada igual. —Se abrazó a sí misma para encontrar consuelo—. No podía parar de besarlo…, quería más… Fue… —Chandani enmudeció al recordar todo lo que los besos de Rodrigo despertaron en ella.
—¡La hostia! —concluyó él con una sonrisa pícara—. ¡Bienvenida al mundo de los calentones, el erotismo y los benditos orgasmos! Cuando los pruebes, no vas a querer dejar de tenerlos. Ay, amiga… cómo me alegra que, de una vez por todas, hayas encontrado a tu príncipe azul.
Chandani forzó una sonrisa.
—O la rana encantada —espetó afligida—. Fue todo tan extraño, tan diferente a como lo conozco.
—Eso no es extraño, Dani. Lo extraño es no sentir nada. Esto es lo que sucede cuando alguien te gusta. Tú no lo reconoces porque nunca lo habías experimentado, pero lo normal es perder la cabeza y pasar un momento divertido. Todo eso es normal, princesa. —Agarró sus manos para tranquilizarla.
El rostro de Chandani era un verdadero poema, la confusión y la incertidumbre se dejaban ver como sus hermosos ojos. A Toni le pareció enternecedor. De repente, su amiga se había convertido en una adolescente asustadiza, de esas que están a punto de dar su primer beso.
—No tengas miedo. Eso es lo más hermoso que puede ocurrirte. Es lo que has estado buscando durante meses cuando te acostabas con esos hombres. ¿No lo entiendes? Has dado un nuevo paso en tu recuperación. Acabas de dar una patada en el culo a esos fantasmas que no te dejan vivir —declaró entusiasmado.
—Me siento perdida, Toni. —Se escondió tras sus manos. Quería llorar, reír… Ni ella se entendía.
—Deja que el inspector te encuentre. —Retiró las manos de su cara—. Déjale que te guíe, que te enseñe a disfrutar el momento. ¿Qué mejor que un policía para que te defienda de esos fantasmas? —bromeó sin olvidar la picardía que se dibujó al levantar su ceja derecha—. Anda que no has tenido suerte, amiga. Ya querría yo uno así para mí.
Toni estaba intentando quitarle hierro al asunto. Esa era una de las cualidades que más le gustaba a Chandani de su amigo. Sabía cómo robarle una sonrisa, aunque las cosas estuvieran muy negras. Rezumaba positivismo.
—No le he contado mis problemas… Cuando se entere, va a salir corriendo.
—No creo, ese hombre no tiene pinta de salir huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. —Guiñó un ojo—. De todas maneras, vamos a comprobarlo pronto porque me ha dicho que tienes que pasar por su despacho para que le cuentes todos los detalles que recuerdes de lo que pasó ayer. —Se levantó de la cama y fue hacia la puerta—. Termina de vestirte y en el coche me lo cuentas todo, porque lo que te pasa a ti no le pasa a nadie, guapa. Menos mal que terminaste el día saboreando los labios de ese machote, que si no… —Sonrió.
—¡Anda, inspector! ¿Todavía por aquí? Pensaba que tenía que reunirse hoy con el comisario y el juez Alcázar —se sorprendió David al ver a su amigo en el despacho.
—Sí, ahora mismo iba a salir para los juzgados, pero primero he querido pasarme por la oficina para hablar contigo y con Arantxa. ¿Qué ha pasado con Irina Petrov? ¿Os ha dicho algo interesante?
—La información no ha sido de gran ayuda. Le enseñamos una fotografía de Konstantin y, según ella, no lo ha visto en su vida. Miente como una cosaca. —Se dejó caer en su silla.
Esta vez era Rodrigo quien estaba frente a su humilde escritorio.
—También nos explicó lo del alquiler del furgón. Dice que lo alquiló para hacer una mudanza, pero que, como ella no podía con algunos muebles, contrató a dos hombres de los que piden trabajo en plaza Elíptica. Su vecina fue la encargada de vigilar a los hombres. Arantxa y yo fuimos a visitar a la mujer. Es una señora de unos setenta años que habla de ella como si fuera su hija. Nuestra conclusión es que dice la verdad sobre la mudanza, pero en algún punto de la ecuación tiene que aparecer Konstantin y no sabría decir dónde.
—¿Alguna otra cosa relevante? —preguntó el inspector.
—Mi percepción es que Irina Petrov está acostumbrada a mentir. Aunque a mí y a Tamayo no nos la mete. —Levantó la mejilla astutamente.
—Está bien, Sierra —dijo Rodrigo tamborileando con sus dedos sobre el escritorio. Se levantó de la silla y se abotonó la americana—. Tengo que ir al juzgado, a ver qué más consigo averiguar de los desaparecidos. Que la vigilancia de Irina continúe. Tú y Tamayo seguid con la del sospechoso. Alguno de los dos tendrá que dar un paso en falso en algún momento y nosotros tenemos que estar presentes cuando eso ocurra.
David asintió.
—Amigo, qué elegante te has puesto. Quién diría que vas a ver a un juez. —Elevó ambas cejas al aire. Rodrigo sonrió.
Efectivamente, su amigo estaba en lo cierto. Sin saberlo, había dado en la diana. La elección de su ropa nada tenía que ver con ir a ver a un delincuente y a un astuto abogado. Chandani era a quien tenía en mente cuando eligió esos pantalones vaqueros grises, la camisa negra y el blazer entallado. Arantxa siempre le decía que su cuerpo estaba hecho para llevar aquel tipo de americanas. Y la verdad es que hacía más robustos los hombros y estrecha la cintura.
—Estás en todo, amigo —espetó sin disimular su entusiasmo y sin darle ninguna pista más.
—Está bien, ya me enteraré de quién es la víctima. Aunque, si quieres, puedes traértela en carnavales. Hemos quedado, ¿te apuntas? —dijo con gesto guasón.
—Ya veré.
—Como quieras, jefe —se despidió David con su especial y habitual saludo militar.
Sentados junto al juez, el fiscal, el comisario y Rodrigo ansiaban conocer qué información les facilitaría el acusado. Habían pasado cinco minutos de la hora acordada y la tensión por la espera se palpaba en el ambiente.
Pidieron permiso para entrar con dos fuertes golpes. Los allí presentes, por instinto, se recolocaron en sus asientos. El momento por fin había llegado.
El juez Alcázar, con tono serio e imponente, ordenó que pasaran. El resto se levantó de un salto de sus asientos, poniendo especial atención a esa doble puerta veteada que se abrió demasiado lenta.
Un hombre latino que no superaba el metro setenta, de tamaño menudo y rollizo y piel bronceada fue el primero que entró en el despacho.
Caminaba con paso firme y seguro, como si el ser escoltado por dos agentes a cada lado fuera algo con lo que convivía cada día. Sin embargo, esos dos funcionarios estaban allí porque eran los encargados de que ese hombre volviera a estar entre rejas cuando terminara la reunión.
Tras ellos, un hombre delgado con gafas de pasta y un maletín marrón se presentó como el letrado del detenido.
El juez, con un gesto impávido, les pidió a los dos policías que esperasen fuera.
Rodrigo escrutó al acusado para intentar descifrar qué tipo de hombre era. Una persona, solo por su aspecto, puede dar tanta información de uno mismo que la documentación que escoltaba el juez Alcázar podría quedarse en una ridícula libreta con apuntes. Solo hace falta saber dónde hay que mirar.
Vestía una prenda de alta calidad, el corte dejaba entrever que un sastre había confeccionado con esmero la chaqueta gris marengo. Sin embargo, el abogado iba ataviado con una chaqueta color café de alguna firma conocida. Ambos denotaban el alto nivel económico que tenían.
—Señor Corrales, tome asiento y empecemos cuanto antes —profirió el juez.
El letrado del señor Iñigo Corrales, conocedor de cómo se llevaban a cabo esos acuerdos, extendió al juez y al fiscal un escrito con las condiciones que exigía su cliente antes de que les brindara la información que disponía. El juez, sin más, cogió el folio bien redactado y leyó su contenido en silencio.
Rodrigo, sin quitar los ojos del magistrado, se dio cuenta enseguida de que la sonrisa suspicaz que se iba dibujando en la comisura de su boca no traería nada bueno.
—Señor Iñigo, para que aceptemos el documento que nos está presentando, tendría que demostrarnos con pruebas irrefutables la información de la que dispone.
—Su señoría —dijo el abogado del señor Corrales—, mi cliente no facilitará ninguna información si antes no firman este documento.
—Entonces, no hay nada más que decir. Señores, hemos terminado —se dirigió al resto de los presentes deslizando el documento que le había entregado el abogado como si le quemara en las manos.
Rodrigo no podía creerse que, con todas las esperanzas que tenían puestas en esa reunión, esta se hubiera volatilizado así, sin más. No podía ser que todo terminara tan rápido.
Aguantó la respiración y apretó los puños a cada lado. El comisario, con gesto plano, le recordó a Rodrigo que aquello podía pasar.
—Espere, su señoría —pidió el detenido sin que la decisión tomada por el magistrado lo hubiera pillado de improviso—. Si le digo dónde pueden encontrar el cuerpo de Nuria Requena, ¿podremos empezar con la negociación? —preguntó el señor Corrales manteniendo la mirada al frente sin inmutarse porque el juez Alcázar se disponía a despedir a los que habían asistido a la reunión—. Si le digo dónde está el cuerpo de la mujer, tendrá que asegurarme que la condena será de tres años —reivindicó mirando al fiscal—, es lo único que no negociaré. Del resto, estoy dispuesto a hablar.
El juez Alcázar, tal y como hizo el señor Corrales, miró al fiscal. Una mujer de mediana edad, regordeta y con unos carrillos tan desprendidos como los de un bulldog asintió a desgana.
—De acuerdo, díganos el lugar y, cuando lo comprueben los agentes del inspector Torres, hablaremos.
—Carretera M-506, km 36,300. Al pasar la gasolinera, encontrarán una señal de vivero. Sigan esa dirección. Cuando lleguen a un vivero abandonado, continúen recto; a medio kilómetro fuera de la finca, nada más pasar una torre de alta tensión, hallarán el cuerpo semienterrado de la señorita Nuria Requena.
Rodrigo, sin recibir la orden del juez Alcázar para que corroborara la información, llamó al agente Tamayo y le indicó lo que el acusado les había referido.
En escasos veinte minutos, el teléfono de Rodrigo comenzó a sonar. Miró al comisario y este asintió para que contestase la llamada.
Rodrigo se levantó de un salto y, sin ser consciente de los allí presentes, se alejó de ellos para hablar con Tamayo. Sentía el corazón en la garganta. Si Arantxa le confirmaba lo que el acusado les había dicho, tendrían nuevas pistas con las que empezar a trabajar. Y eso era algo que le sirvió para renovar fuerzas.
—Dime, Tamayo, ¿qué tenemos? Sí, sí, vale —contestó el inspector.
Se guardó el teléfono en el interior de la americana y, nervioso, buscó al juez Alcázar entre los presentes.
—Han encontrado el cuerpo de una mujer donde nos ha dicho el señor Corrales.
El semblante de Iñigo no cambió ni un ápice ante la sorpresa de los presentes. Él sabía que el cadáver de esa mujer llevaba enterrado desde hacía seis meses o, al menos, eso calculó él cuando lo descubrió.
El día que se enteró, de manera fortuita, de dónde se hallaba el cuerpo de la desaparecida que mostraban todos los medios de comunicación, se propuso recopilar toda la información que le fuera posible. Las autoridades lo tenían acorralado, así que necesitaba algo que le sirviera de moneda de cambio cuando fuese detenido. Era algo inevitable, lo habían cercado como una manada de hienas hambrientas.
Cuando desmantelaron el piso donde procesaban y cortaban la cocaína, sabía que su nombre saldría a la palestra de manera inminente. Había llegado el momento de girar las tuercas para conseguir la mínima condena.
—Señor Corrales, ¿tiene más información con la que podamos negociar? —quiso saber el magistrado.
Iñigo miró a los ojos del juez con la confianza que da el tener el poder en las manos y le ofreció el documento que su abogado le había entregado al comienzo de la reunión y que él, muy inamoviblemente, rechazó.
—Ya he demostrado que no miento y que tengo importante información que puede servirles de ayuda, así que no seguiré hablando hasta que no vea estampada su firma en este documento.
El juez Alcázar no apartó la mirada del acusado, era como un reto de titanes que se desafiaban antes de entrar en combate.
—Está bien, señor Corrales, acepto sus condiciones. Su condena será de tres años y estará aislado para salvaguardar su seguridad. No tendrá contacto con los demás presos y los funcionarios de la prisión donde cumpla condena serán de plena confianza, teniendo que responder ante mí si le ocurriera algo. Ahora quiero que nos diga qué más sabe. —Se incorporó con violencia de su butaca, dejándole ver que no permitiría por más tiempo que fuera él quien pusiera las reglas en esa negociación.
—Se olvida de que hay más condiciones, su señoría —lo desafío Iñigo sin consultar con su letrado.
—No juegue con fuego, que al final se quema, señor Corrales. Aunque, si se queda más tranquilo, le aseguro que hablaremos del resto de las condiciones cuando nos cuente qué más sabe.
—¿Y tengo, simplemente, que fiarme de su palabra? —preguntó sin el respeto que merece la persona que tenía en sus manos su destino.
—Mi cliente quiere decir… —añadió el abogado.
El juez Alcázar pisó sus palabras, sin dejarlo continuar.
—¡Mi palabra es la ley, señor Corrales! Por lo que acatará lo que yo le diga. ¡¿Me ha entendido?! —gruñó enfurecido por tal desfachatez.
—Disculpe, su señoría, son los nervios del momento. —Intentó quitarle peso a la insolencia que había cometido su cliente.
—No se disculpe por su cliente, letrado. Todos los presentes sabemos las cartas que quiere jugar el señor Corrales. Así que, si le digo que seguiremos hablando de sus condiciones cuando nos cuente todo lo que sabe, puede quedarse tranquilo, que hablaremos. Se lo aseguro. —Iñigo Corrales asintió sin inmutarse por el enfado que sufría el magistrado, desvió su arrogante mirada hacia su abogado y este asintió, dándole permiso para que procediera—. Díganos dónde está el cuerpo de la señorita Requena —espetó el juez volviendo a tomar asiento en la cabecera de la gran mesa rectangular.
—Como comprenderá, señor Alcázar, con la información que voy a facilitarle, mi vida quedará en sus manos; por eso, confío en que entenderá el porqué de mi insistencia en que acepte las demás de las condiciones. —Miró al resto de los presentes por primera vez.
—Comencemos, no tenemos todo el día —ordenó el juez.
—Hace seis meses, aproximadamente, quedé con uno de mis clientes en el pub Veinti7 en la calle San Mateo. ¿Lo conocen? —preguntó sin obtener respuesta de ninguno de los presentes—. Está bien, entiendo… Como iba diciendo, había quedado con uno de mis clientes para hablar sobre un negocio que nos traería suculentas ganancias si nos asociábamos, aunque eso no viene al caso. —Carraspeó, aclarando su voz—. Durante la espera, mientras disfrutaba de un gin-tonic en uno de los sillones de los que dispone el local, un chico con no más de treinta años llamó mi atención. No era la típica persona que frecuentaba este tipo de establecimientos, iba vestido de manera informal, una camiseta básica, con unos vaqueros desgastados y unas zapatillas deportivas. Creo que ni los camareros llevan una indumentaria tan descuidada cuando salen de trabajar.
—¿Es este el muchacho al que vio? —lo interrumpió Rodrigo enseñándole una fotografía del menor de los rusos.
El acusado miró al juez Alcázar solicitándole permiso para coger la fotografía.
—Adelante, mírela y conteste al inspector.
—Sí, este es —espetó sin dudar.
—Continúe.
—Como iba diciendo, ese muchacho desentonaba en ese establecimiento y no fui el único que se dio cuenta, se lo aseguro —se dirigió al inspector Torres—. Aunque no sé qué llamaba más la atención, que un chico como él estuviera en un pub de ejecutivos o el colocón que llevaba encima. Tenía los ojos tan cristalinos y con las pupilas tan dilatadas que parecía que estuviera perdido en una ciudad sin ley. Estaba nervioso, intranquilo. No dejaba de mirar la puerta de salida como si esperara al mismísimo diablo —relató absorto en su recuerdo—. Empecé a sentir curiosidad por ese muchacho. No parecía mala persona, pero algo muy grave le tenía que haber sucedido para que su rostro luciera tan desencajado.
»Mi futuro socio me llamó para informarme de que llegaría tarde a la cita. Yo casi lo agradecí, quería conocer a la persona que traspasaría esa puerta y, con mi socio delante, me sería muy complicado no perderme algo de lo que allí sucediera. En menos de cinco minutos, descubrí quién era la misteriosa persona que tenía a ese muchacho en tal estado. Fue verlo y su semblante cambió, se puso tan blanco como la cal y tan exaltado que me dieron ganas de preguntarle si podía ayudarlo. Sin embargo, en cuanto vi a ese otro sujeto supe que no era buena idea.
»Un hombre corpulento, vestido con unos pantalones vaqueros negros y un chaquetón de cuero se aproximó al muchacho y tomó asiento a su lado. Su expresión era amenazante. Cuello ancho, cabeza afeitada y mandíbula cuadrada. Se le veía enojado, como si intuyera que ese muchacho traía malas noticias y, por consiguiente, su vida se pondría patas arriba.
—¿Este es el hombre? —volvió a preguntar Rodrigo, pero esta vez con la fotografía de Konstantin.
—Sí —confirmó con la misma seguridad que con la fotografía anterior. Aunque un resquicio de sorpresa matizó el oscuro de sus ojos—. Ese chico le tenía más que respeto y ese fue uno de los motivos por los que quise averiguar qué estaba pasando entre esos dos hombres. Con disimulo, y cierto temor porque el que acaba de entrar se diera cuenta de que estaba prestando atención a todo lo que allí hablaban, lo escuché preguntar al muchacho cómo había ido el trabajo. El chico, con voz temblorosa y tan nervioso que tuvo que sujetarse las manos, le contestó que lo había hecho, pero que hubo algún que otro inconveniente.
»El gesto del hombre corpulento cambió de inmediato. Si antes era amenazador, ahora, con lo que le había dicho el chico, se había vuelto peligroso. La manera en que lo miró casi le hace cagarse encima, ¿saben? —murmuró—. El muchacho le explicó que el padre no le había cogido el teléfono. Que incluso lo había llamado a él, pero que tampoco le contestó. Hablaba tan rápido que casi no lo entendí cuando le dijo que no había podido hacer otra cosa. Pensaba que iba a echarse a llorar, jamás he visto a nadie tener tanto pavor a alguien —puntualizó—. Le mencionó a quién había tenido que pedir ayuda y ahí fue cuando la cosa empeoró. Tanto sacó de quicio a aquel hombre que fue en ese momento cuando averigüé cómo se llamaba el muchacho.
El señor Corrales hizo una pausa manteniendo la expectativa entre los allí presentes, menos el comisario y el inspector. Ellos se sabían de memoria el historial delictivo de los sospechosos. Lo único que le confirmaba a Rodrigo la historia que le estaba contando el señor Corrales era que Dimitri estaba tan involucrado como su hermano Konstantin. Las dudas de si conocía o no los tejemanejes de su hermano se evaporaron.
—Continúe, por favor —le pidió su señoría.
—Dimitri. Así se llamaba. —Miró al inspector y él, a su vez, dirigió su atención al comisario.
—¿Qué más pasó, señor Corrales? —quiso saber Rodrigo.
—Dimitri se justificaba diciendo que no podía cargar él solo con la mercancía, que necesitaba a alguien y que por eso tuvo que llamar al Drogas. Ese otro tipo no le tenía que caer muy bien al hombre corpulento porque, sin importarle que estuvieran en un sitio público, se abalanzó sobre Dimitri y, sin percatarse de que más de uno de los allí presentes se había girado para ver qué es lo que estaba sucediendo, le cogió por la pechera y le gritó que esta vez no le salvaría el culo, que cargaría con las consecuencias por haber sido un inepto.
»Uno de los camareros se acercó a ellos y les pidió que se comportasen, en caso contrario, se verían obligados a invitarlos a que abandonaran el establecimiento. El hombre se disculpó con el camarero mientras recolocaba la camiseta del muchacho. Sin embargo, su sonrisa me hizo saber que no había acabado con él. Y así ocurrió porque, en cuanto volvieron a estar solos, el hombre se pegó a su cara y, hablándole en un susurro, le dijo que era un puto drogadicto que no valía para nada, un despojo de la sociedad y una carga para él. Que estaba deseando ver su nombre escrito en una lápida.
El señor Corrales acabó su relato pidiendo una botella de agua a su abogado.
—Espero que su historia no termine ahí, porque esa información que nos está facilitando ya la conoce el inspector. Esas dos personas son sospechosas. Y, en cuanto a la tercera persona que usted nombra con el seudónimo del Drogas, creo que el inspector no podrá hacer mucho si no dispone de más datos —explicó el magistrado con la intención de que le diera más información.
—Eso es lo que escuché, su señoría —declaró tan tranquilo como cuando había traspasado las puertas del despacho en el que estaban—. Pero, sí, hay más —murmuró suspicaz—. Yo mismo me encargué de averiguar quién era ese Drogas.
—Pues, entonces, hable —ordenó el magistrado.
—Sabía que no me sería difícil dar con él, ya que su mismo nombre me daba toda la información que necesitaba saber sobre los círculos donde se movía, así que hice unas cuantas llamadas y enseguida supe dónde podía encontrarlo. Mandé a uno de mis hombres a que le hiciera una visita. Le pedí que consiguiera, como fuera necesario, averiguar qué trabajo hizo con Dimitri ese día.
»La información que me trajo fue la que les acabo de dar sobre la mujer. También nos recomendó que dejáramos de hacer preguntas por ahí sobre los rusos. Que nos mantuviéramos al margen de todo eso, que aquellas personas movían negocios muy turbios de los que era mejor no saber nada. Porque, si el mayor de los hermanos se enteraba de que estábamos metiendo las narices en sus asuntos, íbamos a conocer cómo se las gastaba y, si eso sucedía, no lo contaríamos.
—¿Tiene algún dato más de ese hombre? —quiso saber el inspector.
—Ja, ja, ja… Llamarlo hombre es mucho decir —añadió entre risas—. El Drogas es una buena imitación de Dimitri. Es un camello de poca monta, un pequeño distribuidor, como los identificamos nosotros, pero tiene pinta de avispado.
—Señor Corrales, sobre el padre…, ¿puede decirnos algo? —preguntó el inspector.
—No, eso deberá averiguarlo usted. No querrá que también haga yo su trabajo, ¿verdad, inspector? —preguntó malintencionadamente.
—Quiero que nos facilite dónde podemos localizar a ese tal Drogas —concluyó el juez Alcázar.
—Está bien —dijo el señor Corrales—. Ahora, hablaremos sobre las condiciones.