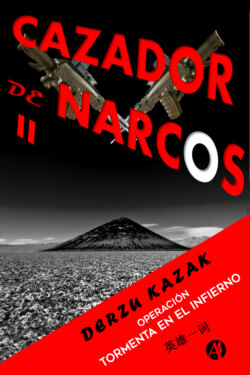Читать книгу Cazador de narcos II - Derzu Kazak - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 5
Ushuaia – Argentina
El Comandante Parker recostó su espalda en el tronco de lenga y extendió sus piernas sobre la grava blanquecina de la agreste playa del lago Escondido.
Cerró sus ojos, y comenzó a entrar en los vericuetos de su memoria, donde alguna vez trató de enclaustrar recuerdos. Ahora los necesitaba.
Necesita entrar con su retentiva por las verdeantes colinas del norte de Tailandia, el septentrión de Laos, el noroeste de Vietnam, y el noreste de Birmania y, por el punto cardinal, la misteriosa frontera china con el río Mekong en la antiquísima provincia de Yunnan.
Cuando recorrió esas tierras, en los ásperos tiempos de la guerra de Viet–Nam, allí vivían tribus engastadas en el espacio de las cinco fronteras, pero preservando la pureza de sus razas. Defendían sus atávicas tradiciones a pesar de la aplanadora que introducía la “civilización occidental” por toda el Asia, uniformando atuendos, ambiciones, música, gestos y costumbres, que poco a poco exterminaban las tradiciones ancestrales.
Asia cada día se parecía más a Occidente, un raro Occidente con ojos rasgados, muchos de los cuales se operaban para tenerlos “redondos”, similares a los de la raza invasora.
Estaban los Akha, cultivadores de arroz, en prolijas terrazas intensamente verdes, doblados por la cintura, con el agua rozando las rodillas y los infatigables brazos, como sarmientos de vetustos viñedos, sembrando y sembrando bajo el agua los tiernos tallos durante el día entero. Los Lahu, con sus grandes medallones de plata en el pecho y una cuantía formidable de abalorios, rondando sin prisa sus precarios poblados, asentados arriba de los mil doscientos metros sobre nivel del mar, cultivando arroz y adormideras.
Los Yao, herméticos chinos del sudeste Asiático, que los vietnamitas suelen llamar Man, vestidos perpetuamente de color negro, el tono que distingue su clan. La tribu Lamet, austroasiáticos del grupo Mon–khmer, parientes cercanos a otro grupo racial, los Khmu. La tribu Lu, tibeto–birmanos, con rasgos que recordaban a los rostros del Karakorum y a los Sherpas. Los Shan, budistas Theravadas, con sus turbantes y sus cuerpos bellamente tatuados. Cada uno con su dialecto.
Y para colmar ese gran mosaico étnico que es el sudeste Asiático, las tribus Meos y Lisus, el terror de la DEA, en esos tiempos los cultivadores más relevantes del mundo de la hermosa amapola, también conocida como adormidera, que los botánicos bautizaron con en nombre de Papaver Somniferum.
Ahora, el principal productor de adormideras se instaló en Afganistán, al norte de Pakistán, y el control estaba en las manos indetectables de las altas esferas mundiales, tan altas, que resultaban intocables.
Papaver Somniferum. Un nombre que invariablemente evoca peligro y exterminio…
El triángulo de oro del opio, en las nacientes del río Mekong, que en su recorrido hacia el Mar de la China aísla las fronteras de Tailandia con Laos, transpone Camboya (o Kampuchea) frente a su capital, Phnom Penh, y escapa por Vietnam al sur de Ho Chi Minh.
El mítico Mekong, el río de la guerra, teñido con la sangre de mil combates, un estoico testigo de la perversidad del hombre, arisco y terrenal, barrunta el tormento de su gente mejor que ningún otro río, y llora su desconsuelo arrastrando lágrimas bermejas flanqueadas de idílicos jardines tropicales a sus ribazos. Un paraíso explosivo.
El río del opio.
Hacía bastantes años que el Comandante John Parker había recorrido esa comarca, en el tiempo que estuvo combatiendo en la perversa guerra de Vietnam. Ahora la rememoraba desde el extremo más meridional del mundo a pesar de haberla tratado de enterrar en algunos impenetrables vericuetos de su mente.
En su imaginación veía aldeas paupérrimas, con callejuelas de greda disparejas salpicadas de excrementos de animales grandes y pequeños, donde los búfalos cegados de barro pasaban el día en los pantanos, y los cerdos hozando en cualquier parte, siempre contentos con su destino, mientras ellos dormían en los portales de los cobijos hechos de bambú y fibras entretejidas de palmera.
Los niños retozaban con perros canijos de raza indefinible y rabo retorcido, persiguiendo gallinas o fumando mañosamente gruesos cigarros liados con las farfollas que recubrían las panochas de maíz, desnudos y tiznados, pero sonrientes y traviesos.
Todos mascaban el betel que ennegrecía sus dentaduras, de lo cual se jactaban mostrándolas pródigamente cuando hablaban o reían, mientras observaban la suya con desprecio y asco. Consideraban los dientes marfileños de los occidentales repulsivos y grotescos.
Eran “dientes de perro”.
El betel fue y es al presente muy utilizado para la masticación. Se obtiene de un arbusto trepador que los botánicos llaman Piper Betle. Recolectan las hojas, de sabor picante y amargo, en el momento que comienzan a amarillear, las mezclan con nuez de areca y cal viva, y preparan el pan supari o sirih–pinang, el mismo que se conoce como buyo en Filipinas. Cada día se mastica el betel en esa zona del mundo desde la antigüedad más remota. Los malayos son en verdad apasionados del betel, tanto, que lo consideran un objeto de lujo y necesidad. Ninguno puede prescindir de él. Lo ofrecen a los huéspedes en señal de cortesía y en carácter de ofrenda en el interior de primorosas cajas de betel, auténticas obras de arte.
Viajaba en su imaginación por las remotas serranías que pocos extranjeros se animan a recorrer por temores bien fundados. En otras épocas y en los tiempos de guerra, era una ruta suicida.
Nombres míticos de poblaciones, como Muong Sing, Nam Tha, sobre el afluente Tha del río Mekong. La asombrosa Luang Prabang, la regia capital de Laos con el sagrado Prabang, la imagen de oro del Buda, una reliquia invaluable de quince centímetros de altura. Xiangkhoang, sobre el afluente del río Mekong llamado Ngum, en Laos. Surgían en su memoria como un espejismo que se convirtió en funesta pesadilla. Unos cuantos de sus compañeros retornaron vivos pero estropeados de ese infierno bélico; casi todos los sobrevivientes tenían el cerebro exangüe por las drogas y los espantosos recuerdos.
El Comandante temía incursionar en esos archivos que, con ingentes forcejeos, fue arrinconando en lo más insondable del recuerdo.
Su grupo había incursionado más de una vez por Chiang Mai, en el litoral del río Ping, con sus refinadas artesanías en plata y satén de Tailandia, el río Lampang, lindante del río Wang. Phrae y Nam, aledaños al río Nam. Todos tributarios del río Chao Phraya, que desemboca contiguo de Bangkok, la Venecia asiática, la Ciudad de los Ángeles, la bellísima capital del venerable Reino de Siam.
Vio la rutilante frescura de un mundo rudimentario, amalgamado con un raudal de castas con los hábitos solariegos de China y lenguas propias. Miles de años transcurrieron cambiando rostros sin reemplazar almas.
Donde se juntan las fronteras de Tailandia, Laos, Birmania, Vietnam y China, crecía de manera maravillosa una planta frágil con hermosas flores rojas. Una flor que en España nace en medio de los trigales, pintando capotes grana de formidables toreros en las dehesas. En España, donde la flor se llama amapola, únicamente sirve para componer coplas flamencas y engalanar el pelo de las aldeanas.
En Asia, el hombre encontró un zumo lacticíneo en su capullo. Asombrado, sospechó un halo mágico… Acaso diabólico. Presentía un elixir para anular su inteligencia. Sin inteligencia, el hombre ignora que es desdichado… Y descubrió el opio, la morfina... la heroína. ¡Tuvo pleno éxito! La inteligencia logró autodestruirse...
Recordaba cuando cruzaron por desfiladeros entre los novecientos y los mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. Labradores indigentes tiranizados por las sectas asiáticas del opio preparaban la tierra con estiércol de búfalo descompuesto en parvas cubiertas con tierra. Sembraban las amapolas después de las lluvias de otoño, entre los meses de noviembre y marzo, encorvados sobre el suelo con sus rudimentarios enseres. La adormidera es una planta muy delicada, y exige al hombre demasiado esfuerzo para entregarle unas gotitas de su concentrado alcaloide.
Le contaron a través de su intérprete, que sembrando durante cinco meses, podían prolongar la recolección del opio y hacerlo en familia, con pocas personas. Eso, si tenían la suerte de que los fríos primaverales… o los desecados estíos… o las plagas de langostas, no destruyeran las plantaciones, llevando una prolongada hambruna a sus hogares.
En su cerebro, retornaron las espeluznantes plagas de langostas que ocultaban la bóveda celeste. Zumbadoras nubes pardas dejaban caer sobre la tierra el granizo viviente con una sola misión que cumplir: devorar indiscriminadamente con metodología de Kamikaze toda la vegetación que esté en su camino. Una maldición apocalíptica que dejaba a su paso el terreno desnudo más vertiginosamente que los exfoliantes bélicos americanos. Formaban un monstruoso ejército absolutamente disciplinado, sin temor a la muerte, cada langosta era el soldado perfecto, obcecado en la única misión de su vida: comer a reventar.
Hordas liliputienses de Atila arrasando la tierra.
Nadie sabía de donde salían.
Pero sí por donde pasaban.
Los niños se divertían haciendo largos collares con langostas vivas que pinchaban en un hilo; las mujeres y hombres, deshechos de darle palos con las ramas desgajadas de algún arbusto, tenían el talante abatido y los brazos caídos a sus costados, los cuerpos flácidos, rendidos ante el implacable destino que no conocía misericordia.
Las gallinas, ahítas, cacareaban enardecidas matando a picotazos los saltarines insectos, que partían en trizas adecuadas a sus gargueros golpeándolos contra el suelo. Sus buches atiborrados a reventar, sobresalían como pesados globos emplumados delante de sus patas, mientras los perros mascaban saltamontes limpiando sus hocicos cuando alguna pata espinuda se enganchaba. Había tantas langostas muertas y vivas en el suelo, que las botas se resbalaban sobre la grasa de los insectos muertos.
En otros viajes de reconocimiento militar vio el fantástico espectáculo de los campos florecidos de amapolas. Una obediente y preciosa alfombra roja y malva que mecía la brisa con aleteos de miríadas de mariposas. Pronto comenzaría la cosecha.
El campo se llenaba de campesinos meos, una de tantas razas que aúna a tailandeses, laosianos y vietnamitas, con ropas blancas, rojas, negras o floreadas, según el grupo étnico a que pertenecían. Incluso se veían muchos chinos meos que se los distinguía como miaos, con adornos de plata en sus cuellos, y vestidos sencillos que recordaban a los tibetanos. También los hombres y mujeres de la tribu lisus hacían este cultivo de microcirugía.
Una noche de vivaque, bajo la lluvia torrencial de los monzones que amenazaba tirar la carpa al suelo, compartiendo las preciadas raciones militares de chocolate y carne con dos jóvenes meos que encontraron en el camino, le contaron que pronto empezaría el delicado trajín de sacarle el opio a cada capullo de flor.
Comienzan las incisiones en las cápsulas unos días antes de que tiren sus pétalos. Era el momento en que los frutos de las amapolas empezaban a perder el color verde, antes de que se ponga amarillento. Le enseñaron a regañadientes sus instrumentos, que llevaban en un morral tejido a mano con lana multicolor. Era un forastero… y en las tierras del opio los extranjeros no son bienvenidos. Pero las latas de comida americana y algunos trozos de chocolate ablandan los corazones.
Cada uno tenía un escalpelo específico. Su hoja estaba envuelta casi enteramente con una cuerda, dejando solamente una punta corta y muy afilada para no dañar la cápsula en el corte. Con ese útil harían cuidadosamente una o dos incisiones horizontales en los costados del fruto. Decían que así rendía más. Sin embargo, en la India los hacían verticales por las mismas razones, con un instrumento singular llamado Nushtur. Los cortes los realizaban invariablemente por la tarde, dejando fluir un jugo lechoso, que se condensaba toda la noche en forma de lágrimas.
Revivía aquellos amaneceres en medio de los chubascos monzónicos que parecían bíblicos diluvios, y las estaciones secas que cuarteaban la tierra en dameros separados por profundas grietas.
Los meos y los lisus continuaban su labor.
Las mujeres lisus, con sus desmedidos turbantes y sus pecheras de plata, propias de la provincia China de Yunnan, se distinguían desde lejos de las otras tribus de las montañas. Las vestimentas de las tribus del sureste Asiático no cambiaban con los siglos. La ropa era siempre la misma, y jamás provenía de modistas de París.
El sol naciente anunciaba la hora de volver a los campos de amapolas. Un jovial jovencito meo le enseñó el procedimiento de recolección durante una calurosa mañana. Naturalmente, a cambio de una ración de chocolate y dos latas de carne de ternera.
Cortaban hojas de adormideras, y con otro tipo de cuchillo pequeño, desprendían el opio en forma de gotitas y lo colocaban sobre ellas. Un trabajo manual extremadamente paciente y lento, que exigía buena vista y excelente pulso.
Los veía en los registros de su mente doblados por la cintura, como cirujanos con sus escalpelos, raspando y raspando. Cada amapola rendía solo dos centésimas de gramo. ¡Para lograr un kilo de opio necesitaban raspar cerca de cincuenta mil capullos de amapola!
Luego seguían con el laborioso proceso. Cuando las lágrimas tenían suficiente consistencia, se amasaban en panes que debían colocar cada día un par de horas al sol, buscando esa fermentación especial que da el aspecto propio del opio. Cuando lograban el producto deseado, lo envolvían en hojas de adormidera y lo empaquetaban mezclado con cierta cantidad de frutos secos de rumex, para que no se peguen entre sí.
Recordaba como si hubiese sido ayer a los esforzados campesinos, sondeando la forma en que cotejaban el peso y calidad de los panes de opio, levantándolos hábilmente con una mano. No debían ser ni secos ni blandos. Pesarían entre los 400 y 700 gramos cada uno, con un tinte pardo rojizo leonado, que se oscurecía con el contacto del aire.
No parecía molestarles el hedor fuerte que llenaba el ambiente, ni el gustillo decididamente desagradable, amargo y acre. Era su mayor fuente de ingresos, pese a que sólo les permitiera comer para sobrevivir y anidar en chozas miserables, donde los insectos y roedores de todo tipo buscaban refugio junto al calor humano, compartiendo casa y comida.
El gran negocio lo hacía la mafia asiática con la purificación del opio. Esa envilecida pandilla los tenía como esclavos. Si alguna familia no cumplía con las órdenes de la banda de forajidos que patrullaba la zona, secuestraban a los revoltosos, y si estaban con el día cruzado o con ganas de divertirse, los mataban entre torturas en las plazoletas, como escarmiento de los demás. Allí nacía la cadena del tráfico de heroína y morfina, un encadenamiento que empezaba con los compradores de los panes de opio, naturalmente, al precio fijado por ellos, su procesamiento en laboratorios clandestinos para obtener la morfina y la heroína, y la red de narcotraficantes que la distribuía por el mundo, multiplicando exponencialmente su precio y los riesgos en cada escala.
Exhumaba desde los viejos archivos de sus recuerdos las plantaciones de adormideras en el Asia menor, de donde obtenían el llamado opio de Esmirna de la variedad balorkassar, con gran proporción de morfina, y las variedades gueve, karahissar y malatia, con poca morfina… el opio de Persia y de Irán, obtenido del Papaver Somniferum variedad album, y tantos otros...
El Comandante Parker vio recorrer por su mente a los chinos de esas épocas. Un pueblo sabio y acrisolado en el fuego del sufrimiento, con atávicas costumbres encerradas bajo siete llaves en su inmenso territorio, tan poblado y tan desconocido. En el libro de medicina Li–Shi–Shang, habla del opio como droga que cura, pero mata como un sable, ¡en 1578! Allí todo es antiguo. Cuando algo hiere el mundo, seguramente ya cicatrizó en China.
En la Tierra del Fuego, donde no había llegado todavía esa contaminación en escala apreciable, un hombre rastreaba en su vívida memoria los fumaderos de Oriente. Personas recostadas ingresaban en fases de irritación de sus mucosas, soñolencia y embotamiento, en una hipnosis provocada por los alcaloides convulsionantes.
El opio para fumadores tenía distintos nombres, en la India lo llaman chang o gunzah; en Arabia, estar o cif; en Túnez le dicen chira y en filipinas anflón. Únicamente mudaba el nombre y el atuendo de los drogadictos…
Sus semblantes eran iguales.
Los inconfundibles rostros cerúleos con las órbitas hundidas. Todos tenían un talante cadavérico provocado por la droga.
Personas recostadas, indiferentes a todo, con ojos bovinos y sentidos embotados por el narcótico.
Fumar opio no era tan fácil, pese a que parecía elemental. Tenía un ritual y una minuciosidad indispensable para obtener el desenlace más virulento.
El que fumaba opio no trabajaba. Era un vicio para ociosos consumados.
Los fumadores colocaban bolitas de opio en una placa metálica puesta al rojo sobre un mechero de alcohol, o llevándolo directamente a las llamas en la punta de una larga aguja, realizando un delicado procedimiento para no quemarlo ni dejarlo poco tostado.
Allí se notaba la diferencia entre novatos y expertos.
El fumador, recostado sobre un lado de su cuerpo, colocaba la cabeza en un cojín, y se apoyaba en el codo. Preparaba el opio, y aspiraba el humo con brío y de una sola vez con una dilatada inspiración. Luego, para alcanzar la embriaguez, exigía una luz muy suave y silencio. ¡Que ningún alboroto exterior lo distraiga!
De allí nació la práctica de los fumaderos en tabernas específicas, donde se reunían los pelagatos, en tanto que los ricos se drogaban en los lujosos fumaderos de sus mansiones.
Como siempre… los pobres juntos y los ricos solos.
Algunos chinos masticadores de opio con hojas de betel que conoció al septentrión de Birmania, tenían los dientes teñidos de negro y la saliva rojiza, como los ladrillos bien cocidos. En una ocasión, en la choza de un humilde meo, cató el opio para no desairar al anfitrión. Se lo ofrecía como la suprema evidencia de su hospitalidad, y aceptó por la curiosidad de conocer su gusto. El sabor era asqueroso, nauseabundo y persistente. Fuertemente acre, áspero y picante. ¡Una verdadera mierda! No comprendía como eso podía ser placentero.
También lo consumían así en Turquía, Irán y Arabia. Allí, a los opiófagos los llaman theriakis o affondgis. Le contaron en charlas noctámbulas con aventureros mongoles y malayos, que en ciertas ocasiones, en la Malasia, algunos masticadores de opio experimentan efectos alucinatorios impulsivos y procursivos, que llamaban amolk. Los opiófagos cometían maquinalmente crímenes, matando a todo el que encontraban. Otros, percibían fenómenos de acenestesia, sintiendo que volaban por los aires en alucinaciones que incrementaban de brío cuando se mezclaba el opio con la belladona, el cáñamo índico o el alcohol.
Conoció personalmente a diversos descarriados mentales, sumidos en una borrachera comatosa, que sufrían accidentes convulsivos y delirios narcóticos. Hasta que les llegaba fatalmente la muerte, por síncope, hemorragia cerebral o por su tendencia al suicidio, entre férreos calambres y dolores intensos.
Se decía por Oriente que los chinos fumaban opio desde el siglo quince, cuando lo llevaron los árabes de Persia y Egipto. Lo fumaban puro o con el cáñamo índico. Mientras que los miserables lo comían, a pesar de su sabor nauseabundo.
Pero eso era el opio… apenas un comienzo destructivo, el arco y la flecha. Seguía la morfina, una granada de mano, y luego la heroína, una verdadera bomba M18 Claymore...
En los Estados Unidos estaba ingresando heroína. Muchísimo más letal y peligrosa que el opio, del cual se obtiene, pasando de la droga diacetilmorfina al clorhidrato de heroína o clorhidrato de diacetilmorfina, que ataca las vías respiratorias, deprimiendo la excitabilidad del bulbo raquídeo.
La heroína. ¡Un fantástico sustituto del clorhidrato de cocaína!
Una droga que nació en cuna de oro y aparentemente con las mejores intenciones.
En toda Europa, a finales del siglo XIX la morfinomanía hacía verdaderos estragos, hasta que un químico alemán de la Compañía Bayer, llamado Dresser, encontró un extraño compuesto por acetelización del afamado clorhidrato de morfina.
Este buen hombre hizo experiencias en 1898 en la clínica de la Universidad de Berlín, y asimismo en la Policlínica de la Compañía Bayer. La acción de la droga sobre las vías respiratorias fue tan fuerte, que pensó había vencido definitivamente la tuberculosis, y le dio un nombre adecuado: “Heroisch”, que significa “remedio enérgico”.
¡Así nació la heroína!
La euforia de Dresser fue mayúscula al notar que los morfinómanos tratados con la heroína repudiaban repentinamente el vicio. Nadie sospechaba que si los morfinómanos renunciaban a la morfina, era para entregarse desesperadamente en los mortales brazos de la medusa heroína, droga más enérgica, de efectos más prolongados y bastante más tóxica. La heroína eclipsó a la morfina en toda Europa y Asia, tanto que, en el año 1925, en Egipto, se llegó a pagar con dosis de heroína a los jornaleros, y se vendía en todo el mundo como “píldoras encarnadas”, con marcas sugestivas de su violencia, “tigre feroz” y “caballo mágico”.
Eran sofisticadas bombas nucleares psíquicas, construidas con diversos explosivos: heroína, cafeína y quinina, unidas con lactosa, almidón, y tragacanto. Todo mezclado esmeradamente, para producir efectos desastrosos en el organismo humano. Y los hombres las compraban…
La heroína crea un estado de necesidad rápidamente, provocando una intensa angustia respiratoria que obliga a drogarse cada dos o tres horas. Pero no produce efectos hipnóticos, sino, por el contrario, desencadena una tendencia exagerada a la violencia, que aprecian mucho los delincuentes juveniles y los mercenarios.
El opio era para los asiáticos como el coqueo de los nativos andinos de Perú, Bolivia y otros países cordilleranos, donde colocan las hojas de coca en el carrillo, formando un acuyico o bola vegetal. Lo ablandan con yisca, una pasta grisácea hecha de cenizas, o con una pizca de bicarbonato de sodio, tragando la saliva durante largas horas, hasta que las hojas quedan por poco translúcidas. Ese proceso, aunque crea hábito, no es muy perjudicial para la salud, por la ínfima cantidad de droga que contiene, poseyendo propiedades digestivas y combatiendo la puna o soroche, que produce mareos, dolores de cabeza y náuseas debido al poco oxígeno de las alturas superiores a los cuatro mil metros, donde habitualmente viven y trabajan. También produce anorexia. Este vicio está tan arraigado, que las hojas de coca sirven como moneda para el intercambio andino y de ofrendas para la Pachamama, la diosa de la Tierra.
El Comandante Parker pensaba si su tarea en la DEA tendría algún sentido…
Las dos plantas son medicinales y las usamos para autodestruirnos. ¡Les arrebato una droga y buscan otra! ¡Los seres humanos somos más estúpidos que las ratas! Al menos ellas, si ven que algo le hace daño a su compañera, ni siquiera lo prueban. En tanto que los hombres, si notamos que una sustancia es perjudicial, ¡la producimos y la pagamos carísimo, consumiéndola con la ansiedad de una piara de cerdos hambrientos!
El Comandante Parker llegó a una decisión en el extremo austral de América. El paraíso terrenal incontaminado lo rodeaba, pero su cerebro seguía maquinando la búsqueda de algunas soluciones de fondo para eliminar el narcotráfico.
– Debo hablar con el Comandante General de la DEA y quizá con el Presidente de los Estados Unidos, pensaba con sus ojos cerrados, al tiempo que se reclinaba sobre el tronco seco de la vieja lenga. Necesito su beneplácito para consentir que dejemos salir a Frank. Si no les explico el plan que tengo, creerán que estoy loco de remate…
El Comandante Parker habló con sus superiores y decidió regresar una semana después a los Estados Unidos. Pero no a Miami, sino a Washington D.C. Desde allí no implicaba a Kevin Beck, y luego regresaría a su sede en la DEA en La Florida.
El llamado desde el iglú subterráneo de Miami lo despertó. La voz del agente David Callaghan le llegaba nítida a través de la línea con protección electrónica:
– Comandante, aquí está su agente especial esperando instrucciones.
– Gracias. Salgo para Washington en siete días. Estaré en mi despacho en diez días. Si necesitas algo, llámame al número que tú sabes. Déjame hablar con él.
Se saludaron cordialmente y el Comandante le dio las instrucciones al agente.
– Dejaremos evadirse a Frank. Precisamos unos quince días para organizar el operativo de su rescate. Pídele al Capo de Medellín te deje más de ese tiempo para buscar tus contactos. Estaré allí para coordinar la Operación.
– Kevin, continuó diciendo John Parker, ¿estás dispuesto a realizar una misión más compleja que la Operación Anaconda?
– Comandante, si me quedo unos días sin sentir la emoción del riesgo, no vivo. Pero recuerde que estaré casado y no me gustaría irme solo. Incluya a Rocío en la misión. Antes era una espía de los narcos, sabe moverse y tiene pasta.
– Lo consideraremos a mi regreso. Será una tarea peligrosa para una mujer. Piensa que posiblemente tengas que vivir en Medellín y nos deberás entrevistar muy seguido. Busca el pretexto pertinente para venir de vez en cuando a Miami.
– Lo buscaré.
– Correcto. Nos veremos pronto. Déjame hablar con Callaghan.
El Comandante dio las últimas providencias a su contacto. Debía preparar el terreno para sacar a Frank de la madriguera y trasladarlo a Medellín.
La Operación Tormenta en el Infierno había nacido entre los hielos del sur y el calor de Miami.