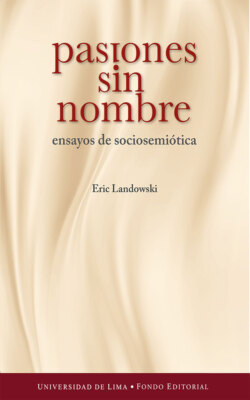Читать книгу Pasiones sin nombre - Desiderio Blanco - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1.3 La identidad en juego: ser y devenir
Оглавление“Junción” o “unión”, siempre se da el caso de que, lo mismo en un régimen que en otro, lo que denominamos interacción termina por regla general, casi por definición, en alguna transformación de por lo menos uno de los participantes en presencia, y probablemente, de hecho, de los dos con mucha frecuencia. Pero es preciso analizar aquí las delicadas diferencias que se presentan entre tipos de transformaciones posibles, en términos de naturaleza y de grado al mismo tiempo.
Por lo que concierne al régimen de la junción, dejaremos provisionalmente de lado el caso particular de la conjunción-fusión, donde uno (al menos) de los actantes pierde de hecho su identidad, y nos limitaremos al caso más general de la conjunción vista en términos de contigüidad espacial entre actantes, y a partir de ahí, de posesión y de dominación. A primera vista, lo que caracteriza a las interacciones inscritas en ese marco por oposición a las que dependen del régimen de la unión, es que no cambian en el fondo nada esencial. Cualesquiera que puedan ser la extensión y la importancia de las transformaciones funcionales inducidas por las operaciones conjuntivas o disjuntivas que las afectan, los actantes, como vamos a ver, permanecen siempre, fundamentalmente, existencialmente, idénticos a sí mismos. Es cierto que los protagonistas pueden intercambiar entre sí, o darse, o robarse unos a otros todos los objetos de valor imaginables –riquezas, informaciones, armas, dinero, mujeres, prestigio– y acrecentar o reducir con eso la amplitud de su poder-hacer respectivo, y en términos más amplios, su grado de satisfacción en la existencia; pero –y ese es el punto decisivo– sin llegar no obstante a alterar cualitativamente, en un plano más global, ni el objetivo general –el “proyecto de vida”– que sirve de fundamento a su identidad, ni el de sus participantes o el de sus adversarios.
Pongamos como ejemplo el recorrido imaginario del joven arribista a lo Balzac: su sueño consiste en llegar a París y, una vez allí, convertirse lo más rápidamente posible en un hombre rico, poderoso, por tanto, adulado; a fuerza de ahínco, y gracias al apoyo discreto de algún protector bien colocado, lo veremos muy pronto a la cabeza de los millones codiciados, y envidiado entre sus pares. Todo lo que le faltaba ya lo tiene ahora, y la abundancia, la plenitud, casi excesiva, han sustituido a su alrededor a la carencia, al vacío, a lo insuficiente. Todo eso se puede leer en su rostro, que, a imagen de su cartera que va engordando, ha adquirido también un aspecto interesante. Inflado de su nueva importancia, se tiene por un hombre “rico” en todos los planos. Y sin embargo, por indiscutibles que sean todos esos cambios factuales –más peso, más poder, más dinero, más placeres, en suma, más de todo–, nada hay en todo eso que, en rigor, permita afirmar que nos hallemos ante un hombre transformado. Metamorfoseado, tal vez, aumentado, inflado, engrosado todo lo que se quiera por todas las “conjunciones” posibles, y, no obstante, ¡siempre estrictamente el mismo!
Porque con su nueva fortuna y con todas las buenas fortunas que ella pueda proporcionarle, no ha hecho nada mejor, a fin de cuentas, que seguir siendo exactamente lo que ya era, puntualmente, desde el origen. Lo que es hoy lo era ya desde el comienzo, exactamente con los mismos rasgos, de acuerdo con una imaginería estereotipada indisociable de las “ambiciones juveniles” de un joven de su época y de su medio.
Realizando su “sueño”, es decir, poniendo en práctica un programa cuyo contenido era de parte a parte y desde el origen socialmente (o en todo caso, literariamente) preestablecido, no ha cambiado en absoluto en relación con lo que era al comenzar, sino que, a lo más, ha dado testimonio de su adhesión a un proyecto de vida trazado de antemano. No ha hecho en el fondo otra cosa que reafirmar día a día, reificándola en las prácticas cotidianas, una identidad cuyos contornos estaban ya fijados. En esas condiciones, no sería suficiente decir que, una vez instalado en su posición de nuevo rico y de hombre feliz, continúa siendo, a pesar de las apariencias, lo que siempre ha sido; en verdad, hace algo más que eso: lo que es desde siempre, lo es ahora superlativamente.
Y lo que se complace en resaltar de manera ostentosa ahora que lo tiene todo, es simplemente el estatuto de poseedor que era ya secretamente, en potencia, mientras no poseía nada. Mejor aún, la condición del poseedor que seguirá siendo toda la vida, pase lo que pase, incluso cuando se arruine si por un vuelco nada improbable de la suerte, se vuelve a encontrar un día desposeído de su oro y de todo lo demás. Pues la experiencia de la “ruina” solo puede tener sentido, e incluso solo es pensable en cuanto tal (exactamente, por lo demás, como la experiencia de la “indigencia” inicial o la de la “opulencia” adquirida después), como una de las etapas, la última, de un recorrido fundado de principio a fin en una sola y misma pasión económica, y más precisamente, en un deseo de apropiación incansablemente orientado a los mismos objetos, a las mismas cosas y gentes primero codiciadas, luego poseídas, y un día, finalmente, perdidas otra vez. Devenir así, siempre más, lo que uno es desde siempre (en lugar de ser mínimamente aquello que uno está en vías de devenir), es ciertamente un tipo de recorrido posible, sin duda demasiado banal. Es preciso reconocer, en efecto, que toda vida consiste, en buena parte –la parte que corresponde al modelo juntivo, precisamente–, en la ejecución dócil de programas que el sujeto no ha escogido, o no verdaderamente, y cuyo curso, al realizarlos, solo marginalmente puede modificar, simplemente porque, por mil razones diferentes, se le imponen desde fuera.
Pero, al mismo tiempo, ¿cómo, de otro lado, no ver que, incluso en este marco, hay lugar para sujetos que no se limitan a ejecutar mecánicamente su “programa”? Por “condicionados”, por alienados que estén, por conformistas que sean, tendrán que tomar posición, en un momento dado (aunque solo sea la posición de distanciamiento), ante la suerte que se les ha impuesto, o en todo caso, decidir acerca del sentido (o del no sentido) que en su fuero interno creen posible descubrir en ello. ¡Hagamos al menos esa apuesta metodológica y semiótica tanto como moral y filosófica! Si no, ¿cómo hablar de “identidades” y de “sujetos”? ¿Y cómo entender la posibilidad de interacciones que no se inscribiesen por completo en los límites de programas y de recorridos previamente fijados? Para que los sujetos puedan transformarse, en acto, por sus relaciones con sus semejantes o con el mundo que los rodea, es necesario con toda evidencia que no se hallen completamente encerrados dentro de esquemas de acción y de esquemas identitarios totalmente hechos, sino, por lo menos en algún grado, maleables, abiertos a las contingencias de la experiencia vivida, y aún mejor, disponibles.
En ese caso, en lugar de partir exclusivamente en busca de conjunciones con objetos reconocidos de antemano como si fuesen los únicos que corresponden a lo que exige la realización de algún programa de vida convencional –suerte de confirmación tautológica de su identidad propia–, el sujeto, dejando de proyectar lo existencial sobre lo funcional, deberá admitir que para conocerse no hay otro recurso que lanzarse a un recorrido ampliamente aleatorio de descubrimiento: descubrimiento no de lo que es (pues según esa perspectiva, nada está de antemano completamente definido), sino de lo que está en vías de “devenir” –y eso en la inmanencia de sus relaciones de orden a la vez inteligible y sensible con el mundo que lo rodea–. De golpe, el programa estereotipado puede dejar lugar a algún proyecto de vida auténtico, donde la aventura tendrá necesariamente su parte.